
Impacto de un curso virtual interactivo en el desarrollo
de las habilidades diagnósticas en estudiantes de Medicina, Cuba
Impact
of an interactive virtual course on the development of diagnostic skills among
medical students in Cuba
Eliecer González Valdéz 1,a
1. Universidad
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.
a. Doctor
en Medicina.
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0080-8096
Miguel Angel Amaró Garrido 1,b
1. Universidad
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.
b. Doctor
en Medicina.
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-0532-9273
Jim
Alex González Consuegra 1,c
1. Universidad
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.
c. Doctor
en Medicina
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0363-7616
Carlos Lázaro Jiménez-Puerto 2,d
1. Universidad
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.
d. Doctor
en Ciencias de la Educación.
ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8967-2935
Citar como: González
Valdéz E, Amaró Garrido MA, Gonzáles Consuegra JA,
Jiménez-Puerto CL. Impacto de un curso virtual interactivo en el desarrollo de
las habilidades diagnósticas en estudiantes de Medicina, Cuba. Rev Peru Cienc
Salud. 2025;7(3):182-191. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.3.4
RESUMEN
Objetivo. Evaluar
el impacto de un curso virtual interactivo en el desarrollo de las habilidades
diagnósticas en estudiantes de Medicina. Métodos. Estudio cuasiexperimental de cohorte prospectivo, que incorporó un
grupo control y un grupo experimental de 160 estudiantes de tercer año de
Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus en Cuba. Se
empleó un curso virtual interactivo MedInter con
registro automatizado, una encuesta enfocada en habilidades digitales y la
prueba de las habilidades diagnósticas. Resultados. Ambos grupos
presentaron similar acceso a Internet en el hogar y alto dominio del inglés. El
grupo experimental incrementó la precisión diagnóstica de 58,4 % a 82,3 %, con
resultados mayores en el grupo control. El tiempo promedio para resolver casos
clínicos se redujo de 14,2 a 9,1 minutos en el grupo experimental. El uso del
curso virtual emergió como el predictor más sólido de mejora diagnóstica (β =
0,67; p < 0,001), seguido del dominio del inglés (β = 0,18; p
= 0,006). Conclusiones. El curso virtual MedInter
mostró un impacto positivo significativo en las habilidades diagnósticas de los
estudiantes, con la mejora de la precisión, eficiencia y resolución en casos
complejos en un contexto con limitaciones tecnológicas.
Palabras clave: diagnóstico; aptitud;
educación médica; tecnologías de la información; evaluación de habilidades;
evaluación educacional (fuente: DeCS-BIREME).
ABSTRACT
Objective:
To evaluate the impact of an interactive virtual
course on the development of diagnostic skills in medical students. Methods:
A prospective, quasi-experimental cohort study was conducted, comprising a
control group and an experimental group and involving a total of 160 third-year
medical students from the Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Cuba. The study employed
the interactive virtual course MedInter with automated
tracking, a survey assessing digital skills, and a diagnostic skills test. Results:
Both groups reported similar home internet access and high English
proficiency. The experimental group improved diagnostic accuracy from 58.4 % to
82.3 %, outperforming the control group. The average time to solve clinical
cases decreased from 14.2 to 9.1 minutes in the experimental group. Use of the
virtual course was the strongest predictor of diagnostic improvement (β = 0.67; p < 0.001),
followed by English proficiency (β = 0.18; p = 0.006). Conclusion: The MedInter virtual course had a significant positive
impact on students’ diagnostic skills, enhancing accuracy, efficiency, and
performance in complex cases within a technologically limited context.
Keywords: diagnosis; aptitude; medical education; information
technology; skills assessment; educational assessment (source: MeSH-NLM).
INTRODUCCIÓN
El
desarrollo de habilidades clínicas a lo largo del currículo de la carrera de
Medicina es esencial para garantizar que los futuros profesionales posean las
aptitudes necesarias que les permita afrontar los retos de la práctica médica
contemporánea (1). Entre estas habilidades, el
diagnóstico clínico, entendido como la capacidad de integrar datos clínicos,
pruebas complementarias y razonamiento crítico para identificar enfermedades,
es esencial, pues está vinculado de forma directa a la calidad de la atención y
la seguridad del paciente (1,2).
En
el contexto actual, caracterizado por los rápidos avances en las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), la formación médica ha experimentado
transformaciones significativas (3). Estas herramientas
digitales complementan los métodos tradicionales, al permitir a los estudiantes
exponerse a diferentes escenarios clínicos y proporcionar retroalimentación
inmediata, lo cual ha demostrado mejorar la precisión diagnóstica. Además,
superan las barreras geográficas y temporales, lo cual facilita el acceso a
recursos educativos que promueven el desarrollo de habilidades clínicas
adaptadas a las necesidades del siglo XXI (3,4).
Diversas
instituciones y organizaciones en el contexto internacional promueven la
integración de plataformas virtuales, simuladores de realidad aumentada,
inteligencia artificial (IA) y sistemas interactivos de aprendizaje basado en
casos-problemas (5). Estas herramientas no solo mejoran
la retención de conocimientos, sino que también fomentan el pensamiento
crítico, optimizan la toma de decisiones bajo presión y fortalecen la capacidad
de interpretar resultados complejos, todo lo cual es esencial para realizar un
diagnóstico preciso (5,6).
A
nivel internacional, un estudio realizado en Ecuador, en el 2020, por Cherrez et al. (7) evidenció que más del 90 % de
los médicos reportaron el uso de las TIC para resolver desafíos urgentes, como
la formación sanitaria, aunque persisten brechas críticas en su implementación
efectiva. Otro estudio realizado en México por Ordóñez et al. (8) expresa
que los docentes se reportan con un 38,3 % de falta en la capacitación, a pesar
de que el 70,4 % utilizaban alguna TIC en sus clases y el 50,6 % solicitaba
preparación en diseño de aulas virtuales. Así mismo, Marrero et al. (9),
desde la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba, en el 2023,
describen que apenas la mitad del profesorado en contextos de recursos
limitados cuenta con la competencia necesaria para emplear las TIC con fines
pedagógicos, lo cual profundiza la brecha existente entre las expectativas de
los estudiantes y la oferta formativa disponible (9,10).
Sin
embargo, la implementación de estas tecnologías varía de manera considerable.
En países con recursos limitados, la exclusión digital, las infraestructuras
deficientes y la escasa formación docente dificultan su adopción (6).
En el ámbito nacional, Cuba destaca como un caso singular en este contexto,
pues, a pesar de contar con un sistema de salud estructurado y una educación
médica especializada gratuita, el país enfrenta limitaciones en recursos
tecnológicos, acceso desigual a Internet y la necesidad de actualizar los
métodos de enseñanza (11). En este sentido, las TIC se
perfilan como aliadas estratégicas para optimizar el desarrollo de las
habilidades diagnósticas mediante simulaciones interactivas, bases de datos
actualizadas y entornos virtuales que reproducen escenarios clínicos complejos
(11,12).
En
el entorno local de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus
(Cuba), los estudiantes de la carrera de Medicina enfrentan desafíos
relacionados con el acceso limitado a los pacientes en el ámbito hospitalario y
la falta de retroalimentación inmediata (9,10). La deficiente
integración de las TIC en la simulación y en el refuerzo del diagnóstico clínico
agrava esta situación. Si bien las metodologías tradicionales aún son los
pilares de la enseñanza, no logran abordar en totalidad estas deficiencias (12-14).
Por
lo tanto, resulta fundamental explorar de manera sistemática cómo las TIC
pueden mejorar las habilidades diagnósticas de los estudiantes. A pesar de
algunas iniciativas aisladas, como el proyecto de la Universidad Virtual de la
Salud (Cuba), su impacto en la formación diagnóstica todavía es limitado, de
forma especial tras la pandemia de la COVID-19, que puso de manifiesto la
necesidad de fortalecer la formación médica a distancia (14,15).
Este enfoque también busca modernizar la formación sanitaria sin perder
de vista los principios de equidad y universalidad del sistema cubano. La
innovación tecnológica debe ir de la mano de un compromiso ético y humanístico,
con la preparación de médicos capaces de afrontar los retos diagnósticos del
futuro sin abandonar los valores que caracterizan la práctica médica en Cuba.
Por
ello, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de una
intervención basada en las tecnologías de la información y la comunicación en
el desarrollo de las habilidades diagnósticas en estudiantes de Medicina de la
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, en Cuba.
MÉTODOS
Tipo y área de estudio
Se
trata de un estudio cuasiexperimental de cohorte
prospectivo, que incorporó un grupo control (GC) y un grupo experimental (GE),
desarrollado en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, en Cuba,
entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Población y muestra
La
población de estudio estuvo compuesta por 320 estudiantes de tercer año de
Medicina (curso 2024-2025). La muestra fue determinada en 160 estudiantes,
distribuidos en dos grupos (80 en el grupo experimental y 80 en el grupo
control). La selección de la muestra fue realizada mediante criterios
estadísticos que aseguraron un poder del estudio del 80,0 %, con un nivel de
confianza del 95,0 % y un efecto esperado del 20,0 %, conforme al software G*Power 3.1.
Respecto
a los criterios de inclusión, fueron considerados únicamente aquellos
estudiantes matriculados en asignaturas clínicas (Propedéutica, Semiología y
Medicina Interna), que además hubieran firmado el consentimiento informado. Por
otra parte, respecto a los criterios de exclusión, fueron descartados aquellos
estudiantes con formación previa en el uso avanzado de las TIC aplicadas al
ámbito médico, con el fin de evitar sesgos derivados de una experiencia
tecnológica diferenciada. Para identificar estos casos, se aplicó un
cuestionario diagnóstico previo, basado en los descriptores del marco de
competencias digitales para profesionales de la salud, establecido mediante un
consenso internacional multidisciplinario realizado en el 2023 (16).
Este instrumento permitió detectar a los estudiantes que habían tenido
experiencias formativas previas en simuladores clínicos digitales, plataformas
de aprendizaje virtual complejas o IA aplicada a la educación médica. Aquellos
que reportaron niveles avanzados en dos o más dimensiones del cuestionario
fueron excluidos.
Variable e instrumentos de recolección de datos
La
variable independiente fue el “uso del curso virtual Medlnter”,
al cual se aplicó un registro automatizado donde fueron registrados de forma objetiva
aspectos como la frecuencia de acceso (sesiones por semana), el tiempo dedicado
en cada sesión (en minutos) y los recursos utilizados (casos clínicos
completados, tutoriales visualizados). La medición se realizó a través de una
métrica binaria: “0” si el participante no utilizó al menos el 80,0 % del
contenido del curso y “1” si utilizó dicho porcentaje o más. La validez y
fiabilidad de este instrumento se certificaron mediante una prueba piloto con
20 estudiantes, que logró un coeficiente Kappa de 0,92, lo que indica una
excelente consistencia en la recolección de datos.
La
variable dependiente fue “desarrollo de las habilidades diagnósticas”, a través
de la cual se midieron las siguientes dimensiones:
Precisión diagnóstica
La
precisión diagnóstica fue evaluada mediante una prueba de las habilidades
diagnósticas (PHD-2025), desarrollada y validada por un grupo de 5
especialistas de la Sociedad Cubana De Medicina Interna, con la guía de
lineamientos similares al script concordance test
(SCT) (17). Esta prueba comprende diez casos clínicos
estandarizados, distribuidos en cinco casos de dificultad común y cinco de
mayor complejidad, con una rúbrica de evaluación que asigna 10 puntos por cada
caso, con una puntuación total que va de 0 a 100. La validez de la prueba fue
corroborada por la alta concordancia interevaluadores,
con un coeficiente Kappa de Fleiss de 0,85, y una
sólida consistencia interna con un alfa de Cronbach
de 0,89.
Tiempo promedio requerido por caso
El
tiempo dedicado a la resolución de cada caso fue registrado de forma automática
mediante un cronómetro integrado en la misma prueba (PHD-2025). Este
temporizador se activa al iniciar cada caso y se detiene al registrar la
respuesta, lo cual garantizó la medición exacta en minutos con una precisión de
±0,5 segundos. La fiabilidad de esta medición fue establecida mediante una
prueba de test-retest, que alcanzó un coeficiente intraclase (ICC) de 0,96 en el pilotaje, lo que respaldó su
estabilidad y precisión.
Nivel de confianza autopercibida
Para
conocer la percepción de seguridad y confianza de los participantes, se utilizó
una escala de autoeficacia diagnóstica, adaptada del instrumento propuesto por Weurlander et al. (18), validado en entornos
clínicos. Esta escala, estuvo compuesta por cinco ítems redactados en forma de
afirmaciones, como “Me siento capaz de interpretar de forma adecuada una
radiografía de tórax” o “Confío en mi capacidad para establecer diagnósticos
certeros a partir de la información clínica e imagenológica
disponible”.
Cada
ítem fue valorado en una escala de tipo Likert de 5 puntos, donde 1
representaba "muy en desacuerdo" y 5 "muy de acuerdo", con
un puntaje total que oscilaba entre 5 y 25 puntos. Se interpretó que un mayor
puntaje reflejaba un mayor nivel de autoeficacia diagnóstica autopercibida. Para fines de análisis, los resultados
fueron clasificados en tres niveles: bajo (5-13 puntos), moderado (14-19
puntos) y alto (20-25 puntos).
La
fiabilidad de esta escala fue comprobada mediante un análisis de consistencia
interna, alcanzando un alfa de Cronbach de 0,87, lo
que indica una alta confiabilidad para medir constructos de percepción
subjetiva en contextos clínico-educativos.
Habilidades para la búsqueda científica
La
capacidad de localizar y aplicar información científica en condiciones reales
fue evaluada mediante una prueba de competencia informacional (PCI-10),
desarrollada por Li et al. (19). La prueba constó de cinco tareas
prácticas, como identificar artículos relevantes en PubMed,
calificadas en una escala de 0 a 10, con la asignación de 2 puntos por cada
tarea correcta. La validez de esta prueba fue comprobada mediante un análisis
de correlación convergente con rúbricas específicas de medicina basada en la
evidencia (MBE), con un r de 0,78 (p < 0,001).
Variables de control
Acceso a Internet
La
disponibilidad de conexión a Internet en el domicilio de los participantes se
registró mediante un cuestionario llamado cuestionario de recursos
tecnológicos, elaborado por expertos, que incluyeron 2 profesores en ciencias
informáticas y un máster en gestión de la información. La respuesta dicotómica
“¿Tiene Internet en su residencia? (Sí/No)” permitió categorizar y analizar
posibles sesgos derivados del acceso a los recursos digitales.
Dominio del idioma inglés
La
competencia en el idioma inglés fue evaluada con un test rápido de inglés
médico, elaborado por tres profesores de idioma, dos de ellos doctores en
ciencias pedagógicas. Este test, que consistió en 20 preguntas de selección
múltiple, midió la comprensión y el dominio del nivel B1/B2. La puntuación
obtenida fue registrada en una escala continua de 0 a 100, que permitió
clasificar a los participantes en tres niveles: bajo (< 50), medio (50-80) y
alto (> 80). La validez del instrumento fue establecida mediante su
correlación con la prueba TOEFL, con un r de 0,85 (p < 0,001).
Disponibilidad y tipo de dispositivos tecnológicos
Para
determinar el acceso y variedad de dispositivos, se utilizó un inventario de
disponibilidad tecnológica, que recopiló información mediante un checklist con categorías como: solo móvil, tablet más móvil, computador portátil, o computador
de escritorio. Esta variable fue analizada en su forma categórica, debido a las
distintas posibilidades de acceso tecnológico.
Instrumentos y validación
a) Prueba
de las habilidades diagnósticas (PHD-2025): consistió en diez casos clínicos
estandarizados, validados por criterio de especialistas y con la guía del script
concordance test (SCT) (17). La
evaluación de estos casos fue realizada por tres médicos independientes,
alcanzándose un coeficiente Kappa de Fleiss de 0,85,
lo cual garantiza una alta consistencia en la calificación.
b) Encuesta
DigCompMed: compuesta por 20 ítems enfocados en las
habilidades digitales, alcanzándose un alfa de Cronbach
de 0,91, lo cual demuestra la fiabilidad del instrumento.
c) Registro
automatizado del curso virtual MedInter: se
recopilaron datos sobre el tiempo invertido, el número de aciertos y errores,
así como el uso de los distintos recursos disponibles en el curso.
Técnicas y procedimientos de recolección de datos
Los
estudiantes del grupo experimental utilizaron el curso virtual MedInter, que incorporó un módulo interactivo compuesto por
30 casos clínicos simulados (divididos en 15 casos comunes y 15 casos
complejos). Este módulo se desarrolló en colaboración con la Aula Virtual de
Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus e incluyó:
a) Un
simulador de IA basado en reglas clínicas y aprendizaje supervisado, que adaptó
de forma dinámica la dificultad de los casos, desglosó el razonamiento
diagnóstico y registró patrones de error para ofrecer feedback
inmediato y personalizado.
b) Una
base de datos con acceso a artículos médicos en inglés y en español, acompañada
de resúmenes interactivos. Esta base estuvo conformada por materiales
seleccionados de fuentes públicas de acceso abierto, así como por artículos
disponibles a través de convenios institucionales gestionados por la Universidad
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus. La gestión de estos contenidos fue
realizada por un equipo de docentes del Aula Virtual de Salud.
c) Videos
tutoriales centrados en la interpretación de pruebas diagnósticas, tales como
radiografías y electrocardiogramas (ECG).
El
curso virtual MedInter se estructuró en cuatro
módulos autoinstructivos, accesibles de forma
asincrónica a través de la plataforma Moodle de la Universidad. Cada módulo
incluyó:
1. Clases
grabadas y material multimedia:
a) Cinco
lecciones en vídeo (15-20 min cada una) impartidas por especialistas en
medicina interna y diagnóstico por imagen.
b) Documentos
PDF de apoyo con esquemas, guías de interpretación de imágenes (rayos X,
ecografías, TC) y referencias bibliográficas clave.
2. Simulaciones
interactivas de casos clínicos:
a) Diez
casos clínicos por módulo (total 40), con niveles de dificultad
creciente.
b) Retroalimentación
automática tras cada respuesta, donde se explicó el razonamiento diagnóstico y citó
evidencia actualizada.
El
simulador utilizó un motor basado en reglas clínicas y aprendizaje automático
supervisado para generar feedback personalizado.
Sus principales atributos fueron:
a) Capacidad
de adaptación al usuario: el sistema se ajustaba de forma dinámica a la
complejidad de las pistas y sugerencias en función de las respuestas previas
del estudiante, con la promoción de un proceso de aprendizaje individualizado.
b) Explicaciones
detalladas paso a paso: el simulador desglosaba el razonamiento diagnóstico en
cada etapa del proceso, lo cual facilitó la comprensión y el aprendizaje
profundo de los procedimientos clínicos.
c) Generación
de variantes de casos: a partir de un caso base, se crearon múltiples
escenarios con datos diferentes, lo que ayudó a evitar la memorización mecánica
y favoreció la adquisición de conocimientos transferibles.
d) Análisis
de errores frecuentes: identificó patrones recurrentes de equivocaciones entre
los usuarios y ofreció recomendaciones didácticas específicas, lo cual
contribuyó a mejorar las competencias clínicas de manera dirigida.
e) Registro
del historial de interacciones: grabó las respuestas y tiempos de cada
estudiante durante las sesiones; esto permitió a los docentes realizar un
seguimiento detallado del proceso de aprendizaje y ajustar sus estrategias
pedagógicas en consecuencia.
3. Evaluaciones
formativas y sumativas:
a) Quizzes de autoevaluación: cinco cuestionarios de opción
múltiple (10 ítems cada uno) al cierre de cada módulo, con retroalimentación
inmediata.
b) Pruebas
pretest y postest: 10 casos
clínicos estandarizados idénticos en estructura a la prueba PHD‑2025,
cronometrados de forma automática.
4. Métricas
de uso y seguimiento:
a) Registro
automatizado de accesos, tiempo de navegación por módulo, número de casos
completados y revisiones de contenido.
b) Panel
de control para docentes con gráficos de progreso individuales y grupales, que
facilitó la identificación de áreas de dificultad.
El
curso fue concebido como una plataforma interactiva con el propósito de
fomentar el aprendizaje activo y potenciar el razonamiento clínico con base en
la evidencia contemporánea de la educación médica. Para ello, se incorporaron
los siguientes recursos:
a) Retroalimentación
inmediata en cada simulación: permitió al estudiante corregir errores al
instante y afianzar conceptos diagnósticos de manera oportuna.
b) Rutas
de navegación flexibles: a través de las cuales el usuario seleccionaba con
libertad los casos o materiales de estudio conforme al nivel de dominio, lo
cual favoreció la reflexión metacognitiva sobre el
propio proceso de aprendizaje.
c) Elementos
de gamificación moderada: como insignias digitales
por módulos completados y clasificaciones anónimas, destinados a estimular la
motivación intrínseca y promover la práctica deliberada.
d) Foros
de discusión integrados: facilitaron el intercambio colaborativo de enfoques
diagnósticos y el análisis crítico de casos clínicos, lo que reforzó el aprendizaje
social y la construcción colectiva del conocimiento.
Esta
estructura interactiva, complementada con un diseño autoinstructivo,
permitió a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, revisar las lecciones
grabadas cuantas veces necesitaran y repetir simulaciones para reforzar
conceptos. Esta combinación de flexibilidad, retroalimentación inmediata y
recursos multimodales potenció la motivación y la transferencia de las
habilidades diagnósticas al entorno clínico real.
La
intervención se llevó a cabo durante 12 semanas, con tres sesiones semanales de
45 minutos cada una. Los participantes del grupo control continuaron con
la enseñanza mediante métodos tradicionales, los cuales comprendieron clases
magistrales y discusión de casos con material impreso, sin el apoyo de la
plataforma digital.
Análisis de datos
Para
el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se resumieron con medidas
de tendencia central (medias y medianas), así como de dispersión (desviaciones
estándar y rangos intercuartílicos). Las variables
cualitativas se expresaron mediante frecuencias y porcentajes. En cuanto al
análisis inferencial, para evaluar los efectos de la intervención y las
relaciones entre variables, se llevaron a cabo diferentes análisis
estadísticos, según correspondieron. Se empleó la prueba t de Student para muestras pareadas, con el fin de comparar las
medias de las variables dependientes en las mediciones previas (pretest) y posteriores (postest)
dentro del mismo grupo. Antes de aplicar esta prueba, se verificó la homocedasticidad mediante el test de Levene,
para garantizar la igualdad de varianzas entre grupos.
Para
evaluar las diferencias en la evolución de las variables dependientes
(precisión diagnóstica, tiempo promedio por caso y nivel de confianza autopercibida) entre pretest y postest, en ambos grupos, se aplicó un análisis de varianza
(ANOVA) de medidas repetidas 2x2 (grupo x momento). La esfericidad se comprobó
con la prueba de Mauchly y, en casos de
incumplimiento, se aplicaron las correcciones de Greenhouse-Geisser.
Así
mismo, la prueba de ANOVA de medidas repetidas se empleó para analizar la
variación temporal de la habilidad en búsqueda científica y otros indicadores
de desempeño en la plataforma MedInter.
También
fueron empleados los modelos lineales mixtos (MLM), implementados mediante el
paquete “lme4” en R Studio 4.3.1, con el propósito de analizar el efecto
longitudinal del curso sobre los resultados del desempeño diagnóstico,
considerando tanto efectos fijos (condición pretest-postest)
como aleatorios (variabilidad individual entre estudiantes). Esta técnica
permitió modelar adecuadamente la estructura jerárquica de los datos
(mediciones anidadas dentro de sujetos) y controlar posibles efectos de
confusión derivados de la heterogeneidad entre participantes.
Todos
los análisis estadísticos se realizaron con los programas SPSS versión 28 y R
Studio 4.3.1, con un nivel de significancia α = 0,05. Este enfoque metodológico
permitió combinar análisis exhaustivos, a fin de garantizar la validez,
fiabilidad y relevancia de los resultados, lo cual facilitó interpretaciones
precisas y fundamentadas respecto a los efectos del curso MedInter
en las variables estudiadas.
Aspectos éticos
La
investigación respetó los principios éticos de la Declaración de Helsinki (20)
y contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus (Registro N.º CEI-UCMSS-2024-087).
Todos los participantes firmaron el consentimiento informado tras recibir
explicación detallada sobre los objetivos, procedimientos, riesgos potenciales
y beneficios del estudio. Se garantizó la confidencialidad de los datos y el
derecho a retirarse en cualquier etapa de la investigación.
RESULTADOS
La
comparación inicial entre el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC)
reveló homogeneidad en variables clave, lo cual garantizó la validez de la
intervención. Ambos grupos presentaron acceso similar a Internet en el hogar
(68,0 % vs. 65,0 %) y dominio alto de inglés (28,7 % vs. 26,2 %), sin
diferencias significativas (p > 0,050) (ver Tabla 1).
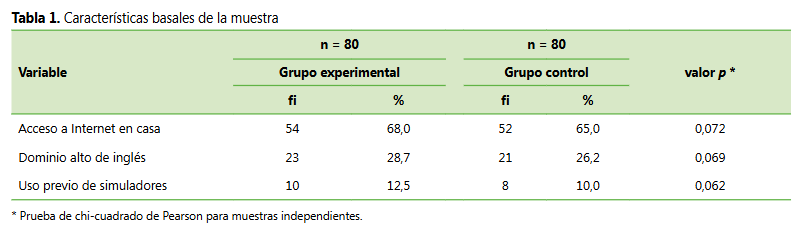
La prueba de ANOVA reveló una interacción significativa para la precisión diagnóstica, p < 0,001, indicando que la mejora entre pre- y postest fue mayor en el grupo experimental que en el de control. De igual modo, el tiempo por caso mostró una interacción significativa, p < 0,001, lo que confirma que la reducción del tiempo fue significativamente superior en el grupo experimental. Para la confianza autopercibida, se observó una interacción grupo por momento notable, p = 0,001. En todos los análisis se comprobó la esfericidad con la prueba de Mauchly; cuando se vulneró, se aplicó corrección de Greenhouse-Geisser (ver Tabla 2).
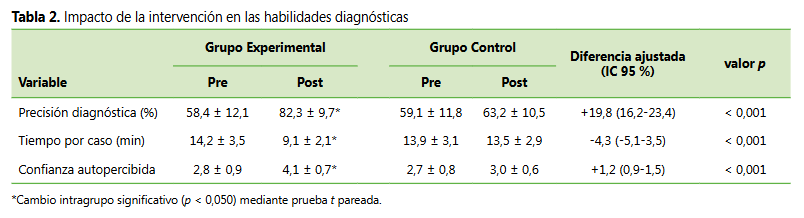
El curso virtual MedInter mostró mayor efectividad en casos clínicos complejos que en comunes. Mientras los casos comunes pasaron de 65,0 % a 88,0 % de precisión, los complejos mejoraron de 42,0 % a 76,0 %; un salto del 81,0 % en efectividad relativa (ver Figura 1).
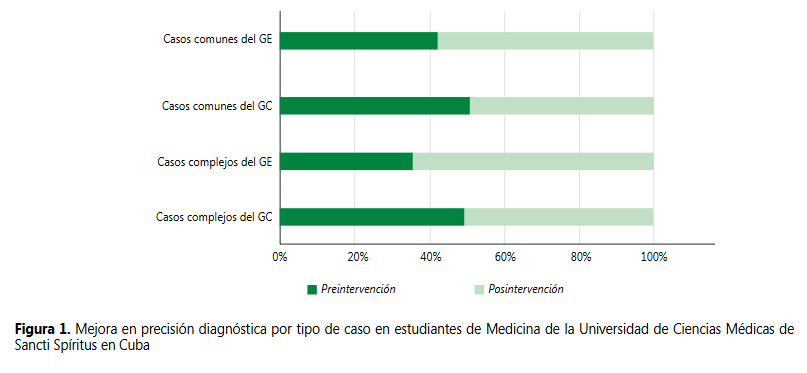
El análisis de regresión lineal múltiple identificó el curso virtual MedInter como el mejor predictor de la mejora diagnóstica (β = 0,67; IC 95 % = 0,59-0,75; p < 0,001), seguido del dominio del inglés (β = 0,18; IC 95 % = 0,05-0,31; p = 0,006). Además, el acceso a Internet en el hogar no mostró una asociación significativa (β = 0,09; IC 95 % = -0,03-0,21; p = 0,140), lo que indica que, en entornos con recursos limitados, la calidad de la herramienta educativa puede compensar las barreras de conectividad (ver Tabla 3).
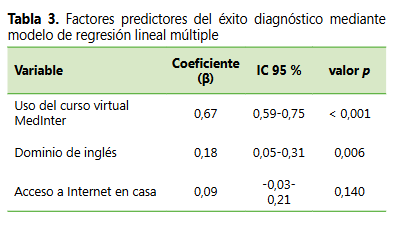
El modelo lineal mixto mostró un efecto significativo de la intervención sobre la mejora en el desempeño diagnóstico (β = 3,21; IC 95 % = 2,14-4,28, p < 0,001), luego de controlar por la variabilidad interindividual y la asignatura clínica cursada. No se observaron efectos aleatorios significativos en función del sexo ni del nivel previo de competencia diagnóstica (p > 0,050). La inclusión de términos aleatorios mejoró el ajuste del modelo (ΔAIC = -11,4) (ver Tabla 4).
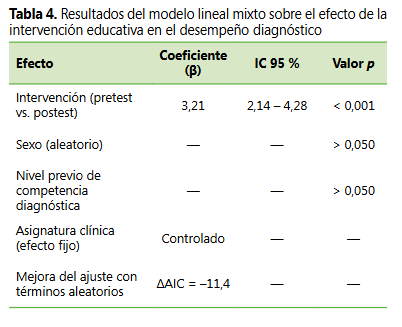
diagnóstica
de los estudiantes, sino que también redujo el tiempo requerido para resolver
casos clínicos; un avance que cobra especial relevancia en un contexto donde el
acceso a pacientes complejos es limitado. Estos resultados coinciden con
investigaciones previas que destacan el valor de las TIC como herramientas
pedagógicas transformadoras.
Por
ejemplo, Reyes (21), Gutiérrez et al. (22) y Sainz et al.
(23) demostraron que las TIC incrementan la capacidad de integración de
datos clínicos en el ámbito hospitalario, mientras que Ayala et al. (24),
Ferrer (25), Reyes (21) y Vega et al. (26)
enfatizaron cómo la retroalimentación automatizada acelera el aprendizaje
mediante la corrección oportuna de errores. En línea con estos trabajos, los
datos obtenidos refuerzan la idea de que, incluso en entornos con restricciones
tecnológicas, es posible diseñar intervenciones innovadoras que suplan
carencias estructurales sin comprometer la calidad formativa.
Al
contrastar estos resultados con estudios realizados en contextos de mayores
recursos, emergen matices dignos de atención. Mientras autores como Zamora et
al. (27), Mendoza (28) y Rojas et al. (29)
asocian el éxito de las TIC a equipos de última generación o conectividad de
alta velocidad, este trabajo evidencia que herramientas de bajo costo, como
simuladores basados en software libre, pueden lograr efectos similares
si se adaptan a las realidades locales. Con todo, esta observación no minimiza
los desafíos identificados.
A
diferencia de entornos angloparlantes, donde el dominio del inglés no
representa una barrera significativa, en Cuba la habilidad lingüística mostró
ser un factor moderador clave, lo cual refleja una brecha persistente en el
acceso a literatura científica actualizada (29,30). Este
hallazgo invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas educativas que,
sin descuidar la formación clínica tradicional, promuevan el multilingüismo
como parte integral de la alfabetización digital.
Pese
a estas contribuciones, es importante reconocer las limitaciones inherentes al
diseño del estudio. La selección de una muestra circunscrita a un solo centro
universitario, aunque representativa de la población estudiantil local,
dificulta extrapolar los resultados a otras regiones con dinámicas sociotecnológicas distintas. Así mismo, el período de
intervención de doce semanas, aunque suficiente para medir cambios inmediatos,
no permite evaluar la retención a largo plazo de las habilidades adquiridas; un
aspecto crítico para determinar la sostenibilidad de este tipo de herramientas.
No
obstante, estas limitaciones no opacan las fortalezas identificadas. El curso
virtual MedInter indicó ser un modelo escalable,
capaz de operar con infraestructura tecnológica básica, lo que la convierte en
una alternativa viable para instituciones con recursos limitados. Además, a
diferencia de iniciativas previas en Cuba, centradas en la mera disponibilidad
de equipos, este estudio propone un marco pedagógico estructurado que integra
las TIC al currículo clínico, respaldado por evidencia cuantitativa y
cualitativa. Este punto de vista, alineado con los principios de equidad y
universalidad del sistema de salud cubano, sugiere que la innovación
tecnológica no debe entenderse como un lujo, sino como un puente hacia una
educación médica más inclusiva y adaptativa.
Desde
esta perspectiva, los resultados trascienden el ámbito académico para situarse
en el terreno de la justicia social. En un mundo donde la brecha digital
profundiza las desigualdades, demostrar que herramientas sencillas pueden
empoderar a estudiantes en contextos adversos no solo valida el esfuerzo
institucional, sino que también honra el legado de una formación médica
centrada en el ser humano.
Se
recomienda extender el estudio a otros centros de enseñanza durante un período
de intervención mayor, que permita medir la retención de las habilidades
adquiridas e implementar un trabajo final del curso, donde los estudiantes
diseñen soluciones diagnósticas para necesidades sanitarias actuales. Así
mismo, desde el componente curricular, se recomienda incorporar estrategias
didácticas para el diagnóstico de enfermedades complejas, como las simulaciones
y el aprendizaje basado en problemas.
Conclusiones
La
aplicación del curso virtual MedInter demostró tener
un impacto significativo en las habilidades diagnósticas, con un aumento del
23,9 % en la precisión diagnóstica (p < 0,001), una reducción de 5,1
minutos en el tiempo de resolución (p < 0,001) y una mayor eficiencia
en casos complejos, con un aumento relativo del 81,0 %. En un contexto cubano
con limitaciones tecnológicas, se confirma que las TIC interactivas mejoran el
desempeño clínico de los estudiantes
REFERENCIAS
1.
Ramos-Zaga F. Transformando la educación médica del siglo XXI: El rol de la
educación médica basada en competencias. Rev Fac Med Hum.
[Internet]. 2024 [Consultado el 19 de noviembre de 2024];24(1):169-78.
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312024000100169&lng=es
2.
Rivera-Michelena N, Pernas-Gómez M, Nogueira-Sotolongo
M. Un sistema de habilidades para la carrera de Medicina, su relación con las
competencias profesionales. Una mirada actualizada. Educ
Med Super. [Internet]. 2017
[Consultado el 19 de noviembre de 2024];31(1):215-38. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000100019&lng=es
3.
Pérez Abreu MR, Gòmez Tejeda JJ, Crúz
Diaz J, Diéguez Guach RA.
Implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en la
asignatura Medicina Interna. Rev Cuba Inf Cienc Salud [Internet]. 2021
[Consultado el 19 de noviembre de 2024];32(4). Disponible en: https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1705
4.
Cervantes-López MJ, Peña-Maldonado AA, Ramos-Sánchez A. Uso de las tecnologías
de la información y comunicación como herramienta de apoyo en el aprendizaje de
los estudiantes de Medicina. CienciaUAT [Internet].
2020 [Consultado el 19 de noviembre de 2024]15(1):162-71. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1380
5.
Aguilera Pupo E, Trujillo Baldoquín Y, Portuondo Hitchman OL. Estrategia
curricular Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e investigación
en la carrera Medicina. Didáctica y Educación [Internet]. 2022 [Consultado el
19 de noviembre de 2024];13(5):78-97. Disponible en: https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/1486
6.
García Villarroel JJ, Guzmán García P. Limitaciones de aplicabilidad de las
tecnologías de la información y comunicación en las aulas virtuales de la
carrera de Medicina. OrbTer [Internet]. 2021
[Consultado el 19 de noviembre de 2024];5(9):27-48. Disponible en: https://www.biblioteca.upal.edu.bo/htdocs/ojs/index.php/orbis/article/view/90
7. Cherrez-Ojeda I, Vanegas E, Felix
M, Mata VL, Jiménez FM, Sanchez M, et al. Frequency
of use, perceptions and barriers of information and communication technologies
among latin american physicians:
an ecuadorian cross-sectional study. J Multidiscip Healthc [Internet]. 2020 [Consultado el 19 de noviembre de
2024];13:259-69. https://doi.org/10.2147/jmdh.s246253
8.
Ordóñez-Azuara YG, Gutiérrez-Herrera RF, Jacobo-Baca G, Beltrán-Peñaloza P,
Moncada-Mejía JF, Ruíz-Hernández F. Impacto de innovación en educación en
bioética con el uso del plus y las TICS. Rev. Méd. La
Paz [Internet]. 2021 [Consultado el 19 de noviembre de 2024];27(2):17-27.
Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582021000200017&lng=es
9.
Marrero-Pérez MD, Rodríguez-Leyva T, Águila-Rivalta
Y, Rodríguez-Soto I. Las redes sociales digitales aplicadas a la docencia y
asistencia médicas. Edumecentro [Internet]. 2020
[Consultado el 19 de noviembre de 2024];12(3). https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1380
10.
Ramírez-Tamayo A. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento como
herramienta didáctica en la gestión formativa del estudiante de Medicina
[Internet]. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia; 2020 [Consultado el 12
de diciembre de 2024]. Disponible en: https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/183b04c8-2893-41be-94fd-51fb8e9b5303
11.
Marrero-Pérez MD, De la Torre Rodriguez M,
Rodríguez-Leyva T, Rodríguez-Soto I. Las tecnologías de la información y la
metodología cualitativa en salud en tiempos de COVID-19. Humanid
méd. [Internet]. 2023 [Consultado el 12 de diciembre
de 2024];23(1):e2441. Disponible en: https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/2441
12.
Berenguer-Gouarnaluses JA, Vitón-Castillo
AA, Tablada-Podio EM, Lazo-Herrera LA, Díaz-Berenguer A, Díaz del Mazo L. Uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el
autoaprendizaje en estudiantes de ciencias médicas durante la pandemia de
COVID-19. Rev Cuba Inf Cienc Salud [Internet]. 2022 [Consultado el 12 de diciembre
de 2024];33. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132022000100014&lng=es
13.
Estévez-Arbolay M, Pérez-García LM, Morgado-Marrero
DE, Jiménez Marín O, Carmona-Pérez SM. La educación de adolescentes en higiene
bucal mediada por las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Gac méd espirit.
[Internet]. 2021 [Consultado el 12 de diciembre de 2024];23(3). Disponible en: https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/2341
14.
Jiménez-Puerto CL, Calderón-Mora Md. La competencia informacional como
requisito para la formación académica en el siglo XXI. Gac
méd espirit. [Internet].
2020 [Consultado el 12 de diciembre de 2024];22(3). Disponible en: https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/2105
15.
Padilla O, González-Acosta Nd. Exigencias didácticas para la integración de las
tecnologías informáticas. Gac méd
espirit. [Internet]. 2019 [Consultado el 12 de
diciembre de 2024];21(2). Disponible en: https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/1973
16.
Car J, Ong QC, Erlikh Fox T, Leightley
D, Kemp SJ, Švab I, et al. The digital health competencies
in medical education framework. JAMA Netw Open. 2025
[Consultado el 7 de febrero
de 2025];8(1):e2453131. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131
17.
Kojich L, Miller SA, Axman K, Eacret
T, Koontz JA, Smith C. Evaluating clinical reasoning in first year DPT students
using a script concordance test. BMC Med Educ. 2024 [Consultado el 7
de febrero de 2025];24(1). https://doi.org/10.1186/s12909-024-05281-w
18.
Weurlander M, Wänström L, Seeberger A, Lönn A, Barman L, Hult H, et al. Development and validation of the physician
self-efficacy to manage emotional challenges Scale (PSMEC). BMC Med Educ.
[Internet]. 2024 [Consultado el 7 de febrero de 2025];24(1). https://doi.org/10.1186/s12909-024-05220-9
19.
Li H, Li KY, Hu XR, Hong X, He YT, Xiong HW, et al.
Development and validation of the Information Literacy Measurement Scale
(ILMS-34) in Chinese public health practitioners. BMC Med Educ.
[Internet]. 2025 [Consultado el 7 de febrero de 2025];25(1). https://doi.org/10.1186/s12909-025-06693-y
20.
World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki:
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. JAMA [Internet]. 2025 [Consultado el 7 de febrero de
2025];333(1):71-74. https://doi.org/10.1001/jama.2024.21972
21.
Reyes-Hernández DL. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
proceso enseñanza-aprendizaje durante el pase de visita hospitalario. Acta Méd Centro [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero de
2025];17(3). Disponible en: https://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/1838
22.
Gutiérrez-Segura M, González-Sánchez M, Martínez-Pupo JR. Consideraciones
acerca de la tecnología educativa y la educación en el trabajo en la educación
médica. CCM [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero de 2025];27(2).
Disponible en: https://revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/4853
23.
Sainz Padrón L, Luna-Ceballos E, Falcón-Fonte Y,
Iglesias-Rojas M. Tecnologías educativas desarrolladas para la enseñanza de la
Genética en la Educación Médica Superior. Rev Cub Genética Comunitaria [Internet]. 2021 [Consultado el 16
de febrero de 2025];13(1):e96. Disponible en: https://revgenetica.sld.cu/index.php/gen/article/view/96/160
24.
Ayala-Servín JN, Duré MA, Franco ED, Lajarthe AM,
López RD, Rolón DJ, et al. Utilización de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en estudiantes
universitarios paraguayos. ANALES [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero
de 2025];54(1):83-92. Disponible en: https://revistascientificas.una.py/index.php/RP/article/view/2375
25.
Ferrer-García M, Díaz-Tejera KI. Teorías del aprendizaje para una superación
profesional en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Edumecentro [Internet]. 2025 [Consultado el 16 de febrero
de 2025];17(1):e2920. Disponible en: https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/2920
26.
Vega-Miche ME, Morales-Batista D, Graverán-Beltrandes
A. Conocimientos de los efectos nocivos de las TICS de la Escuela
Latinoamericana de Medicina. Rev Panorama Cuba Salud
[Internet]. 2020 [Consultado el 16 de febrero de 2025];15(1(40)):6-10.
Disponible en: https://revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/893
27.
Zamora-Castro JC, Garay-Núñez JR, Jiménez-Barraza VG, Santos Quintero MI,
Beltrán Montenegro MD. Vivencias en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación como apoyo al aprendizaje en estudiantes de Medicina en tiempos
de pandemia COVID-19. Dilemas Contemp. [Internet].
2023 [Consultado el 16 de febrero de 2025];2(10). https://doi.org/10.46377/dilemas.v2i10.3504
28.
Mendoza-Rojas H, Placencia-Medina M. Uso docente de
las tecnologías de la información y comunicación como material didáctico en
Medicina Humana. RIEM [Internet]. 2018 [Consultado el 16 de febrero de
2025];7(26):54-2. https://doi.org/10.1016/j.riem.2017.04.005
29.
Rojas-Carrillo E, Benites-Godinez V, Velasco-González
LE, Ramírez Corona AG, López Morán JA, Parrao
Alcántara IJ, et al. Factores asociados al uso de tecnologías en información y
comunicación en residentes de Medicina familiar. Rev Esp Edu Med.
[Internet]. 2021 [Consultado el 16 de febrero de 2025];2(2). https://doi.org/10.6018/edumed.485371
30. Reyes-Flores C. Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en estudiantes de Ciencias Médicas. Rev Cient. Estud HolCien [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero de 2025];4(2). Disponible en: https://revholcien.sld.cu/index.php/holcien/article/view/278
Contribución de los autores
EGV:
conceptualización, curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos,
investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software,
supervisión, validación, visualización, redacción y borrador original,
redacción - revisión y edición.
MAAG:
curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación,
metodología, recursos, supervisión, validación, visualización, redacción y
borrador original, redacción - revisión y edición.
JAGC:
análisis formal, investigación, metodología, recursos, validación,
visualización, redacción y borrador original, redacción - revisión y edición.
CLJ-P:
investigación, metodología, recursos, software, validación,
visualización, redacción y revisión y edición.
Fuentes de financiamiento
La
investigación fue autofinanciada.
Conflictos de interés
