
La
ansiedad como predictor de la procrastinación académica en estudiantes
preuniversitarios de Lima, Perú
Anxiety as a
predictor of academic procrastination among pre-university students in Lima,
Peru
Jeancarlo Joel Bolaños Rueda1,a
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
Perú.
- Maestría en Psicología con mención en Psicología
Clínica y de la Salud.
Katherine Yessenia Bruggo Apaza1,a
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
Perú.
- Licenciada en Psicología.
Citar
como: Bolaños-Rueda JJ,
Bruggo-Apaza KY. La ansiedad como predictor de la procrastinación académica en
estudiantes preuniversitarios de Lima, Perú. Rev Perú Cienc Salud.
2025;7(2):104-12. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.2.7
RESUMEN
Objetivo. Analizar la relación y el poder predictivo de la
ansiedad, tanto en su modalidad de estado como de rasgo, sobre la
procrastinación académica en estudiantes preuniversitarios de Lima
Metropolitana, en Perú. Métodos. Se
realizó un estudio observacional, transversal, con enfoque cuantitativo. La
muestra incluyó 558 estudiantes. Se aplicaron el Inventario de Ansiedad
Rasgo-Estado (IDARE) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). Los datos
fueron analizados mediante correlaciones y la regresión lineal múltiple. Resultados. La ansiedad rasgo predijo
significativamente la procrastinación académica global (β = 0,25; p < 0,001), la postergación de
actividades (β=0,10; p < 0,001) y
la autorregulación académica (β = 0,15; p
< 0,001). La ansiedad estado no tuvo efectos significativos. Conclusiones. La ansiedad rasgo influye
en la procrastinación académica, mientras que la ansiedad estado no es un
predictor relevante. Estos hallazgos resaltan la importancia de gestionar la
ansiedad y fortalecer la autorregulación académica en estudiantes
preuniversitarios.
Palabras clave: ansiedad; procrastinación;
autorregulación emocional; estudiantes; ansiedad rasgo (fuente: DeCS-BIREME).
ABSTRACT
Objective. To
analyze the relationship and predictive capacity of both trait and state
anxiety on academic procrastination among pre-university students in
Metropolitan Lima, Peru. Methods. A
quantitative, cross-sectional observational study was conducted with a sample
of 558 students. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and the Academic
Procrastination Scale (APS) were administered. Data were analyzed through
correlation and multiple linear regression techniques. Results. Trait anxiety significantly predicted overall academic
procrastination (β = 0.25; p < 0.001), task postponement (β = 0.10; p <
0.001), and academic self-regulation (β = 0.15; p < 0.001). State anxiety showed no
significant effects. Conclusions. Trait
anxiety has a significant influence on academic procrastination, whereas state
anxiety is not a relevant predictor. These findings underscore the importance
of anxiety management and the reinforcement of academic self-regulation
strategies in pre-university students.
Keywords: anxiety;
procrastination; emotional self-regulation; students; trait anxiety (source: MeSH-NLM).
INTRODUCCIÓN
En el Perú, la existencia de una brecha académica
significativa obliga a muchos estudiantes que desean postular a una universidad
pública a recurrir a centros preuniversitarios como un paso esencial para
acceder a la educación superior. Según la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (1), solo unos de cada
cinco postulantes logran ingresar a una universidad pública, lo que evidencia
un contexto de alta competitividad y exigencia académica. Este panorama, sumado
a la presión social por alcanzar el éxito académico, puede incrementar la
vulnerabilidad de los estudiantes a la procrastinación académica, definida como
el retraso intencional en la realización de tareas importantes, pese a conocer
sus consecuencias negativas (2). La procrastinación académica no
solo afecta el rendimiento académico, sino que también impacta el bienestar
emocional y el desarrollo personal, generando estrés, culpa y ansiedad (3,4).
Uno de los factores psicológicos más relevantes
asociados a la procrastinación académica es la ansiedad, la cual, aunque
inicialmente funciona como un mecanismo adaptativo ante amenazas percibidas, se
convierte en un problema cuando excede los recursos cognitivos y conductuales
del individuo (5). Según Spielberger et al. (6), existen
dos dimensiones de la ansiedad: la ansiedad estado, que representa una reacción
emocional transitoria ante situaciones específicas, y la ansiedad rasgo, que se
refiere a una predisposición estable a experimentar ansiedad en diversas
circunstancias. Estas dimensiones están interrelacionadas, pues los individuos
con altos niveles de ansiedad rasgo tienden a manifestar ansiedad estado con
mayor frecuencia en eventos específicos, lo que sugiere una influencia de
factores de personalidad en la respuesta ansiosa.
Desde una perspectiva teórica, la procrastinación
académica se ha conceptualizado como la postergación irracional de tareas
importantes en favor de actividades menos urgentes, pero más gratificantes, a
menudo como una estrategia de evitación de emociones negativas, tales como la
ansiedad y la frustración (2,7). Este comportamiento implica
dificultades en la regulación emocional y conductual, afectando directamente el
rendimiento académico (8). En contraposición, la autorregulación
académica se relaciona con la capacidad del estudiante para establecer metas,
monitorear su progreso y ajustar su comportamiento con base en objetivos
académicos, lo que permite superar impulsos emocionales momentáneos (9).
Así, la procrastinación académica no solo se entiende como un problema de
gestión del tiempo, sino también como una manifestación de dificultades
emocionales, particularmente en estudiantes con escasas estrategias de regulación
emocional (10,11).
Diversos estudios han reportado una correlación
significativa entre la ansiedad y la procrastinación académica en estudiantes
universitarios (12-15). Así mismo, investigaciones en estudiantes de
secundaria han evidenciado una relación significativa entre la ansiedad frente
a exámenes y la procrastinación académica (16). Por su parte, se
sostiene que existe una relación bidireccional entre la ansiedad y la
procrastinación académica, sugiriendo que este comportamiento no solo puede ser
consecuencia de la ansiedad, sino también su causa (17). Sin
embargo, la evidencia empírica aún es inconsistente, lo que resalta la
necesidad de profundizar en la relación entre las dimensiones específicas de la
ansiedad y la procrastinación académica. Además, gran parte de la literatura se
ha centrado en poblaciones universitarias, dejando un vacío en el conocimiento
sobre este fenómeno en estudiantes preuniversitarios, quienes enfrentan un
contexto de alta competitividad y exigencias académicas particulares.
En el contexto educativo de Lima Metropolitana,
factores como la intensa competencia para ingresar a la universidad, las
extensas jornadas de estudio en academias preuniversitarias y la desigualdad en
el acceso a recursos educativos contribuyen al incremento de la ansiedad y la
procrastinación académica en los estudiantes. Se ha señalado incluso que el
estrés académico generado por las elevadas exigencias educativas puede
intensificar la ansiedad, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar
emocional de los estudiantes (18).
Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo
general analizar la relación y el poder predictivo de la ansiedad, en sus
dimensiones de estado y rasgo, y la procrastinación académica global en
estudiantes preuniversitarios de Lima Metropolitana, en Perú.
MÉTODOS
Tipo y área de estudio
La investigación adoptó un diseño observacional de
corte transversal. Se utilizó un enfoque cuantitativo para analizar el poder
explicativo de la ansiedad, tanto en sus dimensiones de estado como de rasgo,
sobre la procrastinación académica, considerando esta última en su forma global
y según sus dimensiones específicas (19). La investigación se llevó
a cabo entre los meses de febrero y octubre de 2024.
Población y muestra
La población total estuvo compuesta por 2600
estudiantes pertenecientes al ciclo de repaso de una academia preuniversitaria
de Lima Metropolitana, orientada a postulantes a la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) y a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La
muestra estuvo conformada por 558 estudiantes preuniversitarios seleccionados
mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se incluyó a
estudiantes de 16-19 años, mientras que se excluyó a quienes no cumplían con el
rango de edad o participaban en programas preuniversitarios fuera de esta
región.
Variable e instrumentos de
recolección de datos
Para la primera variable, “ansiedad estado y rasgo”,
se usó como instrumento de recolección de datos el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). Este instrumento, desarrollado
originalmente en inglés y luego adaptado al español, mide la ansiedad en sus
dimensiones de estado y rasgo (6,20). Dentro del mismo, la Escala de
Ansiedad Estado (EAE) evalúa la ansiedad transitoria ante situaciones
estresantes, mientras que la Escala de Ansiedad Rasgo (EAR) mide la propensión
estable a experimentar ansiedad. Cada escala consta de 20 ítems en formato
Likert de 4 puntos, con puntajes totales que oscilan entre 20 y 80 puntos,
donde los valores más altos indican mayores niveles de ansiedad. En Perú,
estudios psicométricos han reportado una consistencia interna adecuada (α =
0,90 para EAE y α = 0,87 para EAR) y una estructura factorial explicativa del
48,60 % y 42,11 % de la variabilidad, respectivamente (21).
Para medir la segunda variable, “procrastinación
académica”, se usó como instrumento la Escala de Procrastinación Académica
(EPA). Adaptada y validada en diversos contextos (7,22), esta escala
mide la tendencia a postergar tareas académicas. Posteriormente, fue validado
el instrumento en una muestra universitaria peruana y fue propuesta una
estructura factorial de dos dimensiones: autorregulación académica (9 ítems) y
postergación de actividades (3 ítems), las cuales fueron evaluadas mediante una
escala Likert de 5 puntos (1 = "Nunca", 5 = "Siempre"). La
confiabilidad fue adecuada, con α = 0,82 y omega = 0,82 para “autorregulación
académica”, α = 0,75, omega = 0,79 para “postergación de actividades”, y α =
0,816 para la escala global. El análisis factorial exploratorio indicó que esta
estructura bifactorial explicaba el 49,55 % de la varianza total, con el primer
factor explicando el 34,41 % y el segundo factor el 15,14 % (8).
Técnicas y procedimientos de la
recolección de datos
Antes de la recolección de datos, fue solicitado el
permiso necesario a la Dirección General de la institución preuniversitaria,
presentando un resumen del proyecto y un cronograma de actividades. Tras la
aprobación, se coordinó con el Área de Psicopedagogía y los coordinadores de
cada sede, para definir las fechas y horarios de aplicación. En cada sesión, el
investigador explicó los objetivos del estudio y se obtuvo el consentimiento
informado de los participantes mayores de 18 años y el asentimiento informado
de los menores de edad. Para estos últimos, fue solicitado adicionalmente el
consentimiento informado de sus padres o apoderados, conforme a los principios
éticos que garantizan la participación voluntaria y la protección de los
menores. Además, las pruebas psicológicas fueron codificadas para preservar la
confidencialidad, asignando códigos a cada participante en lugar de sus nombres
reales.
Análisis de datos
Inicialmente, se validaron los datos para identificar
espacios en blanco y errores de digitación. Posteriormente, se realizó un
análisis descriptivo evaluando la normalidad univariada mediante los
coeficientes de asimetría y curtosis, considerando un rango de -1,5 a +1,5.
Además, se detectaron valores extremos multivariados utilizando las distancias
de Mahalanobis.
Se verificaron los supuestos requeridos para la
regresión lineal múltiple, incluyendo la linealidad, independencia de los
residuos, normalidad de los errores y homocedasticidad, a través de gráficos de
residuos estandarizados, análisis de colinealidad y pruebas de normalidad.
Posteriormente, se realizaron los análisis de
regresión lineal simple y múltiple para examinar el efecto de las dimensiones
de la ansiedad (estado y rasgo) sobre tres variables dependientes:
procrastinación académica global, postergación de actividades y autorregulación
académica. Las variables categóricas (edad y sexo) fueron incluidas como
covariables en los modelos ajustados, utilizando como referencia los grupos de
16 años y sexo masculino, respectivamente.
Finalmente, se corroboró la consistencia interna de
los instrumentos aplicados mediante el coeficiente alfa ordinal (α), lo cual
respaldó los niveles adecuados de confiabilidad previamente reportados en
estudios psicométricos realizados en población peruana.
Aspectos éticos
La ética en esta investigación se abordó desde la
planificación hasta la aprobación, asegurando transparencia en los resultados.
Se priorizaron principios como honestidad, veracidad, independencia,
competencia, rigor, adecuación contextual, libertad investigativa y
confiabilidad. Estos lineamientos, establecidos por el Comité de Ética de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), guiaron todo el proceso y
fueron formalizados mediante la Resolución Rectoral N.º 012648-2023-R/UNMSM (24).
RESULTADOS
En total, participaron 558 estudiantes preuniversitarios. Respecto a la edad, se observó que la mayoría de los participantes tenía 17 años (48,9 %), seguido por aquellos con 18 años (24,7 %). En relación con el sexo, el 55,6% de los participantes se identificó como masculino (n = 310) (ver Tabla 1).
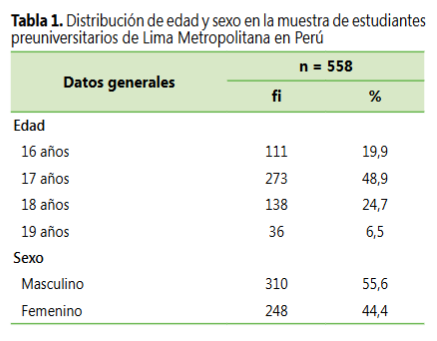
Con el fin de describir las características psicológicas de las variables de estudio, se calcularon los estadísticos descriptivos correspondientes a las dimensiones de ansiedad estado, ansiedad rasgo, postergación de actividades y autorregulación académica, desagregados por edad y sexo (ver Tabla 2).
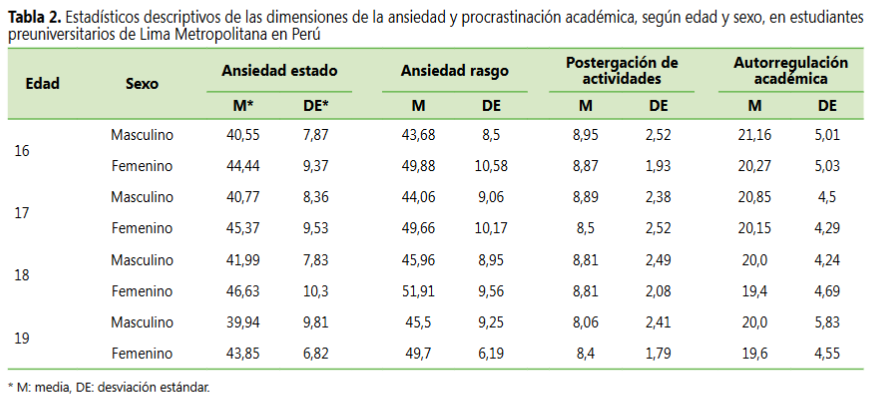
Con el propósito de explorar las asociaciones bivariadas entre las principales variables del estudio, fueron calculados los coeficientes de correlación de Pearson. Este análisis preliminar permitió identificar la dirección y fuerza de las relaciones entre los puntajes de ansiedad estado, ansiedad rasgo, postergación de actividades y autorregulación académica (ver Tabla 3).
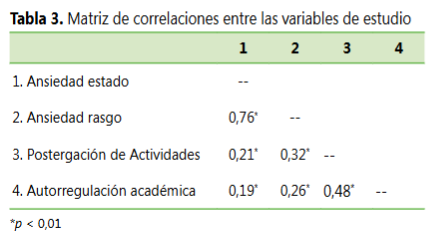
Para analizar la relación entre las dimensiones de la
ansiedad y la procrastinación académica, se estimaron modelos de regresión
lineal simple y múltiple. La Tabla 4 muestra los coeficientes obtenidos en los
análisis crudo y ajustado.
En el modelo crudo, la ansiedad rasgo se asoció significativamente con mayores niveles de procrastinación (β = 0,21; IC 95 % [0,14; 0,28], p < 0,001), mientras que la ansiedad estado no mostró una asociación significativa (β = -0,01; IC 9 5% [-0,09; 0,07], p = 0,773). Este patrón se mantuvo en el modelo ajustado, donde la ansiedad rasgo conservó su efecto (β = 0,25; IC 95 % [0,17; 0,32], p < 0,001), y la ansiedad estado continuó sin significancia. Además, se identificó una menor procrastinación en el grupo de 18 años (β = -1,65; IC 95 % [-3,03; -0,27], p = 0,019) y en el grupo femenino (β = -2,26; IC 95 % [-3,21; -1,30], p < 0,001) (ver Tabla 4).
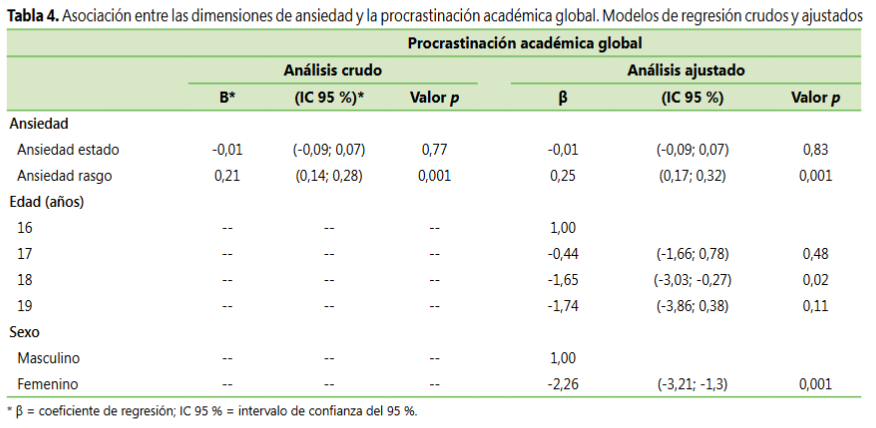
Fue evaluada también la postergación de actividades como variable dependiente. La ansiedad rasgo mostró nuevamente un efecto significativo en el modelo crudo (β = 0,09; IC 95 % [0,06; 0,11], p < 0,001), mientras que la ansiedad estado no resultó significativa. En el modelo ajustado, los efectos se mantuvieron: ansiedad rasgo (β = 0,10; IC 95 % [0,07; 0,12], p < 0,001), ansiedad estado (β = -0,01; IC 95 % [-0,04, 0,02], p = 0,451). El sexo femenino también se asoció con menor postergación (β = -0,68; IC 95 % [-1,06; -0,31], p < 0,001), sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etarios (ver Tabla 5).
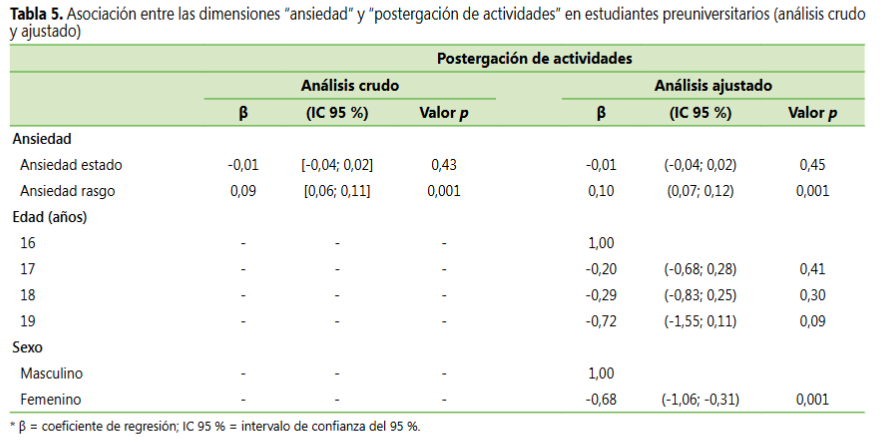
Por último, la Tabla 6 muestra los resultados del
análisis de regresión para la autorregulación académica. En el análisis crudo,
la ansiedad rasgo fue un predictor significativo (β = 0,12; IC 95 % [0,07;
0,18], p < 0,001), mientras que la
ansiedad estado no presentó asociación (β=0,00; IC 95 % [-0,06; 0,06], p = 0,98).
En el modelo ajustado, la ansiedad rasgo mantuvo su significancia estadística (β = 0,15, IC 95% [0,09; 0,21], p < 0,001), mientras que la ansiedad estado no fue significativa (β = 0,00; IC 95% [-0,06; 0,06], p = 0,91). Así mismo, se observó una asociación significativa para los estudiantes de 18 años (β= -1,36; IC 95 % [-2,43; -0,29], p = 0,013) y para el sexo femenino (β = -1,57; IC 95 % [-2,31; -0,83], p < 0,001) (ver Tabla 6).
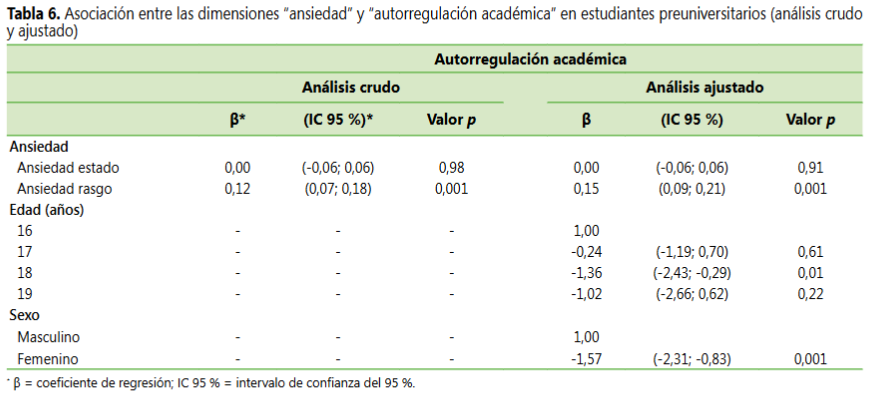
DISCUSIÓN
Los hallazgos de este estudio confirman la existencia
de una relación positiva y estadísticamente significativa entre la ansiedad
rasgo y la procrastinación académica en estudiantes preuniversitarios de Lima
Metropolitana, en Perú. Por el contrario, la ansiedad estado no evidenció un
efecto significativo, lo que sugiere que las tendencias estables a experimentar
ansiedad como un rasgo de personalidad tienen un impacto más relevante en la
procrastinación que los episodios temporales de ansiedad.
Inicialmente,
los modelos de regresión múltiple mostraron que la ansiedad rasgo ejerce un
efecto decisivo en la procrastinación académica global, lo cual es consistente
con estudios previos (12,14,15). Estos resultados sugieren que los
estudiantes con una mayor tendencia a sentir ansiedad de manera estable pueden
ser más propensos a evitar responsabilidades académicas, anticipando posibles
dificultades o malestar emocional. Además, se identificó que la ansiedad rasgo
predice significativamente la postergación de actividades, lo que puede
explicarse por su impacto en la autorregulación emocional y en la capacidad de
organización académica. En esta línea, también se encontró una relación
significativa entre ansiedad rasgo y procrastinación crónica (13).
Este resultado complementa la evidencia empírica sobre el rol de la ansiedad
rasgo en la tendencia crónica a postergar tareas académicas.
Desde una perspectiva teórica, estos hallazgos
refuerzan el modelo de autorregulación emocional de la procrastinación
académica, según el cual los estudiantes pueden utilizar la dilación como una
estrategia para minimizar el estrés momentáneo, aunque esto implique
consecuencias negativas a largo plazo (2,11).
Por otro lado, los resultados muestran que la ansiedad
rasgo tiene un impacto negativo en la autorregulación académica, lo que indica
que los estudiantes con altos niveles de ansiedad rasgo experimentan
dificultades para planificar y gestionar su tiempo. Este hallazgo coincide con
investigaciones previas (13), donde se identificó que la ansiedad
rasgo se relaciona con déficits en la planificación y control de impulsos. La
dificultad para autorregularse puede estar asociada a un déficit en estrategias
de afrontamiento adaptativas, lo que aumenta la tendencia a procrastinar. Lo
anterior respalda la necesidad de intervenciones que fortalezcan el afrontamiento
activo y la planificación académica como mecanismos protectores frente a la
procrastinación (25).
Además, se identificaron diferencias según la edad,
donde los estudiantes de 18 años mostraron menor procrastinación y mayor
autorregulación académica. Este hallazgo podría vincularse con una mayor
madurez emocional y cognitiva, lo que suele consolidarse hacia el final de la
adolescencia (26,27). A pesar de que los niveles de ansiedad pueden
incrementarse entre los 16 y 18 años, esta madurez permitiría un mejor
afrontamiento del entorno académico preuniversitario, caracterizado por alta
presión y competitividad (28,29).
Así mismo, se evidencian diferencias relevantes entre
sexos, destacando que las mujeres reportaron menor tendencia a procrastinar y
niveles más altos de autorregulación académica en comparación con los hombres.
Este hallazgo coincide con estudios que sugieren que las adolescentes presentan
mayor responsabilidad académica y planificación (30,31). Además, se
ha observado que las mujeres suelen mostrar mayor preocupación por el
rendimiento, lo cual podría motivarlas a evitar conductas de postergación (32).
La influencia de la socialización de género también podría explicar este fenómeno,
ya que en ellas es más común el uso de estrategias emocionales adaptativas que
favorecen un mejor manejo académico (33).
En cuanto a la ansiedad estado, esta no fue un
predictor significativo de la procrastinación académica ni de sus dimensiones.
Aunque se encontró una correlación positiva, este efecto desapareció al incluir
la ansiedad rasgo en los modelos de regresión, lo que indica que la ansiedad
estado no tiene un impacto independiente en la procrastinación académica. Este
resultado concuerda con la perspectiva de Spielberger, quien señala que la
ansiedad estado es altamente influenciable por el contexto (34). En
el caso de los estudiantes preuniversitarios, factores como la presión interna
derivada de su propio desarrollo y las expectativas familiares pueden
intensificar esta ansiedad de forma transitoria (35,36). Sin
embargo, su impacto transitorio podría influir en momentos específicos, como
exámenes o entrevistas, lo que justifica futuras investigaciones con diseños
longitudinales o de evaluación por eventos.
Entre
los aspectos destacables de este estudio se encuentra la aplicación de métodos
estadísticos sólidos, como la regresión múltiple, lo que facilitó una
evaluación diferenciada del efecto de la ansiedad rasgo y la ansiedad estado sobre
diversas formas de procrastinación académica. Además, al centrarse en una
muestra perteneciente a un entorno educativo altamente competitivo, se obtuvo
información valiosa y situada, útil para orientar futuras estrategias de
intervención en contextos similares. Sin embargo, también se identificaron
ciertas limitaciones, tales como el diseño transversal adoptado, el cual no
permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. Así mismo, al
haberse empleado únicamente cuestionarios de autoinforme, existe la posibilidad
de aparecer sesgos asociados a la deseabilidad social. Por último, al limitarse
la muestra a estudiantes de Lima Metropolitana, los hallazgos no pueden ser
generalizados con plena certeza a otras zonas geográficas del país.
Dado lo anterior, se recomienda que futuras
investigaciones empleen diseños longitudinales que permitan analizar la
evolución de la relación entre ansiedad y procrastinación en el tiempo. De
igual manera, sería pertinente ampliar la muestra a otras regiones del país
para mejorar la generalización de los hallazgos.
En el ámbito educativo, se sugiere implementar
programas de regulación emocional y entrenamiento en autorregulación académica
para reducir la procrastinación en estudiantes preuniversitarios. Además, es
fundamental que las academias preuniversitarias incorporen asesoramiento
psicológico especializado, promoviendo estrategias efectivas de afrontamiento
frente a la ansiedad.
Conclusiones
En síntesis, los resultados de este estudio confirman
que la ansiedad rasgo es un factor determinante en la procrastinación
académica, el cual afecta tanto la postergación de actividades como la
autorregulación académica en estudiantes preuniversitarios. En contraste, la
ansiedad estado no mostró un efecto significativo, lo que indica que los
episodios transitorios de ansiedad no influyen directamente en la
procrastinación. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar factores
emocionales y de personalidad al abordar este problema en contextos educativos
altamente competitivos, como el preuniversitario en Lima Metropolitana.
Agradecimientos
Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros
docentes, por su valiosa orientación y asesoramiento a lo largo de este proceso
de investigación, cuyos aportes fueron fundamentales tanto en el ámbito teórico
como en el práctico.
REFERENCIAS
- Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU). Informe
sobre la educación superior en el Perú [Internet]. Lima: SUNEDU; 2019
[Consultado el 10 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/Informe-educacion-superior-2019.pdf
- Steel P. The nature of procrastination: A
meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory
failure. Psychol Bull.
[Internet]. 2007 [Consultado el 10 de noviembre de 2024];133(1):65-94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65
- Ferrari JR, Johnson JL, McCown WG.
Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. Nueva York: Plenum Press; 1995.
- Klassen RM, Krawchuk LL, Rajani S. Academic
procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate
predicts higher levels of procrastination. Contemp Educ Psychol. [Internet]. 2008
[Consultado el 11 de noviembre de 2024];33(4):915-931. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.07.001
- Lazarus RS. Emotion and adaptation. Nueva York:
Oxford University Press; 1991.
- Spielberger CD, Díaz-Guerrero R. IDARE:
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo. México: Manual Moderno; 1975.
- Busko DA. Causes and consequences of
perfectionism and procrastination: a structural equation model [Internet].
Guelph: University
of Guelph; 1998 [Consultado el 13 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://hdl.handle.net/10214/20169
- Domínguez-Lara S, Villegas M, Centeno E.
Procrastinación académica: Validación de una escala en una muestra de
estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Liberabit [Internet].
2014 [Consultado el 14 de noviembre de 2025];20(2):153-161. https://doi.org/10.24265/liberabit.2014.v20n2.02
- Zimmerman BJ. Becoming a self-regulated learner:
An overview. Theory Pract.
[Internet]. 2002 [Consultado el 14 de noviembre de 2024];41(2):64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
- Lieberman MD. Social cognitive neuroscience: A
review of core processes. Annu
Rev Psychol. [Internet]. 2007 [Consultado el 14 de noviembre de
2024];58(1):259-289. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085654
- Tice DM, Baumeister RF. Longitudinal study of
procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits
of dawdling. Psychol Sci.
[Internet]. 1997 [Consultado el 15 de noviembre de 2024];8(6):454-458. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00460.x
- Altamirano Chérrez CE, Rodríguez Pérez ML.
Procrastinación académica y su relación con la ansiedad. Rev. Eugenio
Espejo [Internet]. 2021 [Consultado el 15 de noviembre de
2024];15(3):16-24. https://doi.org/10.37135/ee.04.12.03
- Chávez E. Procrastinación crónica y ansiedad
estado-rasgo en una muestra de estudiantes universitarios [Internet].
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2015 [Consultado el 18 de
noviembre de 2024]. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12404/6022
- Mamani Guerra SE, Aguilar Angeletti A. Relación
entre la procrastinación académica y ansiedad-rasgo en estudiantes universitarios
pertenecientes al primer año de estudios de una universidad privada de
Lima Metropolitana. Rev Psicol Herediana [Internet]. 2018 [Consultado el
18 de noviembre de 2024];11(2):33-41. https://doi.org/10.20453/rph.v11i2.3627
- Pardo Bolívar D, Perilla Ballesteros L, Salinas
Ramírez C. Relación entre procrastinación académica y ansiedad-rasgo en
estudiantes de psicología. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología
[Internet]. 2014 [Consultado el 20 de noviembre de 2024];14(1):31-44.
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5493101
- Querevalú Nabarro F, Echabaudes Ilizarbe R.
Procrastinación académica y ansiedad frente a los exámenes en estudiantes
de 3° a 5° del nivel secundario en colegios de Lima. Rev Cient Cienc Salud
[Internet]. 2020 [Consultado el 20 de noviembre de 2024];13(1):79-87. https://doi.org/10.17162/rccs.v13i1.1350
- Rahimi S. Understanding academic procrastination:
A longitudinal analysis of procrastination and emotions in undergraduate
and graduate students [Internet]. Montreal: McGill University; 2019 [Consultado el
20 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/cj82kc70g
- Cassaretto M, Vilela P, Gamarra L. Estrés
académico en universitarios peruanos: importancia de las conductas de
salud, características sociodemográficas y académicas. Liberabit
[Internet]. 2021 [Consultado el 20 de noviembre de 2024];27(2):e482. http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2021.v27n2.07
- Hernández Sampieri R, Fernández Collado C,
Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 6ª ed. México:
McGraw-Hill; 2014.
- Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual
for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press;
1970.
- Domínguez S, Villegas G, Sotelo N, Sotelo L.
Revisión psicométrica del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) en
una muestra de universitarios de Lima Metropolitana. Rev Peru Psicol Trab
Soc. 2012;1(1):45-54.
- Álvarez-Blas ÓR. Procrastinación general y
académica en una muestra de estudiantes de secundaria de Lima
metropolitana. Persona [Internet]. 2010 [Consultado el 10 de diciembre de
2024];13:159-177. https://doi.org/10.26439/persona2010.n013.270
- Rosseel Y. lavaan: An R Package for Structural
Equation Modeling. J
Stat Softw [Internet]. 2012 [Consultado el 15 de diciembre de
2024];48(2):1-36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Código
de ética en investigación de la UNMSM [Internet]. Lima: UNMSM; 2023
[Consultado el 20 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do
- Figueroa MI, Contini N, Lacunza AB, Levín M,
Estévez Suedan A. Las estrategias de afrontamiento y su relación con el
nivel de bienestar psicológico: un estudio con adolescentes de nivel
socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina). An Psicol [Internet]. 2005
[Consultado el 22 de diciembre de 2024];21(1):66-72. Disponible en: https://revistas.um.es/analesps/article/view/27171
- Rice PL. Adolescencia: desarrollo, relaciones y
cultura. 9ª ed. Madrid: Prentice Hall;
2000.
- Bolaños Rueda JJ. El rol mediador de la
regulación emocional en la relación entre la ansiedad y procrastinación
académica en estudiantes preuniversitarios de Lima Metropolitana
[Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2024
[Consultado el 22 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12672/25060
- Valdéz A, Becerra N, Melgarejo B, Huarancca J.
Nivel de ansiedad en adolescentes de una institución preuniversitaria de
Lima Norte. Peruvian Journal
of Health Care and Global Health [Internet]. 2019 [Consultado el 22 de
diciembre de 2024];3(1):12-16. Disponible en: https://revista.uch.edu.pe/index.php/hgh/article/view/31
- Guerrero G. ¿Cómo afectan los factores
individuales y escolares la decisión de los jóvenes de postular a educación
superior? Un estudio longitudinal en Lima, Perú (Documento de
Investigación 69) [Internet]. Lima: GRADE; 2013 [Consultado el 8 de enero
de 2025]. Disponible en: https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/2442
- Vollmeyer R, Rheinberg F. Motivational effects on
self-regulated learning with different tasks. Educ Psychol Rev. [Internet]. 2006 [Consultado el
8 de enero de 2025];18(3):239-253. https://doi.org/10.1007/s10648-006-9017-0
- Klassen RM, Kuzucu E. Academic procrastination
and motivation of adolescents in Turkey [Internet]. Educ Psychol. [Internet]. 2009 [Consultado el 8
de enero de 2025];29(1):69-81. https://doi.org/10.1080/01443410802478622
- Ferrari JR, Díaz‑Morales JF. Procrastination: Different time orientations reflect
different motives. J
Res Pers. [Internet]. 2007 [Consultado el 8 de enero de
2025];41(3):707-14. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.06.006
- Burka JB, Yuen LM. Procrastination: Why you do
it, what to do about it now [Internet]. Cambridge: Da Capo Press; 2008 [Consultado el 8
de enero de 2025]. Disponible en: https://www.perseusbooksgroup.com/basic/book/procrastination/9780738211701
- Spielberger C. Tensión y ansiedad. México: Harla;
1979.
- Álvarez J, Aguilar JM, Lorenzo JJ. La ansiedad ante los exámenes en estudiantes
universitarios: relaciones con variables personales y académicas. Electron
J Res Educ Psychol. [Internet]. 2012 [Consultado el 28 de diciembre de
2024];10(1):333-354. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293123551017
- Papalia DE, Martorell G. Desarrollo humano. 14ª
ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2021.
Contribución de los autores
BRJJ: conceptualización, análisis formal, investigación,
metodología, redacción, borrador original, supervisión, redacción, revisión y
edición.
BAKY: redacción, borrador original, análisis formal,
metodología, supervisión, redacción, revisión y edición.
Fuentes de financiamiento
La investigación fue realizada con recursos propios.
Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
