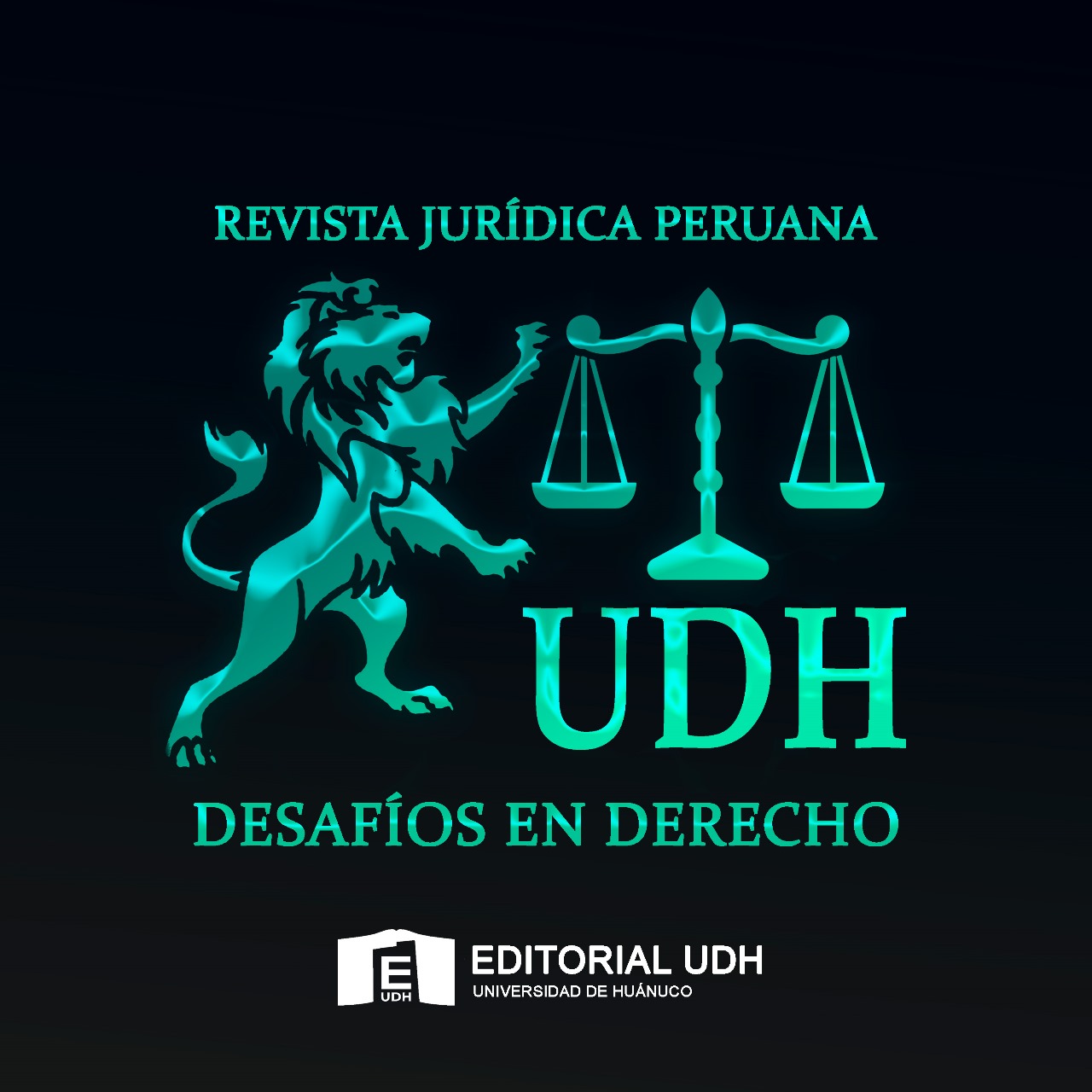El
presidencialismo atenuado y su ambivalencia en el Perú, en comparación con el
parlamentarismo europeo
The attenuated presidentialism and its ambivalence in Peru, in
comparison with European parliamentarism
Eduardo Jesus Chocano Ravina1a
- Universidad de Lima, Lima, Perú.
- Bachiller de Derecho.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2254-6197
Fuentes de financiamiento
La investigación fue realizada con
recursos propios.
Conflictos
de interés
El autor declara no tener conflictos
de interés.
Correspondencia (nombres,
dirección, correo electrónico, teléfono, etc., del autor/a correspondiente)
Citar
como: Chocano Ravina,
E. J. (2025). El presidencialismo atenuado y su
ambivalencia en el Perú, en comparación con el parlamentarismo europeo. Revista Jurídica Peruana, Desafíos en
derecho, 2(1), 78–101. https.//doi.org/10.37711/RJPDD.2025.2.1.9
RESUMEN
El presente trabajo examina el régimen político
peruano, basado en un modelo de presidencialismo atenuado que combina
mecanismos parlamentarios dentro de una estructura presidencialista. A través
de un enfoque teórico y práctico, se comparan el presidencialismo
latinoamericano, el parlamentarismo europeo y el modelo híbrido peruano,
revelando tensiones derivadas de su configuración mixta. Aunque las
herramientas incorporadas buscan limitar el poder presidencial y fomentar la
colaboración entre poderes, su eficacia depende de factores como la correlación
de fuerzas en el Congreso y el liderazgo político. Se resalta la ambivalencia
del sistema, que puede tanto facilitar la gobernabilidad en contextos de
cooperación como generar crisis en escenarios de confrontación. El análisis
aborda casos, desde el autogolpe de 1992 hasta el actual gobierno de Dina
Boluarte, evidenciando cómo esta ambivalencia se manifiesta en la práctica. Se
concluye que el éxito del presidencialismo atenuado no depende solo de su
diseño normativo, sino de la calidad democrática de sus operadores.
Palabras clave: presidencialismo; parlamentarismo; presidencialismo atenuado; gobierno;
presidente.
ABSTRACT
This study examines the
Peruvian political regime, based on a model of attenuated presidentialism that
combines parliamentary mechanisms within a presidential structure. Through a
theoretical and practical approach, Latin American presidentialism, European
parliamentarism, and the Peruvian hybrid model are compared, revealing tensions
arising from its mixed configuration. Although the mechanisms incorporated aim
to limit presidential power and foster collaboration between branches, their
effectiveness depends on factors such as the correlation of forces in Congress
and political leadership. The ambivalence of the system is highlighted, as it
can both facilitate governability in contexts of cooperation and generate
crises in scenarios of confrontation. The analysis addresses cases ranging from
the 1992 self-coup to the current government of Dina Boluarte, showing how this
ambivalence is manifested in practice. It is concluded that the success of
attenuated presidentialism depends not only on its normative design but also on
the democratic quality of its operators.
Keywords: presidentialism; parliamentarism; attenuated presidentialism;
government; president.
El sistema político peruano se encuentra
regulado por la Constitución Política de 1993, la cual establece una separación
clásica en tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Según lo señalado en su artículo 43°, cada uno de estos posee funciones
claramente delimitadas y con mecanismos específicos de control mutuo. A su vez,
la forma de gobierno adoptada es el presidencialismo atenuado, caracterizado
por combinar elementos típicos del presidencialismo con herramientas propias
del sistema parlamentario.
En concreto, el presidente cuenta con
atribuciones establecidas en los artículos 110° al 118° de la Constitución,
resaltando la dirección de la política general del gobierno, la potestad para
emitir decretos legislativos en situaciones extraordinarias y la facultad de
disolver el Congreso bajo circunstancias específicas previstas en los artículos
134° y 135°.
Es en este contexto normativo, a fin de
comprender a profundidad la forma de gobierno en el Perú, resulta fundamental
comprender las diferencias esenciales entre el presidencialismo y el
parlamentarismo, para luego profundizar en el eje principal de este estudio: el
modelo híbrido del presidencialismo atenuado peruano.
Al respecto, debe señalarse que el régimen
político peruano fue objeto de múltiples transformaciones a lo largo de su
historia constitucional, configurándose actualmente como un sistema
presidencialista atenuado. Este modelo híbrido combina elementos tanto del
presidencialismo clásico como del parlamentarismo, por lo que genera una
estructura institucional singular. Su análisis resulta clave para comprender
las dinámicas de poder y gobernabilidad en el Perú contemporáneo.
Así mismo, la adopción de instituciones
parlamentarias dentro de un esquema originalmente presidencial produjo y
produce tensiones que no siempre encuentran solución en el propio texto
constitucional. La convivencia entre mecanismos de control mutuo, como la
cuestión de confianza o la posibilidad de disolución del Congreso, ha derivado
en escenarios de alta conflictividad política. Por ello, resulta necesario
examinar el alcance y los efectos de esta mixtura institucional.
Es así que este estudio ofrece una revisión
crítica del presidencialismo atenuado en el Perú, identificando sus fundamentos
teóricos, su evolución normativa y los desafíos que plantea en la práctica. A
través del contraste con modelos como el presidencialismo latinoamericano y el
parlamentarismo europeo, se busca delimitar las particularidades del caso
peruano. De igual modo, se explora el carácter ambivalente del sistema, cuya
eficacia depende tanto de su diseño jurídico como del contexto político en el
que opera.
DESARROLLO
Presidencialismo: el caso latinoamericano
El
presidencialismo es una figura con gran desarrollo en América, mientras que el
parlamentarismo, por su lado, lo es en Europa (Fernández Barbadillo, 2012).
Esta forma de gobierno implica la existencia de un poder ejecutivo que posee
mayores atribuciones en comparación a los otros dos poderes del Estado. A su
vez, al presidente de la república se le dan facultades legislativas gracias a
la iniciativa de ley, convocatoria a legislatura extraordinaria, legislar
mediante decretos de urgencia, entre otras (Tupayachi Sotomayor, 2011).
Respecto a
sus orígenes, apoyándonos en lo planteado por Castillo Freyre (2002), el
presidencialismo tuvo su origen en Estados Unidos con la Constitución de 1787,
diseñada como respuesta a los fracasos de la separación rígida de poderes en
Europa y con el objetivo de equilibrar autoridad y control entre los poderes
del Estado. Desde sus inicios, se caracterizó por un presidente con autonomía y
funciones ejecutivas propias, elegido por el pueblo, con ministros subordinados
y sin dependencia del Parlamento, estructurando así un gobierno con separación
tajante de poderes y un fuerte liderazgo unipersonal en el Poder Ejecutivo.
El
presidencialismo, de forma general, es aquella forma de gobierno en la cual el
Ejecutivo posee amplias atribuciones constitucionales y tiene control total
sobre la composición de su gabinete y la administración del poder estatal.
Además, el presidente es elegido por el pueblo por un período determinado, sin
depender de la aprobación formal del parlamento para mantenerse en el cargo
(Ayala Silva et al., 2023).
Por otra
parte, conviene destacar que el modelo presidencialista no fue implementado de
manera uniforme en América Latina. Al respecto, Serrafero (1991) señala que
Jacques Lambert propuso una nueva terminología, describiendo la configuración
institucional de la región como un régimen de preponderancia presidencial;
además, para Lambert la copia del modelo estadounidense no impidió golpes de
Estado, pues las causas profundas se relacionaban con sociedades fracturadas y
emergencias reiteradas, no solo con el diseño institucional.
Villabella Armengol (2006) destaca que el
presidencialismo latinoamericano concentra competencias legislativas, de veto y
de excepción, en grado superior al modelo estadounidense, aun cuando se
intenten contrapesos como limitar la reelección o reforzar la fiscalización
ministerial.
Por otro
lado, desde el siglo XIX, las constituciones hispanoamericanas otorgaron a los
presidentes facultades legislativas, de nombramiento y de emergencia superiores
a las del modelo estadounidense, consolidando así un Ejecutivo estructuralmente
reforzado (Garcé, 2017).
Con base a
lo expuesto, el presidencialismo, aunque inspirado en el modelo estadounidense,
adquirió en América Latina características particulares que lo han transformado
en un régimen con fuerte concentración de poder en el Ejecutivo. Esta
adaptación, condicionada por factores históricos, sociales y políticos, ha
generado sistemas en los que el presidente no solo gobierna, sino que también influye
decisivamente en el proceso legislativo y en la conducción del Estado.
Parlamentarismo
El origen del parlamentarismo se da en
Inglaterra, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y sus principales
características fueron comprendidas por Espinoza Toledo (2020) como:
a)
La separación del poder Ejecutivo entre un jefe de Estado y un
jefe de gobierno.
b)
La obligación del gobierno de rendir cuentas ante el Parlamento.
c)
La facultad para disolver la Cámara Baja.
Así mismo,
el autor indicó que estas particularidades surgieron en Gran Bretaña durante el
siglo XVIII, cuando el gabinete comenzó a actuar de forma independiente al
monarca, asumiendo responsabilidad política ante la Cámara de los Comunes,
aunque mantuvo la capacidad de pedir al rey la disolución de dicha Cámara.
Además, es importante señalar que, a diferencia de la época medieval, en donde
se contaba con sus propias asambleas para gobernar, en el parlamentarismo
moderno el Parlamento actúa con base a un mandato representativo (Abellán,
1996).
A su vez,
para Escamilla (1992) el parlamentarismo británico se desarrolló sobre la base
de leyes parlamentarias, costumbres jurídicas y convenciones constitucionales,
además de que su operatividad está marcada por un sistema bipartidista, un
modelo electoral de mayoría simple y la influencia de la opinión pública. En
este sistema, el Poder Ejecutivo se divide entre el monarca, que cumple un rol
simbólico como jefe de Estado, y el primer ministro, verdadero jefe de gobierno.
Breves
diferencias entre el presidencialismo y el parlamentarismo
Luego del desarrollo de ambas formas de
gobierno, la primera diferencia notable es sobre el poder otorgado al máximo
representante del poder Ejecutivo, el presidente de la República. Como señaló
Guzmán Napurí (2020), el sistema presidencial se caracteriza por un presidente
que concentra las funciones de jefe de Estado y de Gobierno, a diferencia del
parlamentarismo, donde estas se separan. A su vez, la toma de decisiones recae
principalmente en el presidente, y los ministros cumplen un rol secundario.
Por otro
lado, otra diferencia importante es que en el parlamentarismo el gobierno
depende directamente de la confianza del Parlamento, lo que implica que este
puede cesarlo mediante una moción de censura. En contraste, en el sistema
presidencialista, el presidente tiene un mandato fijo y su permanencia en el
cargo no depende de la aprobación constante del Legislativo.
Esta
distinción influye directamente en la dinámica de gobernabilidad y control
político: mientras que el parlamentarismo tiende a fomentar mayor cooperación
entre poderes y permite ajustes más flexibles ante crisis políticas, el
presidencialismo puede generar bloqueos institucionales cuando existe un
Congreso opositor. Como señala De la Torre Barba (2019), en los sistemas
presidencialistas, la concentración de poder en el Ejecutivo puede transgredir
la autonomía de los demás poderes, dificultando la gobernabilidad en contextos
de desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En esta
misma línea, Martínez Dalmau (2015) advierte que el presidencialismo
latinoamericano tiende a acentuar los desequilibrios entre los poderes del
Estado, especialmente en contextos de crisis institucional, mientras que el
parlamentarismo favorece mecanismos más dinámicos de control político. De igual
manera, el presidencialismo centraliza el poder en el Ejecutivo, lo que puede
favorecer la ejecución de políticas radicales, especialmente cuando se
encuentra acompañado de un liderazgo de carácter autoritario (Pino Uribe,
2024).
Al comparar
ambas formas de gobierno, se evidencia que el presidencialismo y el
parlamentarismo responden a modelos institucionales y lógicas políticas
distintas, cada una con implicancias propias en términos de gobernabilidad,
equilibrio de poderes y control político. Mientras en el parlamentarismo
favorece una mayor interacción y fiscalización entre el Ejecutivo y el
Legislativo, propiciando una respuesta más flexible ante crisis políticas, el
presidencialismo se caracteriza por una fuerte concentración de poder en la
figura del presidente, lo cual, si bien puede facilitar la toma de decisiones,
también incrementa el riesgo de autoritarismo y bloqueo institucional en
contextos de tensión política.
Presidencialismo atenuado
A fin de
comprender el presidencialismo atenuado en el Estado peruano, resulta
pertinente primero observar brevemente las formas de gobierno en otros países
latinoamericanos, así como las distintas modalidades de organización del poder
político que se han adoptado en contextos institucionales similares.
Otros
modelos presidencialistas en Latinoamérica
El análisis
se inicia con el caso de Argentina, donde la reforma constitucional de 1994
introdujo la figura del jefe de Gabinete de Ministros, un funcionario designado
por el presidente, pero sujeto a control político por parte del Congreso, que
incluso puede censurarlo. Esta innovación institucional tuvo como finalidad
principal moderar la concentración de poder en manos del Ejecutivo; no
obstante, la literatura especializada ha debatido ampliamente sobre su
efectividad como mecanismo real de contención al presidencialismo (Serrafero,
2003).
Por otro
lado, en el caso colombiano, el diseño constitucional incorporó diversos
mecanismos de control parlamentario, como las citaciones, solicitudes de
información, mociones de censura y de observación, que refuerzan la capacidad
de fiscalización del Congreso. Aunque el presidente conserva una posición
predominante dentro del sistema político, estas herramientas han incrementado
la responsabilidad política del Ejecutivo, constituyéndose en manifestaciones
del principio de separación de poderes y de la rendición de cuentas. A su vez,
el control constitucional sobre estas prácticas cumple una función dual: limita
el ejercicio arbitrario del poder y fortalece la democracia, al asegurar que la
actuación de los funcionarios públicos se ajuste a los valores, principios y
derechos establecidos en la Constitución, consolidando así la legitimidad
democrática y la gobernabilidad basada en el derecho (Ortega Ruiz, 2024).
En
el caso chileno, después de la Constitución de 1980, reformada en varias
ocasiones, se afianzó un presidencialismo fuerte; con todo, el Congreso retiene
contrapesos significativos y facultades colegislativas que obligan al Ejecutivo
a negociar de manera continua, de modo que el poder presidencial, aunque
amplio, no es absoluto (Bronfman Vargas, 2016). Durante la llamada República
Parlamentaria (1891-1925), en cambio, la práctica política otorgó la primacía
al Poder Legislativo, limitando seriamente la autoridad del presidente hasta
que las Constituciones de 1925 y la vigente (1980) devolvieron el centro de
gravedad institucional al Ejecutivo.
Brasil constituye otro caso donde se observan
contrapesos al Ejecutivo. Pese a su presidencialismo vigoroso, la alta
fragmentación partidaria obliga a construir coaliciones para sostener la
gobernabilidad. Esa exigencia, más política que derivada del diseño
constitucional, fuerza al presidente a pactar y compartir poder con las
bancadas congresales para impulsar su agenda, fenómeno que la literatura
describe como una “parlamentarización de hecho” (Silva Alves y Paiva, 2017).
En Uruguay, aunque la Constitución define un
presidencialismo “pu ro”, investigaciones señalan que la formación de cárteles
legislativos, coaliciones flexibles entre partidos y el fortalecimiento del
llamado Centro Presidencial, con oficinas de coordinación política que unen al
presidente con las bancadas, obligan al Ejecutivo a negociar y compartir poder
con el Congreso, dando lugar a un presidencialismo atenuado en la práctica
(Lanzaro, 2016). Así mismo, esta dinámica de coalición ha favorecido una mayor
eficacia en la sanción de leyes y la estabilidad de las mayorías
parlamentarias, lo que refuerza el carácter consensual del sistema político uruguayo
(Chasquetti, 2011).
Como se observa, de los casos extranjeros
mencionados, resalta el modelo uruguayo, en el cual la formación de cárteles
legislativos, coaliciones flexibles y multipartidarias que negocian agendas
comunes, y el fortalecimiento del Centro Presidencial, con instancias como la
Secretaría de la Presidencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
coordinando permanentemente al Ejecutivo con las bancadas, generaron un entorno
de gobernabilidad estable y eficaz.
Estos instrumentos no solo han elevado la tasa
de sanción de iniciativas oficiales y legislativas, sino que también han
reducido drásticamente los conflictos institucionales, manteniendo una relación
de cooperación continua entre los poderes del Estado. Está dinámica se basa en
una premisa general que, además, podría ser objeto de un estudio comparativo
entre Uruguay y Perú[1],
evitando así las crisis de vacancia o disolución que caracterizan al caso
peruano.
Presidencialismo atenuado en el Perú
Según García
Belaunde (2017), el Perú ha intentado moderar el poder presidencial
incorporando, de forma progresiva, mecanismos propios del parlamentarismo. Este
proceso comenzó en 1828 con la inclusión del ministro de Estado y el refrendo
ministerial, y continuó con la institucionalización del Consejo de Ministros en
1856. Junto a ello, se introdujeron herramientas como la interpelación y el
voto de censura, que serían constitucionalizados en las Cartas de 1860 y 1920.
Posteriormente, la Constitución de 1933 incorporó el voto de confianza al
inicio del mandato ministerial, reforzando el rol del Congreso y promoviendo
una mayor colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo para lograr un
gobierno más equilibrado y funcional.
Realizada
esta precisión histórica, lo primero a considerar es lo dicho por Eguiguren
Praeli (2009), acerca de que “la incorporación progresiva de un conjunto
significativo de instituciones originarias del régimen parlamentario en el
modelo presidencial peruano, configurando un régimen híbrido conocido como
«presidencialismo atenuado»” (p. 19), buscaba introducir mecanismos de mayor
control, contrapeso y racionalización del excesivo poder político del
presidente de la República.
De lo citado, deben resaltarse tres ideas
centrales:
a) La
incorporación de instituciones parlamentarias dentro de un modelo originalmente
presidencial ha dado lugar a un régimen híbrido.
b) Esta
transformación buscó limitar y contrapesar el poder concentrado en el
presidente de la República.
c) No
obstante, estos mecanismos, al operar dentro de una lógica presidencialista, no
producen los mismos efectos institucionales que en un régimen parlamentario.
De este modo, el presidencialismo atenuado en el
Perú constituye una forma de gobierno compleja, en la que la mixtura
institucional altera el equilibrio clásico del modelo presidencial y plantea
importantes desafíos en su aplicación práctica. Partiendo de esta premisa,
corresponde examinar cuáles son los principales mecanismos parlamentarios
incorporados al presidencialismo peruano y cómo operan en su dinámica
institucional.
A su vez, el texto constitucional articula un
sistema de pesos y contrapesos (Campos, 2023), con mecanismos que se agrupan de
la siguiente manera:
a) Mecanismos de
control del Congreso sobre el Ejecutivo:
- Voto de confianza obligatorio al
inicio de la gestión ministerial (art. 130).
-
Peticiones de información a cualquier autoridad pública (art. 96).
-
Invitación a ministros y estación de preguntas para rendir cuentas (art. 129).
-
Creación de comisiones investigadoras con facultades especiales (art. 97).
- Interpelación
a ministros para que expliquen decisiones o políticas (art. 131).
-
Censura de ministros con voto mayoritario del Congreso (art. 132).
-
Control ex post sobre decretos
legislativos y decretos de urgencia (arts. 104 y 118.19).
-
Supervisión del manejo de tratados internacionales y de los estados de
emergencia o sitio (art. 137).
a)
Mecanismos del Ejecutivo respecto al Congreso:
-
Cuestión de confianza facultativa para impulsar políticas o decisiones (art.
133).
-
Observación de leyes aprobadas por el Congreso antes de su promulgación (art.
108).
-
Disolución del Congreso si se niega la confianza a dos Consejos de Ministros
(art. 134).
De este
modo, se evidencia que el presidencialismo atenuado en el Perú no solo
representa un ingreso de mecanismos parlamentarios al presidencialismo
predominante en el Estado peruano, sino también un delicado sistema de pesos y
contrapesos que busca equilibrar el ejercicio del poder entre el Ejecutivo y el
Legislativo. Los mecanismos constitucionales señalados por la jurista reflejan
diversos mecanismos jurídicos que pretende limitar los excesos presidenciales y
fortalecer el rol de fiscalización del Congreso. Sin embargo, su efectividad
depende en gran medida de la voluntad política y del respeto al principio de
colaboración entre poderes, buscando ahondar en lo señalado sobre los
mecanismos del parlamentarismo introducidos al presidencialismo. En este
sentido, es adecuado señalar que el control no solo se ejerce del Legislativo
al Ejecutivo, ya que, en realidad, existe un control mutuo entre ambos poderes
del Estado.
Más aún, existe un propio autocontrol dentro del
Ejecutivo, exactamente entre el presidente de la República y su Consejo de
Ministros. Sobre ello, sintetizando las ideas de García Marín (2021), esta
interrelación de control entre ambos poderes del Estado se presenta de esta
forma:
a) El
presidente del Consejo de Ministros es designado por el presidente, pero debe
obtener el voto de confianza del Congreso en los primeros treinta días de gestión.
A su vez, el presidente del Consejo de Ministros puede ser removido por pérdida
de confianza, censura o decisión del presidente.
b) El
presidente necesita el refrendo ministerial para sus actos, lo que agrava las
crisis de gabinete cuando el Consejo de Ministros renuncia en conjunto. Este
requisito fortalece el rol político del gabinete frente al Ejecutivo.
c) El
presidente tiene la facultad de disolver el Congreso si este censura o niega la
confianza a dos Consejos de Ministros. De tal modo que esta herramienta
fortalece al Ejecutivo frente al Legislativo y puede ser usada como mecanismo
de presión.
d) El
mandato presidencial dura cinco años y permite reelección no inmediata. El
Congreso es unicameral y tiene 130 miembros desde el 2011.
e) El presidente cuenta con dos
vicepresidentes, quienes no tienen funciones relevantes y suelen desempeñar
roles secundarios (2021).
De tal modo
que el presidencialismo atenuado peruano constituye una forma de gobierno
estructurada sobre las bases del presidencialismo clásico, pero enriquecida y
complejizada por la incorporación progresiva de herramientas propias del
parlamentarismo.
Ambivalencia del presidencialismo atenuado
Según el
Diccionario del estudiante de la Real Academia Española, el concepto
“ambivalencia” refiere a que algo “presenta dos interpretaciones o dos valores”
(s.f.). De tal modo que, hilando el significado presentado con el término
del presidencialismo atenuado, se entiende que este concepto puede comprenderse
por lo menos en dos formas distintas.
Una vez
realizada la aclaración sobre el término de ambivalencia, véase lo dicho por
Eguiguren Praeli (2024), observando la experiencia política peruana de los últimos
90 años se puede afirmar que la principal conclusión sobre las implicancias de
incorporar en un régimen presidencial numerosas instituciones de tipo
parlamentario es que el mismo diseño normativo constitucional funciona de
manera bastante distinta según la composición política del Congreso y su
relación de respaldo o confrontación con el Poder Ejecutivo.
La
ambivalencia del presidencialismo atenuado radica en su capacidad de producir
efectos opuestos según la coyuntura política en la que opera. Además, esta
doble posibilidad proveniente de su naturaleza híbrida, evidencia de que no es
un modelo neutral, sino uno condicionado por factores extrajurídicos, como la
fragmentación partidaria y el liderazgo político.
La eficacia
de los contrapesos constitucionales en el Perú no depende únicamente de su
diseño normativo. Cuando el sistema de partidos exhibe baja
institucionalización, alta volatilidad y fuerte personalismo, el Congreso
adopta comportamientos erráticos u obstruccionistas, que anulan los incentivos
a la cooperación. Precisamente, la investigación comparada sobre
presidencialismo latinoamericano señala que la fragmentación partidaria, la
ausencia de coaliciones programáticas y la prevalencia de lógicas caudillistas
multiplican los choques Ejecutivo-Legislativo y reducen la capacidad del
régimen para procesar conflictos de manera rutinaria (Olivares et al., 2022).
Tal como
advertía Lago Carballo (1995), el verdadero desafío no reside únicamente en la
forma que adopta la relación del Ejecutivo con el Legislativo, sino en la
integridad y la visión con las que el mandatario ejerce su cargo; sin embargo,
es habitual que, una vez en el poder, los presidentes alteren sustancialmente
sus planes de gobierno y que la promesa de gobernar para todos quede relegada.
Ejemplificando lo señalado en el presente apartado, solo basta con
observar los presidentes que tuvo el Perú desde el nacimiento de la
Constitución Política de 1993. Tras el autogolpe de 1992, el Congreso
Constituyente Democrático, dominado por el partido Cambio 90-Nueva Mayoría,
permitió al entonces presidente Alberto Fujimori aprobar reformas políticas y
la Constitución de 1993 sin oposición significativa. Esto favoreció la
concentración del poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos entre los
poderes del Estado y facilitando la instauración de un régimen autoritario con
apariencia democrática (García Belaunde, 2015).
Por otro lado, al analizar la evolución del
presidencialismo atenuado en el Perú tras el gobierno de Fujimori, se observa
un periodo inicial de transición bajo la presidencia de Valentín Paniagua,
seguido por los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Según García Belaunde (2015), aunque ninguno de estos últimos tres presidentes
contó con mayoría propia en el Congreso, todos lograron establecer consensos
políticos que contribuyeron significativamente a mantener la gobernabilidad y
estabilidad institucional del país.
En el caso de los gobiernos mencionados, se
observó que la relación del Ejecutivo con el Legislativo estuvo caracterizada
por una dinámica de cooperación y negociación constante, aunque no de larga
permanencia. Durante el mandato de Alejandro Toledo (2001-2006), por ejemplo,
la fragmentación del Congreso exigió acuerdos transversales y alianzas parlamentarias
circunstanciales para garantizar la aprobación de iniciativas legislativas y
presupuestos públicos esenciales. Destacó particularmente la alianza entre Perú
Posible y el Frente Independiente Moralizador, la cual, aunque limitada,
permitió sostener cierta gobernabilidad, tanto en el Congreso como en el
Ejecutivo, frente a las mayorías precarias que caracterizaron dicho periodo
(García Marín, 2024).
Similarmente, en el gobierno de Alan García
(2006-2011), la estrategia política estuvo marcada por un diálogo continuo con
diversas fuerzas políticas, lo cual, pese a la polarización existente, permitió
aprobar políticas claves en materia económica y social. De igual forma, el
gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), pese a afrontar un Congreso altamente
fragmentado y diversas crisis ministeriales, logró mantener una estabilidad
relativa al privilegiar la negociación y la búsqueda de consensos amplios sobre
temas fundamentales. Estos ejemplos evidencian que, en contextos donde la
confrontación política puede poner en riesgo la gobernabilidad, el éxito del
presidencialismo atenuado depende significativamente del compromiso político y
la capacidad de negociación democrática entre los actores institucionales
involucrados.
En este mandato, se observa que el gobierno de
Alan García apostó por una estrategia política basada en la negociación
selectiva con distintos bloques parlamentarios, en lugar de conformar una
coalición estable. Esta lógica de acuerdos puntuales le permitió sortear la
fragmentación del Congreso y avanzar en reformas clave, como la aprobación del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y leyes destinadas a promover la
inversión extranjera. Estas negociaciones, aunque informales y sin
institucionalidad sólida, fueron esenciales para sostener la agenda económica
del gobierno. Paralelamente, se promovieron programas sociales y reformas
educativas, que, si bien respondían a demandas estructurales, no estuvieron
exentas de tensiones ni de una creciente conflictividad social. Así, el
gobierno combinó el diálogo legislativo con una estrategia de control
autoritario frente a la protesta, mostrando que la estabilidad política durante
este periodo se sostuvo tanto en la capacidad de alcanzar consensos en el
Congreso como en el uso de mecanismos de coerción ante la disidencia (Meléndez
y León, 2009).
En el caso del mandato de Ollanta Humala, la
necesidad de pactar resultó aún más pronunciada, su coalición Gana Perú debutó
con 47 curules, un tercio del Congreso, pero la bancada se desplomó a 26
escaños por renuncias y divisiones internas. Ante la imposibilidad de construir
una mayoría propia, el Ejecutivo recurrió a mayorías rotativas, es decir, a la
conformación de bloques cambiantes para cada votación decisiva. Por ejemplo,
selló un acuerdo temprano con Perú Posible para asegurar la investidura del
primer gabinete y la “hoja de ruta” que moderó el programa original. Pero,
además, negoció respaldos puntuales con el fujimorismo y bancadas de
centroderecha para aprobar el gravamen minero, los presupuestos anuales y 131
decretos legislativos en materia tributaria y de seguridad; y sumó apoyos
multipartidarios para iniciativas sociales emblemáticas como Pensión 65 y Beca
18, ofreciendo a cambio proyectos de infraestructura y ajustes regionales en la
asignación de recursos (García Marín, 2024).
Sin embargo, contrario a las situaciones
mencionadas, en las elecciones de 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó la
presidencia, pero el fujimorismo obtuvo una mayoría significativa en el
Congreso. De tal modo que el parlamento estuvo controlado por una oposición
mayoritaria de un solo partido, lo que le permitió al fujimorismo bloquear o
imponer leyes y censurar al gobierno sin necesidad de alianzas. Desde el
inicio, la oposición adoptó una postura de confrontación, lo que resultó en la
renuncia de ministros, intentos de vacancia presidencial y una sucesión con
Martín Vizcarra. Este último, sin respaldo parlamentario, enfrentó la
oposición, consiguiendo apoyo popular y presentando reformas constitucionales y
políticas. La continua confrontación culminó en la disolución del Congreso por
parte de Vizcarra (Eguiguren Praeli, 2019).
La experiencia iniciada con Pedro Pablo
Kuczynski y continuada por Martín Vizcarra evidencia el reverso del
presidencialismo atenuado, cuando el Ejecutivo carece de apoyos y la oposición
mayoritaria renuncia a cualquier fórmula de concertación, la gobernabilidad se
erosiona velozmente. Elegido sin mayoría propia en el parlamento, Kuczynski
quedó a disposición de un Congreso dominado por Fuerza Popular, que utilizó su
superioridad numérica para censurar ministros, bloquear proyectos y forzar dos
intentos de vacancia; la presión concluyó con su dimisión en marzo de 2018.
El expresidente Vizcarra heredó el mismo tablero
adverso y, sin bancada leal, buscó legitimar su gestión ante la ciudadanía
impulsando un paquete anticorrupción. La reacción parlamentaria, nuevamente
obstruccionista y centrada en recortar facultades al Ejecutivo, desembocó en un
enfrentamiento institucional que el presidente resolvió con la disolución
constitucional del Congreso el 30 de septiembre de 2019. El episodio confirma
que la ausencia de alianzas mínimas entre poderes, combinada con el uso
maximalista de los instrumentos parlamentarios, puede paralizar la acción
gubernamental y arrastrar al sistema a salidas traumáticas, aun dentro del
marco legal (Paredes y Encinas, 2020). Vizcarra adoptó un liderazgo popular,
apeló al respaldo ciudadano y profundizó la confrontación al priorizar reformas
anticorrupción contra una oposición que temía perder cuotas de poder. La ausencia
de una mesa de diálogo con reglas claras llevó al cierre constitucional del
Parlamento en septiembre de 2019 (Chiaraviglio et al., 2021).
Tras el gobierno transitorio de Francisco
Sagasti, se desarrolló un periodo especialmente crítico durante la gestión de
Pedro Castillo, caracterizado por una relación abiertamente llena de
confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que operaron
prácticamente como fuerzas antagonistas. Para sustentar esta afirmación,
tomaremos como referencia el análisis desarrollado por Oblitas Villalobos
(2024).
Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo,
en julio de 2021, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fue tensa y
marcada por enfrentamientos constantes. Castillo enfrentó tres mociones de
vacancia: las dos primeras no prosperaron por falta de votos; mientras que, la
tercera, mejor sustentada en lo jurídico y fáctico, avanzó en un contexto de
fuerte fragmentación política. Por lo que, frente a esta situación, Castillo el
7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso. No obstante, el resultado
obtenido fue su detención por presuntos delitos de rebelión o conspiración.
Por último, en el actual gobierno de Dina
Boluarte, Palomino Manchego y Paiva Goyburu (2024) observan que la relación
entre el Ejecutivo y el Congreso durante el gobierno de Dina Boluarte resulta
menos conflictiva que en gestiones anteriores. A diferencia de Pedro Castillo,
Boluarte no ha enfrentado mociones de vacancia significativas ni cuenta con una
bancada oficialista, ya que Perú Libre se ha desvinculado de su gestión.
Mientras tanto, el Congreso evitó enfrentamientos directos con el Ejecutivo.
La gobernabilidad depende crucialmente de la
capacidad de construir acuerdos mínimos con un Congreso fragmentado. Pedro
Castillo, sin bancada leal ni puentes de negociación, convirtió cada iniciativa
en un enfrentamiento, acumuló tres intentos de vacancia y terminó precipitando
su propia caída al intentar disolver el Parlamento sin apoyos. En contraste,
Dina Boluarte, aun carente de bancada propia, redujo la tensión al mantener
canales de diálogo con los principales bloques opositores, ceder en
nombramientos y ajustar prioridades presupuestales, logrando así un período de
menor conflictividad legislativa y una estabilidad relativa.
De tal modo que, como se ejemplificó con los
diversos presidentes que el Perú tuvo desde el nacimiento de la Constitución de
1993 hasta la actualidad, la ambivalencia del presidencialismo atenuado se
evidencia en su aplicación práctica. Puede facilitar la gobernabilidad en
escenarios de cooperación o, por el contrario, profundizar la inestabilidad
política en contextos de confrontación. Esta doble posibilidad, proveniente de
su diseño híbrido, demuestra que su funcionamiento no depende exclusivamente
del marco normativo, sino de variables extrajurídicas como la correlación de
fuerzas en el Congreso, la fragmentación partidaria y el liderazgo político de
turno. Por ello, comprender la naturaleza ambivalente del presidencialismo
atenuado en el Perú exige analizarlo tanto desde la teoría constitucional como
desde su despliegue en la realidad política concreta.
CONCLUSIONES
El presidencialismo en América Latina, y
particularmente en el Perú, adquirió características distintivas a la versión
original estadounidense. A través de competencias en el Ejecutivo, tanto por su
capacidad de conducción política como por su potencial de generar
desequilibrios institucionales, el parlamentarismo se erige sobre un control
político constante, separación funcional del Ejecutivo y una relación dinámica
ante el Parlamento. Las diferencias fundamentales entre ambos sistemas permiten
comprender las tensiones inherentes al modelo político peruano. Mientras el
presidencialismo centraliza la toma de decisiones en una figura unipersonal, el
parlamentarismo apuesta por la fiscalización continua y la articulación de
mayorías parlamentarias, generando impactos diversos en la estabilidad del
sistema democrático.
El desempeño del presidencialismo atenuado
peruano descansa, por tanto, en un triángulo: a) un andamiaje jurídico que
habilita tanto la cooperación como el veto, b) un sistema de partidos capaz de
articular coaliciones disciplinadas, y c) un liderazgo presidencial dispuesto a
negociar y compartir agenda.
REFERENCIAS
Abellán, A. M.
(1996). Notas sobre la evolución histórica del Parlamento y de la
representación política. Revista de
Estudios Políticos, (92), 163-174. https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/45593/27110
Ayala Silva, K.
E., Barba Tamayo, E. P., Medina Garcés, G. Y., y Andrade Ulloa, D. L. (2023).
El derecho económico: Análisis del presidencialismo y parlamentarismo en
Ecuador. Tesla Revista Científica, 3(1), 1-22. https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e169
Bronfman Vargas,
A. (2016). Presidencialismo y el poder presidencial en el proceso legislativo
chileno. Revista Chilena de Derecho, 43(2),
507-536. https://doi.org/10.4067/S0718-34372016000200002
Campos, M.
(2023). El control parlamentario a los presidentes en minoría: un
balance. Athina, (15), 227-250. https://doi.org/10.26439/athina2023.n015.6494
Castillo Freyre,
M. (2002). Presidencialismo. En: Propuestas
de Reforma Constitucional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Católica de Santa María y la Fundación Luis de Taboada Bustamante. https://castillofreyre.com/articulos/delimitacion-conceptual-del-presidencialismo/
Chasquetti, D.
(2011). El secreto del éxito: presidentes y cárteles legislativos en Uruguay
(1995-2010). Revista Uruguaya de Ciencia
Política, 20(1), 9-31. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2011000100002
Chiaraviglio, A.,
García, S., y Kuhar, A. (2021). Perú: crisis política y liderazgo presidencial
en perspectiva comparada. Cuadernos de
Ciencia Política, 15, 25-48. https://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/PERUChiaraviglioGarciaKuhar.pdf
De la Torre
Barba, S. (2019). El presidencialismo y sus toques de parlamentarismo. Revista Caribeña de Ciencias Sociales, (2),
1-13. https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/02/presidencialismo-parlamentarismo.html
Eguiguren Praeli,
F. J. (2009). El régimen presidencial “atenuado” en el Perú y su particular
incidencia en las relaciones entre gobierno y Congreso. Tendencias del Constitucionalismo en Iberoamérica. Instituto de
Investigaciones Jurídicas UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2701/16.pdf
Eguiguren Praeli,
F. J. (2019). Crisis política y controversias constitucionales: ¿disolución del
Congreso válida o golpe de Estado? Pensamiento
Constitucional, 24(24), 235-258. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/22678
Eguiguren Praeli,
F. J. (2024). El régimen presidencial parlamentarizado peruano: ¿Qué revisar o
cambiar ante la actual crisis política? Anuario
Peruano de Derecho Constitucional. Constitución y Proceso 2024 (177-189). Instituto Pacífico y la Asociación
Peruana de Derecho Constitucional.
Escamilla H, J.
(1992). Breves notas sobre el parlamento británico. Revista Alegatos, (22). https://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/1068
Espinoza Toledo,
R. (2020). Sistemas parlamentarios,
presidencial y semipresidencial. Instituto Nacional Electoral.
Fernández
Barbadillo, P. (2012). El presidencialismo en el mundo: diferencias entre
Estados Unidos de Norteamérica, Iberoamérica y Europa. Pensamiento Constitucional, (17), 323-375. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/5422
Garcé, A. (2017).
Hacia una teoría ideacional de la difusión institucional. La adopción y
adaptación del presidencialismo en América Latina durante el siglo XIX. Revista Española De Ciencia Política,
(44), 13-41. https://doi.org/10.21308/recp.44.01
García Belaunde,
D. (2015). La Constitución peruana de 1993: sobreviviendo pese a todo
pronóstico. Anuario Iberoamericano
De Justicia Constitucional, (18), 211-229. https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/view/40826
García Belaunde,
D. (2017). El presidencialismo atenuado y su funcionamiento (con referencia al
sistema constitucional peruano). En: El
presidencialismo latinoamericano y sus claroscuros (pp. 9-12). Grupo
Editorial Kipus. https://editorialkipus.com/files/el-presidencialismo-muestra.pdf
García Marín, I.
(2021). La oposición parlamentaria en el Perú (2006-2020): de la cooperación al
conflicto. RIPS: Revista De
Investigaciones Políticas Y Sociológicas, 20(2). https://doi.org/10.15304/rips.20.2.7448
García Marín, I.
(2024). El sistema de partidos peruano entre 2001 y 2016: fragmentación,
inestabilidad y creciente distanciamiento entre poderes. Revista Temas y Debates, 28(47), 81-98. https://temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/article/view/668
Guzmán Napurí, C.
(2020, septiembre 28). El sistema presidencial o presidencialismo. Blog de la Escuela de Posgrado de la
Universidad Continental. https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-sistema-presidencial-o-presidencialismo#Pie-de-pagina
Lago Carballo, A.
(1995). Presidencialismo o parlamentarismo: una cuestión disputada. IUS ET VERITAS, 5(10), 21-29. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15472
Lanzaro, J.
(2016). El centro presidencial en Uruguay: 2005-2015. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 25(2), 121-142. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2016000200006
Martínez Dalmau,
R. (2015). El debate entre parlamentarismo y presidencialismo en los sistemas
constitucionales latinoamericanos: estado de la cuestión. Revista Elecciones, 14(15), 35-53. https://doi.org/10.53557/Elecciones.2015.v14n15.02
Meléndez, C., y
León, C. (2009). Perú 2008: el juego de ajedrez de la gobernabilidad en
partidas simultáneas. Revista de Ciencia
Política (Santiago), 29(2), 591-609. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2009000200016
Oblitas
Villalobos, W. J. (2024). El debido proceso en la vacancia por incapacidad
moral al expresidente Pedro Castillo Terrones. Revista Argumentum, 25(3), 453-478. https://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/1810
Olivares L., A.,
Durand, M., y Torres, R. (2022). Presidencialismo en América Latina:
consideraciones para el debate. Iberoamericana.
América Latina - España - Portugal, 22(79),
211-242. https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/2936/2391
Ortega Ruiz, L.
G. (2024). El control político y el gobierno de la ley en Colombia: El rol del
Congreso en la salvaguarda constitucional. Estudios
Constitucionales, 22(1), 329-360. https://doi.org/10.4067/s0718-52002024000100329
Palomino
Manchego, J. F., y Paiva Goyburu, D. (2024). Un golpe de Estado fallido y los
problemas constitucionales pendientes. Revista
Electronica Iberoamericana, 18(1),
57-72. https://doi.org/10.20318/reib.2024.8633
Paredes, M., y
Encinas, D. (2020). Perú 2019: crisis política y salida institucional. Revista de Ciencia Política (Santiago), 40(2),
483-510. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000116
Pino Uribe, J. F.
(2024). Gobierno o Colapso: Fortalezas y Debilidades del Parlamentarismo y el
Presidencialismo en la Estabilidad Democrática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(5), 5300-5330. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13974
Real Academia
Española. (s.f.). Ambivalente. En Diccionario
del estudiante. https://www.rae.es/diccionario-estudiante/ambivalente
Serrafero, M.
(1991). Presidencialismo y reforma política en América Latina. Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, (8), 195-235. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1050870
Serrafero, M. D.
(2003). La Jefatura de Gabinete y las crisis políticas: El caso De la Rúa. Revista SAAP, 1(2), 247-272. https://revista.saap.org.ar/contenido/revista-saap-v1-n2/serrafero.pdf
Silva Alves, V.,
y Paiva, D. (2017). Presidencialismo de coalición en Brasil: el estado del
debate y apuntes para una nueva agenda de investigación. Revista de Estudios Brasileños, 4(6), 50-63. https://revistas.usp.br/reb/article/view/128386/125259
Tupayachi
Sotomayor, J. (2011). Un vistazo a los regímenes políticos en el Perú y el
sistema presidencial atenuado. Regímenes
Políticos (87-110).
Villabella
Armengol, C. M. (2006). El presidencialismo Latinoaméricano. Mutaciones y
gobernabilidad. Revista Cubana de
Derecho, (28), 29-50. https://cuba.vlex.com/vid/presidencialismo-mutaciones-gobernabilidad-50151285