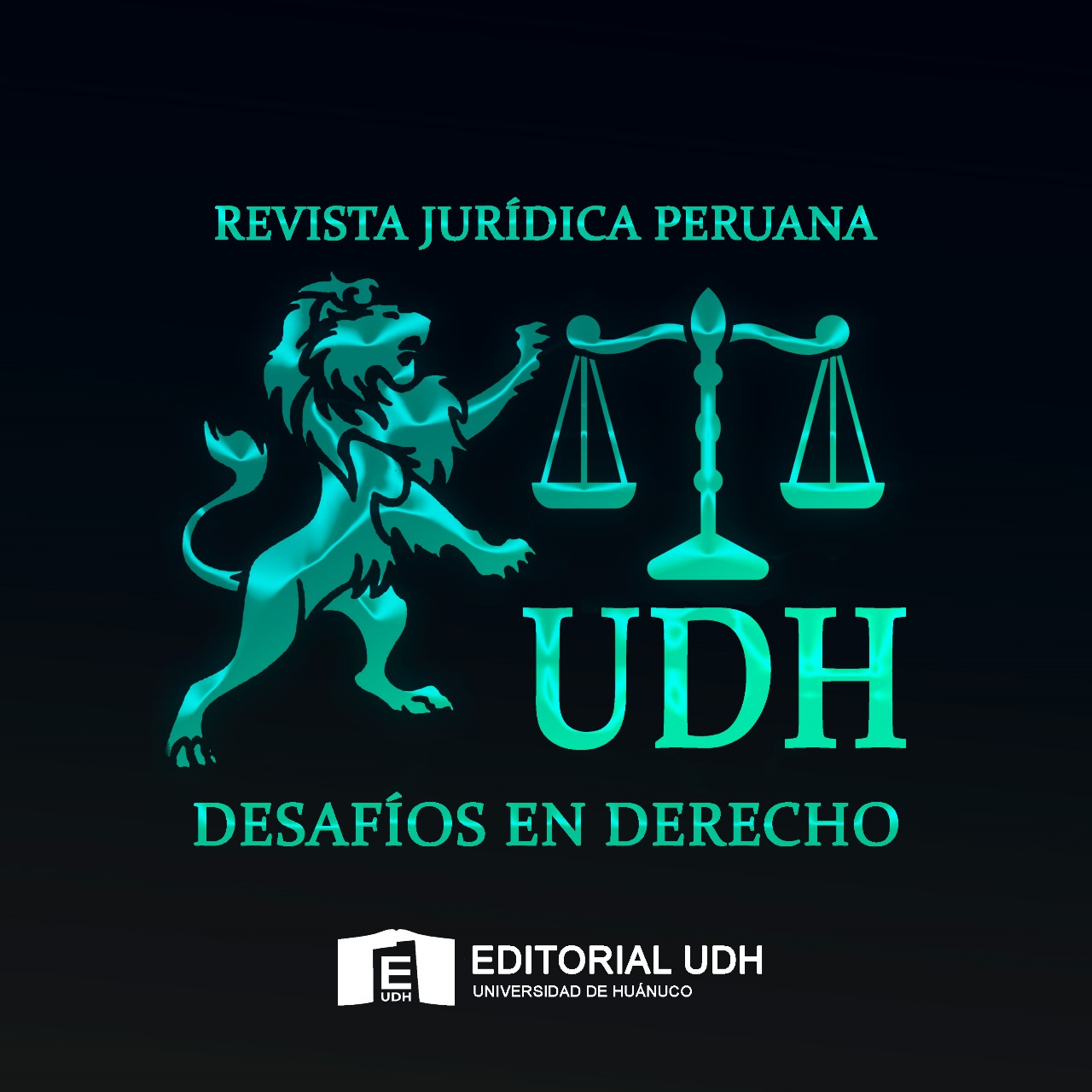
La paz como derecho humano y los
valores universales: entretejiendo un camino hacia la dignificación humana
sostenible
Peace
as a human right and universal values: weaving a path toward sustainable human
dignity
Jesús Alfredo Morales Carrero1a
- Universidad de Los Andes,
Mérida, Venezuela.
a. Doctor en Antropología.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8379-2482
Kristopher Johann Arias Barrios1b
1.
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
b.
Licenciado en Derecho.
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8316-2380
Alfonso José Fernández1c
1. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel
Zamora, Barinas, Venezuela.
c. Licenciado en Turismo
Agroecológico.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0678-7014
Contribución de los autores
JAMC: concepción y diseño del
artículo, recolección de datos.
KJAB: estadística, análisis e interpretación de
datos.
AJF: redacción del artículo,
discusión y revisión final del artículo.
Fuentes de financiamiento
La investigación fue
realizada con recursos propios.
Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
Citar como: Morales Carrero, J. A., Arias Barrios, k. J., y
Fernández, A. J. (2025). La paz como derecho humano y los valores universales:
entretejiendo un camino hacia la dignificación humana sostenible. Revista Jurídica Peruana, Desafíos en
Derecho, 2(1), X-X. https://doi.org/
RESUMEN
Aprender a
vivir y convivir constituyen cometidos no solo mundialmente reconocidos por las
agendas y tratados internacionales de derechos humanos, sino que además son
propósitos asociados con la construcción de un mundo mejor. Esta investigación
tuvo como objetivo analizar la estrecha vinculación existente entre la paz,
como derecho humano, y los valores universales, como requerimientos globales
que se precisan en tanto que medios en función de los cuales entretejer el
camino hacia la dignificación humana sostenible. Se desarrolló bajo un enfoque
cualitativo y se basó en la revisión documental; así mismo, como técnica se
utilizó el análisis de contenido. La paz duradera, como imperativo categórico para la
edificación del sistema-mundo funcional exige el acuerdo global en torno a la praxis de referentes axiológicos y
jurídicos que reivindique el sentido de comunidad y de seguridad común, que,
junto al diálogo fecundo, permita el cultivo de la vocación, tanto planetaria
como cívica y cosmopolita. Lograr la paz perpetua y sostenible como derecho
humano exige promover la corresponsabilidad en la gestión de conflictos y
controversias heredadas y emergentes, en un intento por garantizar una
convivencia pacífica en donde prime la complementariedad e interdependencia
como valores universales; las cuales permiten una comprensión profunda además
de una reconciliación sostenible entre individuos.
Palabras clave: entendimiento
recíproco; convivencia funcional; autonomía humana; sensibilidad moral;
actitudes cívicas.
ABSTRACT
Learning to
live and coexist are tasks that are not only recognized worldwide by
international human rights agendas and treaties, but are also goals associated
with building a better world. The objective of this research was to analyze the
close link between peace, as a human right, and universal values, as global
requirements that are necessary as means by which to weave the path toward
sustainable human dignity. It was developed using a qualitative approach and
was based on a review of documents; content analysis was also used as a
technique. Lasting peace, as a categorical imperative for the construction of a
functional world system, requires global agreement on the praxis of axiological
and legal references that vindicate the sense of community and common security
which, together with fruitful dialogue, allows for the cultivation of both
planetary and civic and cosmopolitan vocations. Achieving perpetual and
sustainable peace as a human right requires promoting shared responsibility in
the management of inherited and emerging conflicts and controversies, in an
attempt to guarantee peaceful coexistence where complementarity and
interdependence prevail as universal values, which allow for deep understanding
and sustainable reconciliation between individuals.
Keywords: mutual understanding; functional coexistence; human autonomy; moral
sensitivity; civic attitudes.
INTRODUCCIÓN
La paz, como valor universal y derecho humano, procura
fundamentalmente la construcción de un clima de seguridad y confianza, en el
que se superponga el sentido de comunidad (Bauman, 2006), mediante la praxis del civismo racional, del cual
depende el reconocimiento del otro, el respeto a su integridad moral y la
erradicación de las implicaciones derivadas, tanto de la intolerancia como de
la discriminación (Aguilera, 2009; Zaldívar,
2024).
Así pues, en un
mundo permeado por el caos, la crisis, la ausencia de la coexistencia, tanto
plena como positiva, las confrontaciones entre los seres humanos, la promoción
de la paz como derecho humano y los valores universales se precisan como la
fuerza catalizadora de cambios trascendentales. Estas no solo buscan organizar
la vida conforme parámetros de sostenibilidad funcional, sino también
reconfigurarla desde una perspectiva trascendental que permita reivindicar la
vida en común, como la salida para recuperar el tejido social (Camps, 2000a;
Cortina, 2002; Galtung, 2009; Morales, 2024a).
En tal sentido,
es importante formar personas buenas y suponer el accionar institucional en
torno a la superación del clima de desconfianza e inseguridad, como
requerimiento en función del cual hacer de la vida cotidiana una oportunidad
para alcanzar el estado de plenitud que garantice no solo el desempeño
coherente de la personalidad, sino el afloramiento del proceder virtuoso del
que depende el fortalecimiento de valores universales, tales como “la
integridad, la solidaridad, el respeto, la cooperación, la confianza; valores
que solo se invocan como elementos de un patrimonio común de la humanidad, sino
como ejes inherentes al buen vivir” (Camps, 2019, p. 14).
Por su parte, para Cortina
(2013) la convivencia humana dentro del pacifismo exige cohesionar a la
humanidad en torno a objetivos comunes que aporten mayores beneficios
colectivos, para lo cual es imprescindible promover los mínimos morales que,
junto al compromiso personal, redunden en la edificación de una sociedad-mundo
en la que prime el sentido de comunidad. Todo esto, como parte de los
referentes sobre los que se sustenta a paz perpetua (Kant, 1975), se precisa a
su vez como el valor garante para maximizar la felicidad humana; así mismo,
deviene del ejercicio de iniciativas sin restricciones, tales como la
armonización de voluntades en torno a propósitos comunes (Diez, 2024).
En correspondencia, Bauman
(2006) y Maalouf (1999) indican que la paz como derecho humano pretende no solo
la instauración del mundo posible, sino el establecimiento de principios
rectores que hagan perfectible la convivencia; un ideal que depende
fundamentalmente de la edificación de puentes de reconciliación entre la
humanidad. A ello se le suma la ampliación de las posibilidades reales para
construir puentes de entendimiento que reivindiquen el vivir con dignidad en
cualquier contexto del planeta.
Lograr estos cometidos
sugiere como tarea la erradicación de discriminaciones, como parte de un mundo
en el que se reivindique el sentimiento de la armonía sin condicionamientos, la
construcción de una civilización común en la que se integren identidades
particulares en un diálogo profundo que haga posible la definición de un futuro
real y para todos; en el que prime la responsabilidad de entretejer
vinculaciones que superpongan como principio el autopercibirse; reconociendo,
desde una ética cívica, aquello que fortalece la paz, como los lazos afectivos
y el desarrollo humano dentro del marco de la sostenibilidad.
En estos términos, el goce de
la paz plena, como parte del patrimonio común de la humanidad, se entiende como
el proceso a través del cual superar la exclusión y la discriminación
heredadas, las cuales erradicar desde el redimensionamiento del sentido
colectivo (Rey, 2021).
Vivir y aprender a convivir
en función de estos parámetros subyacentes en los derechos fundamentales tiene
como finalidad promover una nueva cultura en la que prime la serenidad global,
que junto a la reflexión haga posible preservar los intereses y los rasgos
asociados con la diversidad que permea a cada pertenencia; y lo haga hasta
lograr un clima social positivo, en el que todos los seres humanos impulsen sus
esfuerzos hacia la gestión de las propias susceptibilidades, tensiones y
problemas, dando como resultado alcanzar un estado dinámico de interacción
sentipensante.
Esta
investigación tuvo como objetivo analizar la estrecha vinculación existente
entre la paz, como derecho humano, y los valores universales, como
requerimientos globales que se precisan, en tanto que medios en función de los
cuales entretejer el camino hacia la dignificación humana sostenible.
MÉTODOS
Esta
investigación documental, con enfoque cualitativo, asumió la revisión de obras clásicas sobre la paz como derecho humano o sobre
la jerarquización e identificación de propósitos subyacentes en los valores
universales, con el fin de precisar la convivencia humana, tanto funcional como
futura (textos originales), así como la valoración de fuentes complementarias
(revistas científicas y especializadas).
Los criterios asumidos en la
selección de las fuentes fueron: pertinencia, credibilidad, actualidad,
relevancia, autenticidad de los contenidos y su vinculación con la dimensión
educativa. Como técnica de investigación fue utilizado el análisis de
contenido, con la finalidad de precisar las aportaciones teóricas, epistémicas
y los elementos prácticos, en función de los cuales sensibilizar al ciudadano
del presente y a la sociedad del futuro.
Como criterios de
análisis fueron considerados los referentes directos o focalizados en
situaciones de inclusión y las propuestas indirectas aplicadas a otras
realidades. El criterio de complementariedad fue usado para precisar conexiones
teóricas y conceptuales, como producto del contraste entre textos principales y
fuentes secundarias, en un intento por establecer un diálogo teórico-conceptual
y epistémico que dejara ver la concreción de acciones vinculadas con la
construcción de una conciencia global, planetaria, crítica y jurídica sobre las
implicaciones de convivir en una paz funcional, como la posibilidad real para
edificar el reconocimiento recíproco y la coexistencia digna en el futuro.
Esto permitió establecer patrones coincidentes entre autores en lo
que respecta a los siguientes aspectos: convivencia plena, operativización de
acciones y estrategias, compromiso institucional, resguardo sinérgico de la
integridad moral y la dignidad humana, así como el ejercicio pleno de los
derechos humanos y las libertades individuales.
Análisis de la información
Aprender a vivir como un requerimiento global asociado a la
dignidad humana implica la eliminación de la violencia, para garantizar la
superposición de una paz que permita coexistir plenamente y edificar contextos
sanos, funcionales y seguros (Morales, 2024c).
Entonces, comprender la vida dentro de estos parámetros implica la
construcción de un sistema de convivencia equilibrada, en el que la voluntad de
todos los seres humanos gire en razón de alcanzar el estado dinámico de
cohabitación que, junto a la justicia, permitan reivindicar el reconocimiento
recíproco y la superación de las líneas divisorias (Bauman, 2006).
Lo referido se precisa como uno de los desafíos complejos de la
actualidad, que invita a renunciar a las actitudes hostiles e individualistas
en un intento por traer sanidad a las heridas ocasionadas, como resultado de
experiencias de exclusión, discriminación, xenofobia, intolerancia y asedio a
la diversidad de pertenencias que coexisten en el planeta (Maalouf, 1999).
Según Morín (2011), enfrentar este desafío ubica la interacción entre
cosmovisiones y pluralismos, como requerimiento universal que insta a la
humanidad a determinar horizontes asociados con el encuentro fraterno, con la
reconciliación sensible y con la reconstrucción de los lazos vitales (Delors,
2000; Galtung, 2009), y que erradiquen cualquier actuación vejatoria contra los
más vulnerables (Morales, 2024b).
Este apartado muestra el análisis de dos de los constructos
abordados en esta investigación; en primera instancia, se hizo un recorrido
teórico sobre la paz como derecho humano y, a continuación, se realizó una
revisión y caracterización de los valores universales, para determinar sus
aportes a la convivencia humana, tanto en el presente como en el futuro.
La paz como derecho humano
La paz, como
valor reconocido por las convenciones internacionales sobre los derechos
humanos, procura la construcción del clima de tolerancia activa en el que el
sentido de la corresponsabilidad aflore, no solo como una posibilidad real para
enfrentar los flagelos históricamente dejados por la guerra y los conflictos
globales, sino como un principio en función del cual sobrellevar las crisis de
convivialidad por las que atraviesa el mundo entero (Zaldívar, 2024).
Entender la paz
en estos términos no es más que el modo de asegurar la prevalencia de la
seguridad colectiva, que invita al fortalecimiento de los lazos de unidad
fraterna y de respeto mutuo, como una alternativa para garantizar la
trascendencia humana dentro del marco de la equidad, la democracia y la
justicia social inclusiva (Ibañez, 2016).
Por ende, el acceso y el goce de posibilidades reales de vida,
tanto armónicas como pacíficas, se entienden como parte de los parámetros
universales que, junto a la solidaridad y la tolerancia crítica, se asumen como
requerimientos del derecho humano a la paz, cuyas implicaciones en la
construcción de la coexistencia funcional constituye un modo de reivindicar la
dignificación sostenible.
En consecuencia, construir la paz como derecho humano implica
potenciar el diálogo fecundo, en la búsqueda de un bien común que motive a la
sociedad global a derribar los cimientos de la discriminación, la violencia y
la exclusión (Cortina, 2021b). Este énfasis, como mediador de la vida pacífica
en sociedad, implica un proceso de reconciliación que promueva una interacción
entre pertenencias diversas, quienes valoran el trato justo e igualitario,
hacia fines incluyentes que no solo eleven la calidad de vida, sino la
configuración de un mundo abierto y flexible a la aceptación.
Según Bauman
(2006), los valores universales son como la base medular de la reconciliación
humana, en cuyo seno se encuentra la esperanza unánime de erradicar las
implicaciones de la miseria humana; en torno a la edificación del bien común y
la consolidación de una sociedad equitativa, en la que tanto el ejercicio de la
libertad como la justicia social inclusiva den paso a una convivialidad
entretejida con el fin de superar la intolerancia y la exclusión generalizada
(Berlín, 2022).
Este
esquema de convivencia da el resultado de una edificación progresiva,
denominada visión compartida del mundo, en la que se integren principios y
mecanismos de entendimiento que reivindiquen el respeto por la autonomía y el
reconocimiento recíproco, para que, como derecho humano, se superponga en la
tarea de organizar realidades sostenidas sobre la tolerancia, y cuyo proceder
refleje el respeto a la pluralidad de formas de vida y perspectivas humanas
(Aguiar, 2020).
Entonces, la búsqueda de una paz fundada en la reconciliación de
la humanidad y en la superación de las vejaciones históricas vivenciadas por la
humanidad durante los conflictos bélicos mundiales, constituye un ideal sobre
el que se han cifrado las esperanzas globales de instaurar el estado de
armonía, en el que el pacifismo y el diálogo redimensionen la confianza y el
acercamiento fraterno cálido que exigen las condiciones actuales (Aarón et al.,
2017; Camps, 2010b; Cortina, 1999; Rey, 2021).
En tal sentido,
la paz emerge como una fuerza catalizadora de cambios positivos y logra su
concreción en los avances dados por las distintas generaciones, en los que se
precisa edificar un clima de seguridad y confianza mutua (Galtung, 1984) que
haga posible la concreción de las más elevadas aspiraciones humanas.
Esto cimienta el
desarrollo de la sociedad y el desempeño humano, como resultado de la
superación de la violencia, entretejida por manifestaciones de justicia y
solidaridad, para enfrentar la discriminación global y la exclusión
sistemática, no solo de las generaciones presentes, sino de las futuras.
Así mismo,
debemos considerar la paz como puente en función del cual estrechar lazos de
acercamiento que reivindiquen el compromiso común de establecer un nuevo orden,
en el que el elemento medular sea la preservación del convivir desde el
entendimiento; como el valor universal del que depende la configuración de la
vida en una comunidad en la que prime el trato recíproco (Cantero y Gutiérrez,
2023).
Por consiguiente,
la paz, como un proceso en construcción permanente y sobre el que se sustenta
la consolidación del estado pleno de entendimiento humano, tiene su asidero en
la búsqueda permanente de condiciones de coexistencia digna, como fundamento
inherente a la sociedad democrática global (Rodríguez, 2009); un estado dinámico
en el que el entendimiento recíproco y el respeto fungen como los moduladores
de actitudes positivas en torno a la erradicación de la discriminación racial,
la intolerancia a la diversidad, a los pluralismos y cosmovisiones que
conforman el sistema mundo (Camps, 2002; Pizarro y Méndez, 2006).
En estos términos, la paz, como derecho humano, se entiende como
la superación crítica de los conflictos y la adopción de un camino racional que
permita validar el diálogo simétrico para evitar la proliferación de
actuaciones violentas, vejatorias o denigrantes de la dignidad humana (Russo,
2001). Entonces, es preciso estimar el énfasis en la construcción de la
solidaridad, hermandad y amistad. Lo cual permita generar una relación entre
los seres humanos que sea una oportunidad para entretejer el clima de armonía
funcional, como antídoto de crear la sociedad del futuro.
Una revisión de los planteamientos de Rey (2021) indica que la paz
es el antídoto necesario para evitar la imposición del terrorismo global; una
respuesta a la guerra, en cuyo contenido se estima la consolidación de una
seguridad colectiva que haga posible la superposición de las garantías
esenciales. Estos son dos aspectos importantes para la convivencia pacífica:
por un lado, resguardar y fortalecer el respeto mutuo; por el otro, orientar el
proceder humano hacia la tolerancia fundada en la reciprocidad (Barragán et
al., 2020; Loys, 2019).
Para Giner
de San Julián y Camps Cervera (2020), estos
componentes del vivir en paz tienen como finalidad hacer de la existencia
humana un proceso compatible, en el que el interés común se superponga o se
asuma como prioridad la praxis de
valores universales que impulsen el proceder virtuoso, así como la búsqueda de
una paz duradera que dé paso a la emergencia de actitudes positivas, tales como
“respetar al otro, de tolerar al diferente, de responder de lo que se
hace, de cuidar del más vulnerable, de acudir a socorrer al que lo está
reclamando” (p. 16).
Entonces, el derecho a la paz puede entenderse
como el enfoque hacia el resguardo y la construcción de las condiciones
armónicas que le permitan al individuo desempeñarse coherentemente en cualquier
contexto; pero también, aportarle una funcionalidad en la que se entretejen los
lazos del entendimiento, y a la que se le adjudica el resguardo común de la
humanidad: el trato digno entre y para todos (Camps, 2006).
Todo esto se entiende como parte del nuevo
esquema de solidaridad que la humanidad exige en la edificación de un mundo
posible y justo, lo que involucra el establecimiento del orden y la
jerarquización de prioridades comunes, y se suma al convencimiento compartido de
escoger el camino de la racionalidad como respuesta para abordar los conflictos
históricos.
Desde
la perspectiva de Maalouf (1999), la paz como derecho humano se entiende como
el resultado de conquistas históricas; en sus propios términos: “como ciudadanos de pleno derecho en la tierra sin sufrir
persecución ni discriminación alguna; el derecho a vivir con dignidad allí
donde se encuentren; el derecho a elegir libremente su vida, sus amores, sus
creencias, respetando la libertad del prójimo” (p. 63). Seguidamente, el autor
agrega otros elementos importantes, por ejemplo, “el derecho a acceder sin
obstáculos al saber, a la salud, a una vida digna y honorable” (p. 64). Esto
significa la universalización del convivir dentro de la armonía sostenible, en
la que se desdibuje la hegemonía ideológica y se le otorgue especial
importancia a la búsqueda de la unanimidad (Camps, 2011a; Galtung, 2003c).
Valores universales y pertinencia en la actualidad
En
un mundo sometido a cambios profundos y significativos, potenciar la dimensión
axiológica constituye no solo una posibilidad para edificar la sociedad del
futuro dentro del marco de la funcionalidad sostenible, sino un modo de
revitalizar el tejido social en el que el reconocimiento mutuo y el diálogo
intencional le aporte sentido a la experiencia de vivir en paz (Cantero y
Gutiérrez, 2023). Estos cometidos, ampliamente considerados por la educación en
valores, suponen un modo de reivindicar el compromiso de la ética en torno al
fortalecimiento de la sociedad global, como el terreno fértil en el cual
cultivar la esperanza de un mundo posible, más justo y sensible.
Motivar el proceder actitudinal de la humanidad en torno a estos
parámetros universales se entiende como una invitación a la superación, tanto
de las injusticias como de las actuaciones irracionales; frente a lo cual, el
antídoto global sigue siendo la promoción de la reconciliación, vista como la
oportunidad de renunciar a un pasado entretejido por el sufrimiento y las
vejaciones por la adopción de la denominada cohabitación humana pacífica
(Cárdenas et al., (2024).
Convivir y aprender a convivir, como
propósitos asociados con la construcción del mundo posible, constituyen
fundamentalmente la intencionalidad de los valores universales. Coexistir
dentro de estos principios no solo supone un modo de dirigir el proceder
actitudinal y comportamental, sino también de redimensionar el proceder
virtuoso que insta a la humanidad al desarrollo de la sensibilidad moral, como
el antídoto en función del cual ejercer de manera pertinente los cometidos de
la ciudadanía global (Camps, 2007).
Es preciso indicar que estos
principios universales entrañan como propósito la consolidación de un mundo en
el que prime el quehacer democrático, así como la concreción de la cohesión social
que requiere la humanidad para ordenar la vida en torno al sentido de
comunidad. En tiempos convulsos, como los que atraviesa actualmente el mundo
entero, esto significa otorgarle especial importancia a determinados valores
que hagan compatible la existencia y dignifiquen el progreso de la democracia
(Cortina, 2021b).
Por ende, es posible ver a los valores universales como principios
rectores de la vida en comunidad global, que suponen el reiterativo apego al
deber de respetar al otro como requerimiento que tiene como “misión avanzar
hacia la sociedad más justa, donde la libertad y la igualdad sean cada vez más
reales” (Camps, 2019, p. 13). Para la autora, estos valores, en esencia,
pretenden modelar las relaciones sociales, así como corregir las deficiencias
históricas que han derivado en la superposición del egoísmo y el
individualismo, los cuales amenazan con reducir las posibilidades de vivir,
tanto en paz como en armonía plena.
En el mismo orden de ideas, Giner de San Julián y Camps Cervera (2020)
proponen que la paz no solo sea entendida como mecanismo estratégico para la
coexistencia humana plena y sostenible, sino que además involucre una “enorme cantidad de esfuerzo, cada día de nuestras vidas, a
superar conflictos, armonizar voluntades, alcanzar acuerdos, hacer concesiones,
supeditar nuestra voluntad a la de otras personas, o imponerla sobre ellas” (p.
15).
Según Maalouf (1999), los valores universales, como principios
catalizadores de la convivencia funcional, tienen como finalidad “tejer lazos de unión, disipar malentendidos, hacer entrar en razón
a unos, moderar a otros, allanar, reconciliar (...). Su vocación es ser
enlaces, puentes, mediadores entre las diversas comunidades y las diversas
culturas” (p. 6).
Este acercamiento humano, que procura elevar las condiciones de
entendimiento pleno, deja ver a los valores universales como principios
asociados con la potenciación de las virtudes cívicas, así como con la
configuración de actuaciones cónsonas con los requerimientos actuales de un
mundo que amenaza con desmoronarse, como resultado de las confrontaciones
derivadas de los deseos de poder, de dominación y de superposición de los
individualismos, o como actitudes a las que se reconocen como resultado de la
insensibilidad moral.
Por ende, es posible afirmar que los valores universales se
precisan como imperativos, tanto éticos como racionales, que invitan a la
humanidad a asumir el camino del deber ser, es decir, el horizonte del
bienestar para todos, de la justicia social inclusiva, de la equidad y de la
libertad; como máximas sobre las que se sustenta no solo el carácter funcional
de la sociedad, sino el mantenimiento de la cohesión que, unida en relación
sinérgica, de paso a la recuperación de las condiciones de convivencia armónica
y dignificante para todos.
Entonces, la construcción de un mundo hilvanado por una paz
sostenible, duradera y perpetua no es más que el resultado de la consolidación
de una vida en común, en la que los ejes referenciales giren en torno a
procurar una compatibilidad que garantice no solo el afloramiento de virtudes
humanas, sino las condiciones de confianza y seguridad que le garanticen a todo
sujeto de derecho su desempeño autónomo, así como el desarrollo pleno de su
personalidad.
Este énfasis se
entiende como el pilar fundamental sobre el cual cimentar una existencia humana
digna, como requerimiento universal que insta a los organismos internacionales,
así como al Estado, a asumir la tarea común y sinérgica de asegurar la
construcción de la paz, logrando de este modo configurar un clima de
funcionalidad sostenible en el que no solo las generaciones presentes, sino
asimismo las futuras, logren estrechar lazos de fraternidad, solidaridad,
amistad y encuentro, que les permitan resarcir los daños ocasionados históricamente;
pero, además, para tender nuevos puentes de reconciliación que reivindiquen el
respeto mutuo y el reconocimiento dentro de los parámetros de la reciprocidad.
La
dignificación humana sostenible a través de la convivencia pacífica y la
práctica de valores universales
La sociedad global experimenta en la actualidad uno de los
desafíos no solo determinantes del vivir en paz, sino de alcanzar el
entendimiento mediado por el diálogo fecundo y enriquecedor de posibilidades
diversas, que hilvanen el camino hacia la sustitución de actitudes irracionales
por actuaciones de calidez fraterna, que además minimicen los efectos de la
discriminación, la intolerancia, la xenofobia y la exclusión global (Battistessa,
2018; Camps, 2001a; Cortina, 2017).
Frente a este
panorama destructivo de la dignidad humana, la tarea común, tanto del aparato
institucional como de la sociedad, comienza en la búsqueda reiterativa de la
paz sostenible, como el derecho humano que insta al goce de una vida plena en
la que el imperativo moral conduzca a la configuración de espacios armónicos en
los que impere el entendimiento mediado por el trato justo y digno. Según Camps
(1999), los valores universales se entienden como principios moduladores del
carácter humano; pero, además, se erigen como eslabones en torno a los cuales
aglutinar voluntades en torno a la construcción del mundo posible, en el que
las posiciones perversas y las actitudes al margen de la racionalidad se
desdibujan para alcanzar con esperanza real la convivencia.
Convivir en estos términos implica convencer a la humanidad sobre
la preferencia de hilvanar horizontes comunes, en los que el individualismo y
las posiciones egoístas se dejen a un lado, garantizando así la apertura hacia
una vida colectiva que en la que se superponga el entusiasmo por el
reconocimiento que sustenta la autorrealización humana, como el estado de
funcionalidad que resulta de la conjugación de la integración social, la
validación de la diversidad y la adopción del desafío de ofrecer las mismas
oportunidades de la que se goza a quienes conforman su contexto de vida
inmediato (Gatung, 2003b).
Estos
requerimientos implican armonizar las voluntades de todos en torno a fines
comunes, para lo cual el diálogo funge como el elemento medular para gestionar
controversias históricas y ocupar los recursos necesarios a fin de edificar
puentes de encuentro fraterno que hagan de la vida en comunidad un proceso
compartido y recíproco.
Para Giner de San Julián y Camps Cervera (2020), desde
un punto de vista institucional, la coexistencia humana implica la definición de valores y la jerarquización de principios
que prioricen el interés común o, en su defecto, promuevan normas de
convivencia que permitan a la sociedad avanzar hacia la consolidación de un
estado dinámico y sostenible, en el que el esfuerzo de todos redunde en el
entendimiento que hace de la vida una oportunidad para crecer plenamente.
De ahí la importancia de gestionar las arbitrariedades, erradicar las
posiciones hostiles y las actitudes negativas, que solo han ocasionado
históricamente destrucción multidimensional (Camps,
2001b; Cortina, 2021a).
En palabras de Maalouf (1999), la
universalización de los valores y principios axiológicos se entiende como una
visión de mundo en la que se vean reflejadas las aspiraciones de todos, el
interés común y la adherencia a una coexistencia que ponga en diálogo fecundo
las contradicciones. Esto permite el descubrimiento de un acercamiento humano
cálido, para compartir contextos que motiven el enriquecimiento que trae
consigo la interacción sentipensante y la multiplicación de los canales de
expresión, así como de diversificación de opiniones que, integradas en una
visión compartida, permitan el alcance de la convivialidad con enfoque hacia la
trascendencia.
Desde la perspectiva de Morales (2024b), la vida en comunidad
global requiere legitimar desde la praxis
de las convicciones democráticas y cívicas, la trascendencia hacia un mundo de
paz, como la única vía para resolver eficazmente los problemas mediante la inserción
de una interdependencia y complementariedad que estrechen no solo los lazos de
cohesión humana funcional, sino también el establecimiento de normas que le
aporten visibilidad a quienes han sido sometidos a esquemas asimétricos
contrarios a lo establecido en los derechos fundamentales.
En consecuencia, lograr la
instrumentación de la paz como valor universal supone una manera de
desarticular las condiciones negativas que han conducido a la humanidad al
malvivir, al ocasionar sistemáticamente el deterioro de la racionalidad como la
cualidad humana de la que depende significativamente el asegurar el proceder
ciudadano y el accionar en los asuntos públicos que soportan el coconstruir la
paz perpetua (Kant, 1975).
Lograr que los ciudadanos se comprometan con la construcción de la
paz duradera requiere no solo forjar el carácter de todos a través de una
educación que sensibilice (Camps, 2000b; Cortina, 2009), sino que esta, además,
rompa con las interferencias que históricamente han condicionado negativamente
el vivir en armonía. Frente a todo esto, la tarea institucional debe girar en
torno al fortalecimiento de la compatibilidad de intereses, en la que se
reivindique fundamentalmente la libertad, así como la obligación recíproca de
vivir y dejar vivir, de respetar los derechos fundamentales y de “avanzar
hacia una sociedad más justa, donde la libertad y la igualdad sean cada vez más
reales” (Camps, 2019, p. 13).
Esto
implica luchar por la superación de la desigualdad y la verdadera consolidación
de un clima de seguridad que le aporte a toda la humanidad la sensación real de
percibirse aceptada.
RESULTADOS
Construir el sistema-mundo posible en medio del caos global que
amenaza la trascendencia humana digna supone adherir a la sociedad a referentes
axiológicos y jurídicos que reivindiquen el verdadero sentido de comunidad, en
el que la condición sentipensante se superponga, para provocar acercamientos
solidarios y fraternos entre quienes ostentan pertenencias o cosmovisiones
diversas.
En tal sentido, procurar la
compatibilidad de visiones en torno al vivir en paz de forma duradera exige
avanzar hacia la superación de los conflictos históricos y los emergentes a
través de un diálogo fecundo que, entretejido por la racionalidad, le permita a
la humanidad hilvanar nexos cívicos que revitalicen la disposición para
consolidar la reconciliación y armonización de intereses. Este proceder, como
requerimiento sine qua non para darle
trascendencia a la vida en una sociedad funcional, se entiende como una
invitación global para resguardar el patrimonio común de la humanidad, es
decir, el resguardo de su dignidad e integridad moral.
Entonces, vivir en paz y aprender a
vivir en armonía sostenible involucra una serie de desafíos sociales e
individuales asociados con la superación de las imposiciones, los individualismos
y las actitudes negativas (Galtung, 2003a). Esto, como parte de los cometidos
que entrañan el coexistir dentro de los parámetros de la paz funcional,
perpetua y sostenible, supone descubrir el verdadero sentido de respetar la
multiplicidad de posiciones sociales, culturales e ideológicas que conforman el
mundo, las cuales se deben asumir desde un diálogo sensible que, además de
potenciar el sentido de apertura, reduzca las posibilidades de confrontaciones
entre quienes no comparten la misma cosmovisión (Salinas, 2023).
Lo planteado se entiende, en sentido estricto, como la invitación
universal a la práctica de la no violencia que, como parte del proceder
virtuoso, cívico y ciudadano, permita sentar las bases fundamentales de un
mundo posible, en el que la participación inclusiva y el sentido de la
reciprocidad hagan de la existencia una oportunidad para que la humanidad sea
tratada conforme a los parámetros propios de una dignificación sostenible,
justa y amparada en la democracia.
Coexistir dentro de estos parámetros
supone la defensa de la libertad, la autodeterminación y la autonomía como
valores universales, asumiendo que a toda persona le asiste el derecho a gozar
de las condiciones de reconocimiento pleno, frente a lo cual la praxis de la tolerancia activa y crítica
conjugan el esquema de convivialidad positivo del que depende
significativamente el afrontamiento de los conflictos, las guerras y
confrontaciones destructivas, que amenazan en poner en marcha las más temibles
atrocidades y vejaciones irracionales. Tal afirmación
deja ver no solo elementos determinantes del goce del derecho humano a la paz,
sino, además, una serie de requerimientos globales que invitan a la humanidad a
coexistir con los pluralismos, además de a superar las implicaciones históricas
de las desigualdades y las discriminaciones (Galtung, s.f.), a las cuales se
clasifica como lastres heredados de generación en generación, en cuyo contenido
se deja ver la búsqueda de la imposición irracional de unos sobre otros (Hueso
García, 2000; Morales, 2024b).
Entonces, la tarea de movilizar la
voluntad humana en torno a la superación de estos fenómenos destructivos
implica promover el uso de la razón, como recurso que, puesto al servicio de la
convivialidad, exige la definición del horizonte más beneficioso para todos, es
decir, el camino que permita mejoras significativas en torno al “buen vivir”.
Al respecto, Camps (1999) reitera que la construcción de este clima de
interacción funcional entre los seres humanos requiere de la transferencia de
ideales como la fraternidad, la amistad y el trato igualitario a la vida
cotidiana.
Entonces, convivir en paz, como
proceso subyacente al derecho a gozar de condiciones armónicas, no supone en
modo alguno la erradicación del conflicto, sino más bien el establecimiento de
límites que hagan de la coexistencia en el mundo un proceso más vivible, digno
y justo (Galtung, 2009; Sandoval, 2023); pero, además, una experiencia enriquecedora que ponga en
marcha el civismo y permita operar dentro de los parámetros de la ciudadanía
global (Camps, 2010a). Entre estos parámetros se mencionan: la gestión de las
diferencias mediante la profundización en las pertenencias o el reconocimiento
de la tolerancia, que admite el diálogo con la diversidad y los pluralismos,
así como el decline de los intereses individualistas por cometidos comunitarios
que reivindiquen el verdadero sentido de recuperar valores universales, como la
justicia y la equidad (Battistessa, 2018; Fisas-Armengol, 1998).
Frente a este desafío global, el
derecho humano a la paz se precisa como un elemento esperanzador, asociado con
la edificación de sociedades democráticas, justas y confiables, en las que el
proyecto de vivir en función de la praxis
del entendimiento recíproco consolide otro mundo posible (Cortina, 2013). Esto
significa profundizar sobre las creencias particulares y los ideales del otro,
en un intento por precisar elementos comunes que no solo justifiquen la
construcción sinérgica de una sociedad pacifica, en la que sus integrantes
alcancen a entretejer puentes de comprensión profunda y empática, como
imperativo categórico para cambiar el mundo (Arango, 2007; Calderón, 2009;
Galtung, 1998).
Este énfasis en el fortalecimiento de la voluntad humana en torno
a la necesidad de transformar las condiciones actuales adversas requiere
adoptar en sentido operativo “los juicios éticos, los valores morales, la
solidaridad, la tolerancia y el respeto al otro (…), como aspectos en función
de los cuales elevar la esperanza en torno a una coexistencia más humana”
(Camps, 1999, p. 74). Esto supone aprender a convivir mediante la adopción del
compromiso de precisar elementos comunes entre las otras pertenencias que
conforman el mundo.
Estos elementos, como los soportes operativos del derecho humano a
la paz, se entienden como requerimientos para hilvanar la construcción de una
democracia auténtica, en la que todos los ciudadanos alcancen a través de la
participación racional, la consolidación de intereses colectivos que redunden
en el alcance del vivir en función del bien común, dejando a un lado posiciones
mezquinas, individualistas y excluyentes, que amenazan la integridad moral de
la humanidad.
Entonces, fundamentalmente, la
consolidación de redes humanas que reivindiquen la coexistencia en sociedad
exige formar sujetos más solidarios, cuya disposición se oriente a sostener una
comunidad global, en la que sus miembros se autoperciban profundamente con la
transformación de los sufrimientos y las injusticias del otro, en oportunidades
para estrechar lazos de confianza plena, logrando así que un clima de paz le
aporte equilibrio funcional a la sociedad (Maalouf, 1999).
Esta búsqueda de un equilibrio
social proporcionado por la paz sostenible que requiere el mundo para alcanzar
la convivialidad trascendental demanda poner en diálogo la diversidad, como el
antídoto para erradicar las actitudes virulentas. Concretar estas condiciones
de coexistencia precisa además de promover el sentido de la continuidad en lo
que respecta a la praxis de un
reconocimiento sensible, abierto, flexible y solidario, como el fundamento de
la edificación de un mundo sentipensante, en el que todos asuman la
corresponsabilidad y la conciencia crítica que ayude en la superación del
pasado hostil. Y esto es posible lograrlo mediante la precisión de los aspectos
comunes que dañaron o violentaron la integridad moral y la dignidad humana,
ocasionando la enemistad, así como el odio que ha distanciado toda posibilidad
de estrechar lazos de reconciliación (Galtung, 2009).
Según Camps (2019),
alcanzar este estado de plenitud, fundado en el encuentro sensible y fraterno,
requiere virar la formación humana a nivel global hacia valores medulares para
la sociedad, como el ejercicio de la solidaridad crítica, el respeto recíproco,
el establecimiento de parámetros de cooperación, la adopción de la integridad
que le permita al sujeto participar de los asuntos públicos sin inmiscuirse en
actos al margen de la ética; y todo esto se asume como la garantía universal
sobre la cual sustentar el goce de la libertad para actuar, decidir y
consolidar el desempeño funcional, que le permita a toda personal alcanzar su
realización plena.
Para las convenciones y tratados
internacionales, el goce de la paz, como fundamento de la existencia en
comunidad global, requiere una serie de deberes correlativos al resguardo de la
integridad personal, la dignidad humana y la moral (Morales, 2024c). Esto exige la orientación del proceder
individual y colectivo en función de normas que, motivando el establecimiento
del límite de actuación entre sujetos con pertenencias diversas, posiciones
plurales y en condición de desencuentro, alcancen a declinar sus intereses
particulares e individualistas, hasta
lograr asumir un mundo posible, en el que prime la inclusión, el respeto y la
libertad positiva (Arango, 2007; Rey, 2021).
Por su parte, Morín (1999) propone que la paz alcanza su estado
funcional siempre y cuando la ciudadanía se adhiera al compromiso de tratar los
antagonismos a través de diálogo racional,
al que se precisa como el instrumento en función del cual establecer
acuerdos de coexistencia que le aporten vitalidad a la sociedad global; en
otros términos, que reconozcan la libertad de opinión, de expresión y de
decisión.
En síntesis, alcanzar la paz sostenible, como derecho humano
asociado con la edificación del futuro posible, exige de la humanidad
direccionar su pensamiento hacia la praxis
de la negociación, como mecanismo en razón del cual reducir los efectos de las
tensiones destructivas y de las actuaciones irracionales. Todo esto, en un
intento por generar cambios profundos que erradiquen injusticias, intolerancias
y discriminaciones heredadas, hasta generar acuerdos reales que reivindiquen
los cometidos de una justicia social verdaderamente inclusiva.
CONCLUSIONES
A partir de lo expuesto, podemos darle perpetuidad a las
confrontaciones por razones sociales, ideológicas y culturales que subyacen en
todas las convenciones universales en materia de derechos humanos. Este enfoque
busca potenciar la paz estructural que eleve los niveles de convivialidad
mediante la reconstrucción de lazos de unidad fraterna.
Entonces, convivir en paz como un
cometido universal subyacente procura, en principio, que la edificación del
mundo se centre en la potenciación del entendimiento, el acuerdo y la
negociación; en consecuencia, en la construcción de los nuevos esquemas de
convivialidad que reivindiquen el reconocimiento a la diversidad de
cosmovisiones y pluralismos que permean el mundo.
Lo referido constituye un compromiso
institucional con la transformación de la estructura social mundial mediante la
potenciación de la racionalidad y la sensibilidad humana, como antídotos para
enfrentar la cultura bélica responsable de la fragmentación de los vínculos de
solidaridad crítica y tolerancia, requeridos para recuperar desde la
sostenibilidad el tejido social. Esto, como parte de los principios
universalmente reconocidos por las convenciones internacionales en materia de
derechos humanos, tienen como propósito la consolidación de un sistema-mundo
con un profundo sentido de comunidad, orientado por un proceder virtuoso, que
permita poner fin a la violencia, las confrontaciones y guerras.
Este proyecto implica asegurar que
los ciudadanos asuman como parte de su repertorio actitudinal el contribuir a
entretejer lazos de fraternidad, de cooperación sinérgica y mantenimiento
recíproco del respeto, desde una visión universal; un proceso que, asimismo,
significa desplegar el compromiso con la inclusión y la integración, con el
diálogo fecundo y la convivencia pacífica, así como con una interacción que
tienda puentes de coexistencia libres de prejuicios.
Por ende, es posible afirmar que la
construcción de una cultura de paz sostenible requiere de esfuerzos mediados
por la tolerancia con enfoque hacia la edificación de una comunidad humana
funcional en cuyo seno el compromiso ético colectivo con la justicia, la
equidad y la dignidad humana, se asuman como elementos fundamentales para
consolidar relaciones verdaderamente democráticas. En este sentido, la
educación para la paz se erige como herramienta indispensable para desarraigar
prejuicios históricos y fomentar actitudes de tolerancia frente a la pluralidad
de cosmovisiones, cuyo enfoque común sea el vivir juntos, en armonía plena y
desde la praxis de la empatía como
proyecto común en torno al cultivar la vocación planetaria.
REFERENCIAS
Aarón, A., Milicic, N., Sánchez, M.,
y Subercaseaux, J. (2017). Construyendo
juntos: claves para la convivencia escolar. Agencia de Calidad de la
Educación.
Aguiar, A. (2020). El derecho humano a la paz. Jurídica
Venezolana.
Aguilera, R. (2009). La enseñanza de los derechos humanos. CECYTE, N.L.
Arango, V.
(2007). Paz
social y cultura de paz. Panamá Viejo.
Barragán, F., Maćkowicz, J.,
Szarota, Z., y Pérez, D. (2020). Educación
para la paz, la equidad los valores. Octaedro.
Battistessa, D. (2018). Johan
Galtung y el método transcend: experiencias y prácticas de resolución de
conflictos con métodos pacíficos en América Latina. Cuaderno
Jurídico y Político, 4(2), 60-72.
https://doi.org/10.5377/cuadernojurypol.v4i12.11120
Bauman, Z. (2006). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo
hostil. Siglo XXI.
Berlín, I. (2022). Sobre la libertad y la igualdad. Página
Indómita.
Calderón, P. (2009). Teoría del
conflicto de Johan Galtung. Revista Paz y
Conflictos, 2(2), 60-81. https://revistaseug.urg.es/index.php/revpaz/article/view/432/477
Camps, V. (1999). Paradojas del individualismo. Crítica.
Camps,
V. (2000a). Qué hay que enseñar a los
hijos. Nuevas Ediciones de Bolsillo.
Camps,
V. (2000b). Los valores de la educación.
Anaya.
Camps, V. (2001a). Una vida de calidad. Reflexiones sobre la
bioética. Crítica.
Camps, V. (2002). Principios,
consecuencias y virtudes. Daimon Revista Internacional de Filosofía, (27),
63-72. https://revistas.um.es/daimon/article/view/12201
Camps, V. (2006). Historia de la ética. La ética moderna. Crítica.
Camps, V. (2007). Educar para la ciudadanía. Fundación
ECOEM.
Camps, V. (2010a). Manual de civismo. Ariel.
Camps, V. (2010b). El declive de la ciudadanía. La construcción
de la ética pública. GP Actualidad.
Camps, V. (2011a). Creer en la educación. Quinteto.
Camps, V. (2019). Virtudes públicas. Espasa.
Camps. V. (2001b). Introducción a la filosofía política.
Crítica.
Cantero, M. y Gutiérrez, F. (2023).
Interculturalidad del derecho humano a la paz en México. Desafíos, 14(1), 46-55. https://doi.org/10.37711/desafios.2023.14.1.387
Cárdenas, R., Cárdenas, K., Coronel,
T., y Cárdenas, D. (2024). Desafíos de los derechos humanos en la actualidad. RECIMUNDO, 8(1), 377-384. https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2195
Cortina, A. (1999). El
quehacer ético. Guía para la educación moral. Santillana.
Cortina, A. (2002). Educación en valores y responsabilidad
cívica. El Búho Ltda.
Cortina, A. (2009). Ciudadanos del mundo. Hacía una teoría de la
ciudadanía. Alianza.
Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente la ética? Paidós.
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Paidós.
Cortina, A.
(2021a). Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en
tiempos de pandemia. Paidós.
Cortina, A. (2021b). Los valores de una ciudadanía activa en
educación, valores y ciudadanía. Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencias y la Tecnología; Fundación SM.
Delors, J. (2000). La educación encierra un tesoro.
Santillana; Ediciones UNESCO.
Diez, J. (2024). In Memoriam Johan
Galtung (1930-2024). Revista Española de
Ciencias Sociológicas, (187), 3-6. https://doi.org/10.5477/cis/reis.187.3-6
Fisas-Armengol, V. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos.
Icaria.
Galtung, J. (2003a) Paz
por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Gernika
Gogoratuz.
Galtung, J. (1984). ¡Hay alternativas! 4 caminos hacia la paz y
la seguridad. Tecnos.
Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción,
reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la
guerra y la violencia. Red Gernika.
Galtung, J. (2003b). Violencia Cultural. Guernika-Lumo;
Gernika Gogoratuz.
Galtung, J. (2003c) Trascender y transformar. Una introducción
al trabajo de conflictos. Transcend; Quimera.
Galtung, J. (2009). Paz por medios pacíficos: paz y conflictos,
desarrollo y civilización. Gernika Gogoratuz; Working Papers Munduam Paz y
Desarrollo.
Galtung, J. (s/f). Violencia, conflictos y su impacto. Sobre
los efectos invisibles e invisibles de la violencia. https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081020.pdf
Giner de San Julián,
S., y Camps Cervera, V. (2020). Comprensión
de Textos II: ES409 [Guía de asignatura, Semestre II, 2019–2020].
Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas. https://www.fldm.usmba.ac.ma/wp-content/uploads/2020/03/ES409-Comprensi%C3%B3n-de-textos-II-S.AKIF_.pdf
Hueso García, V. (2000). Johan
Galtung. La transformación de los conflictos en medios pacíficos. Cuadernos de Estrategia, (111), 125-159.
Ibáñez, E. (2016). Sen y los derechos humanos: la libertad
como objeto material de los derechos humanos. Pensamiento, Revista de Investigación e información filosófica, 72(274),
1119-1140. https://doi.org/10.14422/pen.v72.i274.y2016.003
Kant, I. (1975). La paz perpetua. Tecnos.
Loys, G. (2019). Derechos humanos, buen vivir y educación.
UNAE.
Maalouf, A. (1999). Identidades asesinas. Alianza.
Morales, J. (2024a). Derechos
humanos y educación en ciudadanía global. Alternativa para u un mundo posible. Revista Telos, 26(1), 240-258.
Morales, J. (2024b). Derechos
humanos, cultura de paz y educación en ciudadanía global: triada de una
política pública garante de la convivencia humana. Revista DYCS VICTORIA, 6(2),
38-52. https://doi.org/10.29059/rdycsv.v6i2.207
Morales, J. (2024c). Una política
pública sobre cultura de paz, pluralismo y libertad positiva basada en Johan
Galtung e Isaiah Berlin. Ius
Comitiãlis, 7(14), 158-181. https://iuscomitialis.uaemex.mx/article/view/24585
Morín, E.
(1999). Los
siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.
Morín, E. (2011). La vía para el futuro de la humanidad.
Paidós.
Pizarro, A., y Méndez, F. (2006). Manual de derecho internacional de los
derechos humanos. Aspectos sustantivos. Universal Books.
Rey, S. (2021). Manual de derechos humanos. EDUNPAZ.
Rodríguez, M. (2009). Educación para los derechos humanos, para la
democracia y para la paz. Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana, CECC/SICA.
Russo, E. (2001). Derechos humanos y garantías. El derecho al
mañana. Eudeba.
Salinas, B. (2023). Educación para
la paz desde Galtung. Análisis, 55(102), 1-27. https://doi.org/10.15332/21459169.7634
Sandoval, B. (2023). Teoría de la
paz de Johan Galtung en la educación.
Revista de Investigación y Praxis en Cs Sociales, 2(3), 171-176. https://doi.org/10.24054/ripcs.v2i3.2392
Zaldívar, S. (2024). La reflexión bioética como particularización de la visión antropocéntrica en la filosofía del derecho. La función meridional de los derechos humanos. Revista Jurídica Peruana, Desafíos en Derecho,1(1), 46-55. https://doi.org/10.37711/RJPDD.2024.1.1.6
