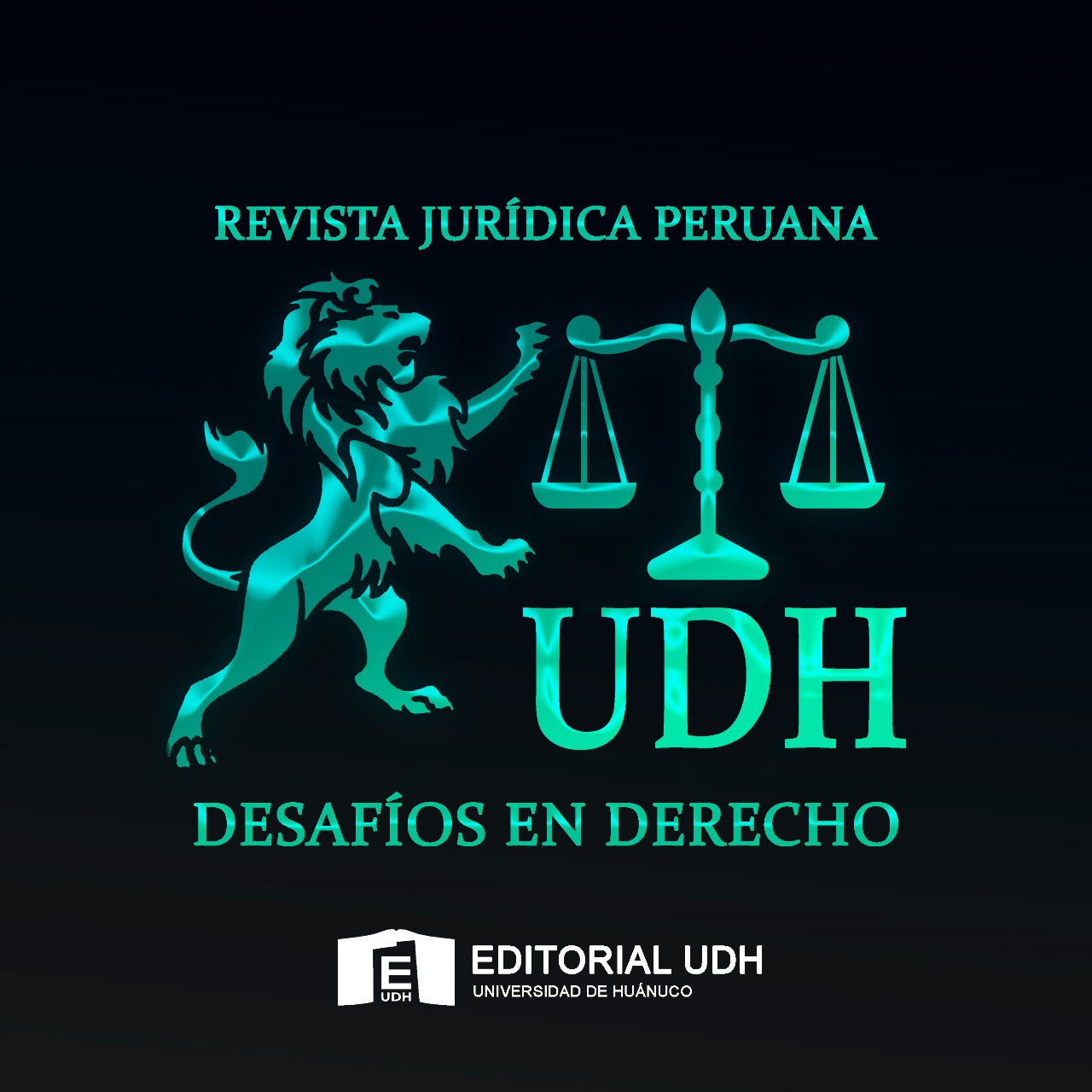
Construcción
de la sexualidad femenina con enfoque de género: una aproximación al delito
sexual
Construction of
female sexuality with a gender approach: an approach to sexual crime
Cynthia Valeria Díaz Díaz 1,a
1.
Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
a.
Licenciada
en Psicología.
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0093-5864
Alba Luz Robles Mendoza 1,b
1.
Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
b.
Doctora
en Ciencias Penales y Política Criminal.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3778-4083
Tania Esmeralda Rocha Sánchez 1,c
1.
Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
c.
Doctora
en Psicología.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0382-0058
Zoraida García Castillo 1,d
1.
Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
d.
Doctora
en Derecho.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0258-2767
Citar como: Díaz Díaz, C.
V., Robles Mendoza, A. L., Rocha Sánchez, T. E., y García Castillo, Z. (2025).
Construcción de la sexualidad femenina con enfoque de género: una aproximación
al delito sexual. Revista Jurídica
Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), 1–7. doi: http://https.//doi.org/10.37711/RJPDD.2025.2.1.5
Resumen
Objetivo. Analizar los mandatos de género que construyen la
sexualidad de las mujeres y su influencia en la prevalencia del delito sexual. Método. Se realizó una investigación
cuantitativa con diseño de tipo no experimental de corte transversal y
exploratoria. Fue aplicado un cuestionario en línea de 25 ítems en la escala de
Likert a 250 mujeres mexicanas cisgénero y universitarias, seleccionadas a
través del muestreo por conveniencia. Se realizó un análisis cuantitativo por
ítem y rangos de edad. Se empleó la estadística descriptiva y el análisis de
tablas de contingencia, para lo cual fue realizada una prueba de chi-cuadrado
de independencia para las variables “edad” y “áreas de la sexualidad”; estas
fueron analizadas con perspectiva de género. Resultados. Los datos relevantes muestran que los mandatos de
género relacionados con las áreas de sociedad, cuerpo y violencia en la
sexualidad de las mujeres tienen mayor influencia en la manera en que estas
construyen su sexualidad, principalmente en mujeres jóvenes. Se resalta que el
74 % de las participantes tienen miedo a salir a la calle de noche porque
piensan que pueden ser violadas sexualmente. Conclusiones. La perspectiva de género es una herramienta de
análisis útil para las autoridades judiciales, pues permite explicar las
características psicosociales y culturales que intervienen en la prevalencia
del delito sexual.
Palabras clave: género;
sexualidad; delito sexual; psicología
forense, femenino.
ABSTRACT
Objective. To
analyze the gender mandates that construct women's sexuality and their
influence on the prevalence of sexual offending. Method. A quantitative research with a non-experimental,
cross-sectional and exploratory design was carried out. An online questionnaire
of 25 items on the Likert scale was applied to 250 cisgender Mexican women and
university students, selected through convenience sampling. Quantitative
analysis was performed by item and age ranges. Descriptive statistics and
contingency table analysis were used, for which a chi-square test of
independence was performed for the variables “age” and “areas of sexuality”;
these were analyzed from a gender perspective. Results. The relevant data show that gender mandates related to the
areas of society, body and violence in women's sexuality have a greater
influence on the way women construct their sexuality, mainly in young women. It
is highlighted that 74% of the participants are afraid to go out at night
because they think they may be sexually violated. Conclusions. The gender perspective is a useful analytical tool
for judicial authorities, as it makes it possible to explain the psychosocial
and cultural characteristics involved in the prevalence of sexual crime.
Keywords:
gender; sexuality; sexual crime; forensic psychology; female.
INTRODUCCIÓN
La violencia sexual en México presenta una brecha
amplia con respecto al género de las víctimas. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción del Delito (ENVIPE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2024), por cada 100 000 habitantes, 456 hombres
son víctimas de un delito sexual, en contraste con 4 290 mujeres. Además,
existe una incidencia mayor en mujeres que se encuentran en el rango de edad
entre 18 y 30 años, representando el 91,9 % de las víctimas de delitos sexuales
en nuestro país (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, 2022).
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (2024), se define a la violencia sexual en su
artículo 6° como:
Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder, que se puede dar en el
espacio público o privado, que implica la supremacía masculina sobre la mujer,
al denigrarla y concebirla como objeto. (p. 5)
La anterior definición coloca al delito sexual desde
las imposiciones no deseadas de requerimientos sexuales reflejadas en el acoso
y hostigamiento sexual, los comentarios sexistas y miradas cosificadoras del
cuerpo que se expresan en el acoso sexual callejero, los manoseos y tocamientos
sin consentimiento como ejemplos de abuso sexual, hasta las penetraciones
sexuales forzadas que privan de la libertad a las mujeres en el delito de
violación. Por consiguiente, de acuerdo con el Código Penal Federal (2024), se
ubican los delitos sexuales en el Título Decimoquinto titulado “Delitos contra
la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual”, que abarca los delitos
de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación, en la integración
de cinco capítulos, desde los artículos 259 bis al 276 bis.
Dichos artículos describen la protección del bien
jurídico tutelado relacionado con la libertad que tienen las mujeres y los
hombres para decidir la expresión libre de su identidad sexual y las prácticas
sexuales que desean tener, así como el normal desarrollo psicosexual de niños,
niñas y adolescentes, lo que ampara la capacidad que tiene una persona para
decidir sobre su cuerpo y su sexualidad sin mediar violencia o intimidación.
Hablar de sexualidad conlleva un campo de conocimiento
vasto y de acepciones sociales diversas. Para este estudio, se entenderá como
un conjunto de valores, prácticas y significados de orden simbólico y cultural
que se construyen desde las determinantes sociales de cada género, más allá de
las condiciones biológicas y fisiológicas, para expresar el placer y la
reproducción de las personas (Villasmil, 1997).
En ese sentido, la sexualidad se presenta como un eje
formador de la vida cotidiana de las personas que rige y estructura su
identidad, expresión y orientación de género. Franca Basaglia (como se citó en
Villasmil, 1997) comenta que la sexualidad femenina es un cuerpo construido
socialmente para otro(s), donde convergen funciones reguladas por mandatos de
género (la maternidad, el cuidado de la familia, la virginidad como valor
corpóreo, la abnegación sexual femenina, el repudio de las relaciones
extramaritales, entre otros). Así mismo, se constituye como una de las
estructuras de socialización de la mujer, plasmada de limitaciones y
prohibiciones. Ejemplo de ello es la libertad para decidir con quien desean
tener relaciones sexuales, el número de hijos e hijas que desean concebir y las
formas para cuidar su salud sexual y reproductiva.
La relevancia de la toma de decisiones que las mujeres
tienen en torno a su sexualidad se hace primordial en el ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la dominación de lo masculino
sobre lo femenino reproduce conductas violentas hacia las mujeres en el ámbito
sexual.
Históricamente,
la violencia sexual se ha categorizado desde la perspectiva de género como un
pacto social de subordinación de las mujeres frente a los hombres, producto de
las relaciones desiguales de poder que el sistema sociocultural patriarcal
establece dentro de la hegemonía masculina. Weeks (2012) menciona que “la
violencia sexual es un acto de poder que utiliza la sexualidad para garantizar
la perpetuación de las relaciones de dominio y subordinación” (p. 266). Las
determinantes sociales o mandatos de género, definidos como los estereotipos de
género prescriptivos que se acentúan en los procesos de socialización para
visibilizar la subordinación femenina y supremacía masculina (Macías-Valadez y
Luna-Lara, 2018), son las encargadas de reproducir la diferenciación sexual
entre las personas y conllevan actitudes sexistas o de discriminación hacia las
mujeres y personas socialmente vulnerables (Penagos et al., 2021).
A través de los discursos socio jurídicos, los delitos
sexuales representan una expresión de poder como un hecho constitutivo de la
sexualidad ejercida. Esta es una herramienta utilizada desde los colectivos
feministas para posicionar a las mujeres como sujetos de derecho, legitimando
su lugar en la sociedad (Cano, 2024).
En este sentido, la importancia del protocolo para
juzgar con perspectiva de género que emana de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (2020) es uno de los productos que proviene de la lucha de los
derechos civiles y políticos de las mujeres en México, elaborado para atender
las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ante los casos de violencia sexual contra las mujeres mexicanas. Su
objetivo es materializar la perspectiva de género en el ejercicio judicial en
los que el género –entendido como los atributos establecidos socialmente a las
personas a partir de una construcción cultural– tiene una trascendencia dentro
de la controversia.
Toda vez que el género influye en las prácticas
sociales de las personas, su relevancia trasciende como categoría de análisis
dentro del ámbito jurisdiccional. Por ello, la perspectiva de género sirve como
herramienta metodológica en pro de los derechos humanos, para asegurar la
igualdad sustantiva y no discriminación. Se reconoce la existencia, dentro de
la praxis judicial, del trato
diferenciado por género, injusto y tendencioso, motivado por prejuicios e
ideologías patriarcales tradicionales, dominantes en las resoluciones de las
autoridades judiciales, lo cual hace necesaria la responsabilidad para
reflexionar sobre las sentencias que transgreden la libertad y el ejercicio de
la sexualidad femenina.
El protocolo mencionado describe las obligaciones
judiciales para juzgar con perspectiva de género, las cuales son clasificadas
en dos grandes rubros:
A.
Obligaciones
previas al análisis de la controversia: donde se identifica si existen
situaciones o contextos de desigualdad estructural o violencia de género, que
evidencien el desequilibro de poder entre las partes de la controversia, así
como ordenar las pruebas periciales necesarias para visibilizar estas
situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de
género.
B.
Obligaciones
al momento de resolver la controversia: al analizar los hechos y las pruebas
del caso desde una perspectiva de género y desechar cualquier estereotipo o
prejuicio de género que influya en la controversia. Así mismo, se aplicarán los
estándares de derechos humanos con un enfoque interseccional, al evaluar el
impacto diferenciado de la solución propuesta y la neutralidad de la norma. Por
último, existirá una obligación genérica sobre el uso del lenguaje incluyente e
inclusivo a lo largo de la sentencia, revictimización reproducción de
desigualdades sexistas.
El interés de los estudios científicos para abordar la
sexualidad femenina y su relación con el delito sexual se ha enfocado en las
características que implican la educación sexual en las personas (Aguilera et
al., 2022; Bernardos et al., 2022; Brenes, 2020; Mederos, 2021; Molina, 2020).
Sin embargo, la formación subjetiva de la sexualidad va más allá de la
enseñanza de las partes del cuerpo, su higiene y protección. En ese sentido,
Cano (2024) menciona que los cuerpos humanos son cuerpos sexuados que se
construyen social y culturalmente, los cuales se representan como parte de la
heteronormatividad sexual, la cual implica el sometimiento del cuerpo —en
particular el femenino—, que deviene dócil, permisivo, disponible y en
sumisión.
Aunque son en su mayoría las mujeres quienes se
encuentran más vulnerables a ser víctimas de un delito sexual, existen pocos
estudios sobre la influencia de las determinantes sociales o mandatos de género
que construyen la sexualidad femenina como variable influyente ante los delitos
de índole sexual. Es decir, la manera en que las mujeres han aprendido a vivir
su sexualidad puede estar influida por los mandatos de género y, a su vez,
determinar una mayor vulnerabilidad ante un delito de tipo sexual. Por tanto,
el objetivo de la presente investigación fue analizar los mandatos de género que
construyen la sexualidad de las mujeres y que influyen en la prevalencia del
delito sexual.
MÉTODOS
Tipo y área de estudio
Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, diseño
no experimental, de tipo exploratorio y con corte transversal (Hernández et
al., 2018). Se llevó su aplicación en modalidad virtual de abril del 2024 a
febrero del 2025, en la ciudad de México y de la zona metropolitana del Valle
de México.
Población y muestra
La muestra constó de 250 mujeres universitarias de
entre 18 y 35 años, rango de edad que representa el 91 % de las mujeres
víctimas de violencia sexual en México (Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México [COPRED], 2022). Estas mujeres eran
originarias de la Ciudad de México o de la zona metropolitana del Valle de
México. Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no
probabilístico por conveniencia (Hernández et al., 2018), utilizado para crear
muestras de acuerdo con la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas
que son meta del estudio en un intervalo de tiempo específico.
Los criterios de inclusión fueron: ser mujeres
cisgénero, es decir, aquellas cuya sexualidad biológica corresponde con su
identidad de género; que contaran con estudios universitarios (en proceso o
terminados) y que tuvieran un dispositivo móvil o equipo de cómputo para dar
respuesta al instrumento.
Variable e instrumentos de
recolección de datos
Se diseñó de manera ex profeso un instrumento sobre los mandatos de género en la
construcción de la sexualidad femenina, el cual fue sometido al juicio de tres
expertas con experiencia mayor a cinco años en el tema. También se llevó a cabo
un estudio piloto a 25 mujeres con características similares a la muestra meta,
obteniéndose una consistencia interna de alfa de Cronbach de 0,779, como parte
del proceso de validez y confiabilidad del contenido del instrumento.
El instrumento final fue aplicado a través de un
formulario en Google Forms y constó de 25 reactivos que comprendieron cinco
áreas vinculadas con la sexualidad: sociedad, cuerpo, erotismo, pareja y
violencia. El cuestionario contó con ítems inversos para evitar que la persona
evaluada detectara la tendencia de los reactivos (Supo, 2013). Se utilizó una
escala tipo Likert para las respuestas de la muestra en cinco niveles, que iban
desde “Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”.
Técnicas y procedimientos de la
recolección de datos
Ser recolectaron los datos del formulario en el software de hojas de cálculo Microsoft
Excel y, posteriormente, se utilizó el programa estadístico para las ciencias
sociales SPSS versión 25, en donde fueron analizados los datos recopilados
desde el indicador de edad y áreas vinculadas de la sexualidad.
Análisis de datos
Se realizó la representación gráfica de los datos
analizando los resultados a través de la estadística descriptiva, obteniéndose
frecuencias, promedios y porcentajes de cada ítem. Se realizaron tablas de
contingencia, donde la hipótesis se vinculaba con quienes estaban “Totalmente
de acuerdo” o “De acuerdo” con los
mandatos de género que respondían para a confirmar dichos mandatos en la
construcción de su sexualidad. Se examinó la tendencia de las variables y se
utilizó una prueba de chi-cuadrado de Pearson de independencia. Finalmente, los
datos fueron analizados desde la perspectiva de género.
Aspectos éticos
El presente estudio fue aprobado por el Comité de
Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo un dictamen
favorable para su aplicación con clave CE/FESI/012024/1678. Además, el
instrumento incluía el consentimiento informado, el cual cubrió con todos los
reglamentos y leyes establecidas para guardar la confidencialidad de los datos
personales, sensibles y delicados (Universidad Nacional Autónoma de México,
2021).
RESULTADOS
Dentro de los datos generales de las mujeres
participantes, el 61 % eran heterosexuales, el 35 % tenían de 21 a 25 años de
edad, el 65 % estudiaban una carrera dentro del área de las ciencias biológicas
y de la salud; no se posicionaron como activistas feministas en un 51 %, un 49
% no profesaban ninguna religión y un 48 % solamente se dedicaban a estudiar.
Dentro de los análisis de resultados, en primer lugar,
se realizó la sumatoria de todos los puntos del instrumento, donde la
participante con mayor puntuación obtuvo 87 puntos, mientras que la que tuvo el
menor puntaje fue de 44 puntos. La participante con 87 puntos tenía 24 años,
procedente del Estado de México, heterosexual, no practicaba alguna religión,
no era feminista y estudió una carrera del área físico-matemática. Por otro
lado, la participante que obtuvo 44 puntos, tenía 21 años, procedente de la
Ciudad de México, heterosexual, no practicaba alguna religión, no se consideraba
feminista y estudió una carrera relacionada a las ciencias de la salud. En este
primer análisis, las diferencias fueron la edad, el lugar de procedencia y el
área de profesionalización; es decir, el indicador de edad visualiza una
prevalencia de mandatos de género en las mujeres con mayor longevidad,
residentes del área metropolitana de la Ciudad de México y provenientes de
carreras de las ciencias básicas.
Para el segundo análisis de resultados se realizó la
sumatoria de las puntuaciones obtenidas en los ítems, en los cuales el mayor
puntaje implica mayor influencia de los mandatos de género en la construcción
de la sexualidad. En este sentido, la participante con mayor influencia de
mandatos de género obtuvo 60 puntos, mientras que 16 puntos fueron los
resultantes de la participante que tuvo menor puntaje. La mujer participante
con 60 puntos tenía 26 años, procedente de la Ciudad de México, no profesaba
religión, heterosexual, se consideraba feminista y estudió una carrera de artes
y humanidades; mientras tanto, la participante con 16 puntos tenía 21 años,
procedente de la Ciudad de México, heterosexual, no se consideraba feminista,
no profesaba religión y estudió una carrera relacionada con las ciencias de la
salud. En este caso, las diferencias siguen siendo la edad, el área de
profesionalización y el posicionamiento como feminista. Nuevamente, se
encuentran mayores mandatos de género en mujeres con mayor edad, con una nueva
variable relacionada con su consideración como feministas, lo que refleja un resultado
contradictorio, ya que se esperaría que, mientras mayores conocimientos e
ideologías sobre los derechos de las mujeres tuvieran las encuestadas, menores
influencia de los mandatos de género se encontrarían.
En el tercer análisis se realizó la sumatoria de las
puntuaciones de los ítems, en los cuales el mayor puntaje implica menor
influencia de los mandatos de género en la construcción de la sexualidad. La
participante que tuvo 43 puntos es la que menor influencia de los mandatos de
género tenía, siendo una mujer de 19 años, procedente del Estado de México,
bisexual, no practicaba alguna religión, no se consideraba feminista y estudió
una carrera relacionada a las ciencias de la salud. En contraste, la
participante con 17 puntos tenía 23 años, procedente de la Ciudad de México,
bisexual, practicaba la religión católica, no se identificaba como feminista y
también estudió una carrera del área de las ciencias de la salud. Las
diferencias en este análisis fueron nuevamente la edad, el lugar de procedencia
y la religión, lo que coincide con los dos análisis anteriores sobre la
presencia de mandatos de género en mujeres de mayor edad.
Con estos tres primeros resultados se encuentra al
indicador de edad, repetido en los tres análisis y la presencia de los mandatos
de género relacionados con la construcción de la sexualidad femenina,
principalmente en mujeres con mayor edad. Este indicador de edad será el que se
utilizará para llevar a cabo las correlaciones de concordancia con las
variables de las cinco áreas de la sexualidad, las cuales dividen los ítems del
instrumento.
Por otro lado, en la Tabla 1 se examinan los porcentajes de respuesta de las participantes a cada uno de los ítems, de acuerdo con la escala de Likert y se realiza el análisis en función de las cinco áreas de construcción de la sexualidad (sociedad, cuerpo, erotismo, pareja y violencia).
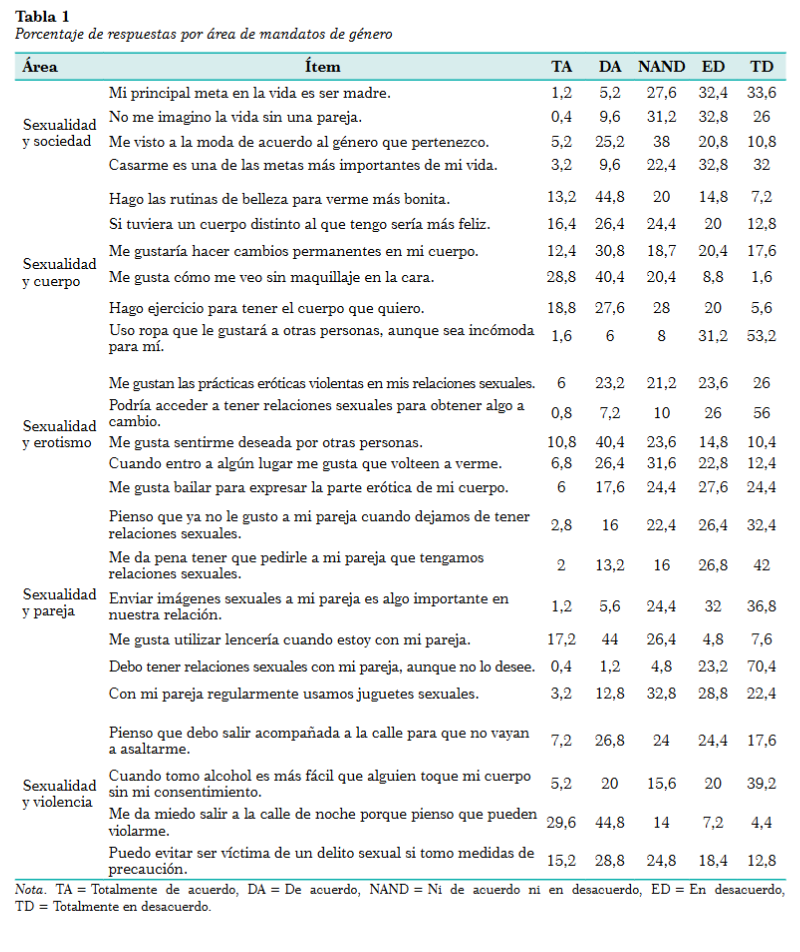
Con relación a los resultados de esta primera tabla,
en el área de sexualidad y sociedad, las participantes mostraron no estar de
acuerdo con los mandatos de género sobre sus aspiraciones y lugar de ser en el
mundo como mujeres (entre 32,8 % y el 33,6 %). Sobre el tema del cuerpo, hubo
variedad de respuestas al observarse el gusto por su propio cuerpo (40,8 %),
pero también el interés por modificarlo o pensar que su intervención traería
cambios positivos (53,2 %). En el área de erotismo, hubo un mayor rechazo a
prácticas novedosas (40,4 %), lo que implicaría un impacto de los mandatos de
género en temas eróticos. Para el área de pareja, se presentó resistencia a
explorar temáticas sexuales nuevas (36,8 %), aunque no se visualiza la presión
por ejercer una sexualidad no deseada (32,8 %). Finalmente, los mandatos de
género siguieron presentes cuando se habló de situaciones potenciales de
violencia (44,8 %).
Por otro lado, en la Tabla 2 se muestra la estadística descriptiva de las cinco áreas de construcción de la sexualidad del instrumento. Se identificó una mayor variación de respuestas en el área de erotismo (entre 12 y 24), cuerpo (entre 7 y 25) y pareja (entre 19 y 27), mientras que en sociedad y violencia la tendencia a responder fue más homogénea.
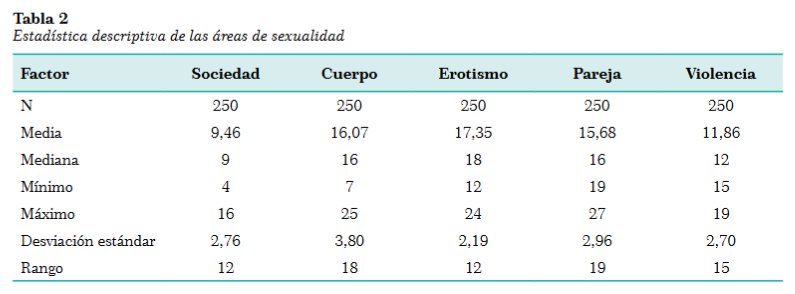
Con base en estos resultados, se realizaron tablas de contingencia entre la edad y las cinco áreas de sexualidad. En la Tabla 3 se muestra que para el área de sociedad existió una tendencia baja del 51 % en la influencia de los mandatos de género en mujeres de 26 a 30 años, mientras que en el área de cuerpo la influencia obtuvo una media del 55 % en el rango de 21 a 25 años. En el área de erotismo se ubicó una tendencia media del 31 % en el rango de 26 a 30 años. En el área de pareja se mostró una similitud con el área de cuerpo que oscila en la media con el 57 % para las edades de 21 a 25, siendo de forma semejante al área de violencia, con una tendencia a la media en un 66 % en el mismo rango de edad.
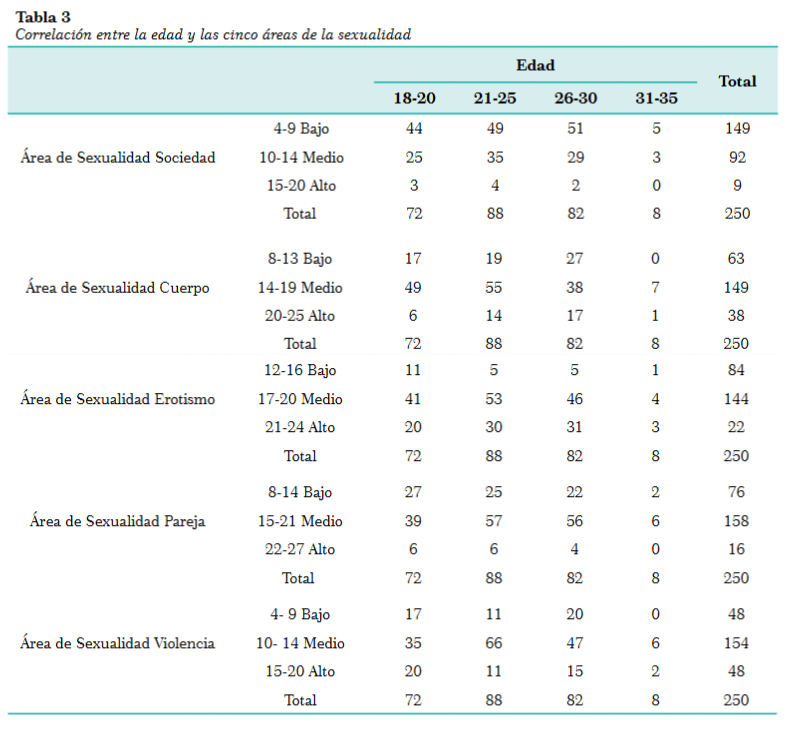
Un dato relevante se presenta en la Figura 1, que
visualiza el porcentaje de respuesta con respecto al ítem 24, el cual fue el
que tuvo mayor puntaje de todo el instrumento por parte de la muestra, y hace
referencia al 74,4 % de las mujeres, que dijeron estar de acuerdo en tener
miedo a salir a la calle de noche al pensar que pueden ser violadas. Esto
confirma el impacto del mandato de género frente al delito sexual, lo que
influye en su estado emocional y, por tanto, en su conducta sexuada, como
factor de riesgo en la existencia de esta conducta delictiva.
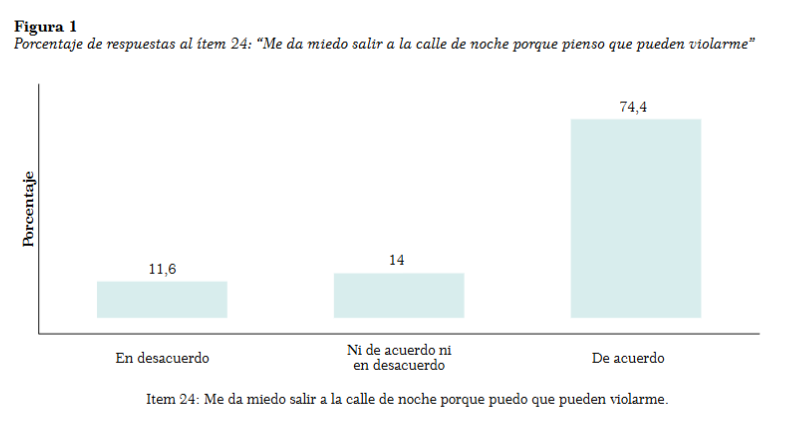
Por último, los resultados de la aplicación de la prueba de la prueba de independencia, chi-cuadrado de Pearson, mostraron una significancia asintótica de p < 0,05, en el área de sociedad, cuerpo y pareja, lo que refleja una asociación significativa entre variables. En el caso del área de violencia se encontró una p < 0,05 en el ítem 24 antes graficado sobre el miedo a ser violada, con ,000, lo cual refleja una consistencia en las respuestas de la muestra.
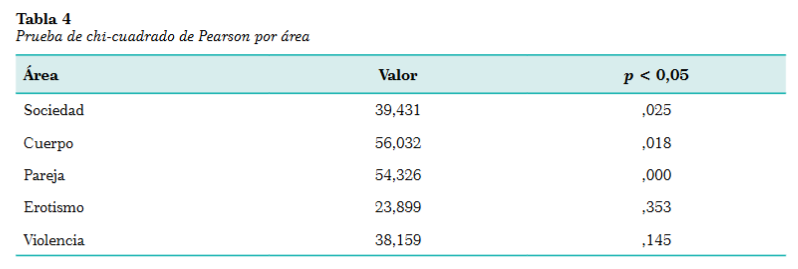
DISCUSIÓN
De forma general, en los resultados se resalta la
presencia de mayores mandatos de género que influyen en la construcción de la
sexualidad en las mujeres de mayor edad de la muestra. Macías-Valadez y
Luna-Lara (2018) mencionan que los mandatos de género se internalizan en las
personas a través de las prácticas sociales relacionadas con la sexualidad.
Estos mandatos refuerzan los roles de género estereotipados, como modelos de
normatividad que propone el patriarcado para disponer cómo debe comportarse,
sentir y actuar una persona.
Las nuevas disposiciones jurídicas en torno a la
reivindicación sobre los derechos de las mujeres hacen que estos mandatos dejen
de tener influencia en las nuevas expresiones sexuales y de género de las
mujeres más jóvenes, permitiendo el cambio frente al sometimiento y
subordinación de la construcción social de su sexualidad, lo que hace que este
estudio coincida con este marco teórico de referencia.
Así mismo, tres de las cinco áreas que integran el
instrumento (sociedad, cuerpo y violencia), convergen con las determinantes de
género establecidas para la construcción de la sexualidad femenina. De acuerdo
con este dato, las aspiraciones sociales tendientes a representar influencias
generacionales y culturales no presentan la misma atribución entre las
participantes más jóvenes que en las de mayor edad (Miller, 2021). Esto tiene
relación con lo que Pi Cholula (2021) establece respecto a que los cambios
actuales de las prácticas sexuales realizadas por mujeres jóvenes van en contra
de los mandatos de género establecidos generacionalmente.
En
este primer indicador analítico de sexualidad-sociedad, los mandatos de género
representan menos influencia en la muestra de mujeres de menor edad, lo que
supondría la existencia de un proceso de empoderamiento femenino sobre sus
derechos frente al delito sexual. El derecho penal, en su función de poder
coactivo del Estado, ha evolucionado hacia el reconocimiento de los derechos
humanos y libertades fundamentales de las mujeres, lo cual precisa una atención
particular por parte de la sociedad para permitir el cambio de prácticas
sociales entre individuos y, en particular, de las expresiones sexuales de las
mujeres (Tarancón, 2020).
Sin embargo, la incidencia de los delitos sexuales
dentro de las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) no ha disminuido. Solo del delito de violación se
tienen 6 904 denuncias en el 2025 (enero-abril), teniendo una mayor incidencia
los estados de Chihuahua, Baja California, Nuevo león, Estado de México y
Ciudad de México; todas ellas levantadas por mujeres.
Por otro lado, el impacto de los mandatos de género en
el área del cuerpo, sobre todo para el grupo de 26-30 años, presenta una
tendencia media vinculada a reforzar la relación corporal con la influencia de
las determinantes sociales del género, sobre todo en las respuestas sobre “las
rutinas de belleza para ser más bonita”, así como “el tener un cuerpo distinto
que las haría más felices”, o bien, “el usar prendas de vestir cómodas para
sentirse seguras”.
Un dato coincidente con lo mencionado por Verdú et al.
(2021), quienes reafirman la influencia de los medios de comunicación masiva
para la representación del cuerpo femenino estético y atractivo hacia las
figuras masculinas dominantes; medios que presentan una imagen distorsionada de
la sexualidad de las mujeres, cosificando así los cuerpos sexuados femeninos y
posibilitando la vulnerabilidad para un ataque sexual (Cano, 2024).
En este sentido, Segato (2019) menciona a la violación
cruenta como aquel delito sexual cometido en el anonimato de las calles, por
personas desconocidas y a través del uso de la fuerza física. Aunque no es una
de las más frecuentes dentro de la estadística delictiva en México, sí es una
de las de mayor impacto para las mujeres en el orden de los mandatos de género
y del ejercicio de poder y violencia contra estas. El significado del delito
sexual por medio del uso del cuerpo sexuado de la mujer de forma violenta y sin
su consentimiento refuerza la ordenación jerárquica de la sociedad, “la
estructura de género reaparece como una estructura de poder en el abuso y uso
del cuerpo de los otros” (p. 301), como sujetos dominados por los mandatos de
género impuestos.
Dentro
del área de sexualidad-erotismo se encontró poca influencia de los mandatos de
género en la población etaria de 18 a 20 años, donde la posibilidad de la
expresión erótica a través del propio cuerpo es relevante. Esto es similar a lo
postulado por Miller (2021), quien menciona que las mujeres jóvenes poseen
mayor positividad sexual, agencia y comunicación de sus deseos en sus prácticas
sexuales. Nuevamente, la edad tiene un papel modulador en la relación que
poseen los mandatos de género en la construcción de la sexualidad femenina (Ruiz-Pérez,
2019).
Finalmente,
en el área de violencia, donde se exploran los pensamientos y acciones
relacionados a la posibilidad de ser víctimas de violencia sexual, la mayoría
de las mujeres participantes estuvieron de acuerdo en la posibilidad de ser asaltadas
sexualmente si salían solas a la calle, así como en que tomar alcohol en una
fiesta hace más fácil que una persona les toque el cuerpo sin su
consentimiento. Las participantes también mencionaron estar de acuerdo con
respecto a que pueden tomar medidas de precaución para evitar un delito sexual
sin que desaparezca el miedo inicial de sufrir una violación como mandato de
género. Este dato mantiene lo establecido por la literatura sobre la existencia
del miedo femenino modulado por la posibilidad de ser violada y que hay
condiciones en el entorno, en este caso el horario en el que se transita por
las calles, para sentir en mayor o menor medida dicho miedo al delito sexual
(Ferraro, 1995; Hee Min et al., 2022; Mellgren & Ivert, 2019; Nava y
García, 2021; Olvera y Martínez, 2020; Sojo-Mora, 2020).
Cualquiera que sea el delito sexual de que se trate,
lo cierto es que se causa un daño físico y psicológico en las víctimas,
afectando su bienestar general. El sentimiento de seguridad de una persona se
ve Mermado, por lo que afecta la esfera más íntima de la persona: su
sexualidad. En el caso de las mujeres, no solo presenta afectaciones en su
ámbito personal, familiar y social, sino que se pone en duda su credibilidad y
testimonio, lo que lleva a vivir una revictimización por parte de los órganos
de justicia y, en consecuencia, daños psicológicos, económicos y sociales
derivados del propio proceso judicial (Miranda y Urban, 2022).
CONCLUSIONES
La violencia sexual contra las mujeres no solamente se
presenta en los actos delictivos, sino que los mandatos de género que permean
las sociedades contribuyen al establecimiento de condiciones que provocan en
las mujeres un estado de indefensión frente a los delitos sexuales. En este
estudio se encontró que existe una influencia, en diferentes grados, de la
manera en que las mujeres jóvenes construyen actualmente su sexualidad y que
las determinantes de género sobre los estereotipos en torno a esta sexualidad
se encuentran presentes con mayor frecuencia en las mujeres de mayor edad que
en las más jóvenes; sin embargo, sigue existiendo el miedo al delito de
violación como parte de los mandatos de género de la sexualidad femenina,
confirmándose la hipótesis de la investigación.
La influencia de los mandatos de género en la
construcción de la sexualidad femenina no sólo influye en estas, sino también
en las y los actores de impartición de justicia, lo que hace necesario un
análisis de los casos legales relacionados con delitos sexuales desde una
perspectiva de género que visibilice estos mandatos de género y permita tomar
decisiones sin prejuicios, mitos e ideología estereotipadas de género.
Es necesario señalar que la investigación presentó
algunas limitaciones. El estudio fue realizado en formato virtual, lo que
restringe la generalización de los resultados. Así mismo, la heterogeneidad de
la muestra puede influir en la representatividad de los datos. Además, el uso
de cuestionarios con la escala de Likert para el tema de la sexualidad puede
llevar a sesgos de deseabilidad social. Estas limitaciones permiten utilizar
los resultados con reserva y se sugiere que en futuras investigaciones se
plantee la posibilidad de evaluar su uso en otras poblaciones y criterios
distintos a la muestra para una mayor representatividad de los resultados, así
como emplear métodos de recolección de datos adicionales a los utilizados.
Agradecimientos
Se agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades y
Tecnologías (SECIHTI) por el apoyo brindado en esta investigación como parte de
la beca doctoral CVU: 1310931.
REFERENCIAS
Aguilera, R., Sánchez, A., Andino,
E., Llerena, A., y Torres, R. (2022). Percepciones sobre la sexualidad en los
estudiantes universitarios. Revista
Eugenio Espejo, 16(1), 59-70. https://doi.org/10.37135/ee.04.13.07
Bernardos, A., Martínez-Martín, I.,
y Solbes, I., (2022). Discursos flexibles en torno a las identidades sexuales y
de género en la adolescencia: “un sentimiento de cómo te vives”. Márgenes, Revista de Educación de la
Universidad de Málaga, 3(2), 78-95. http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar
Brenes, M. (2020). El sujeto sexual
en la niñez y la adolescencia: su estudio a partir de las manifestaciones
públicas relacionadas con los Programas de Afectividad y Sexualidad del
Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Trabajo social, 22(2),
147-163. https://doi.org/10.15446/ts.v22n2.81920
Cano, J. E. (2024). La construcción
de los cuerpos y sexualidades de las mujeres en el campo jurídico. En Libro de actas – III Jornadas de Género y
Diversidad Sexual (pp. 357-364). https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/167206
Código Penal federal. Última reforma. (2024, 7 de junio). Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. Gobierno de México. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México [COPRED]. (2022). Investigación. Discriminación y violencias en las universidades. Datos.
Leyes y buenas prácticas (Vol. 1). https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-discriminacion-y-violencias-en-las-universidades-datos-leyes-y-buenas-practicas-volumen-i.pdf
Ferraro, K. F. (1995). Fear of crime. Interpreting Victimization Risk. State University of
New York
Hee Min, Y., Byun, G., & Ha, M. (2022). Young
women’s site-specific fear of crime within urban public spaces in Seoul. Journal of Asian Architecture and Building
Engineering, 21(3), 1149-1160. https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1941993
Hernández, D., Fernández, C., y
Baptista, M.D.P. (2018). Metodología de
la Investigación (6ª ed.).
McGraw-Hill/Interamericana Editores.
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [INEGI]. (2024). Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/
Ley General de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia Última reforma. (2024, 16 diciembre). Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión. Gobierno de México. Diario Oficial de la
Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Macías-Valadez, G., y Luna-Lara, M.
G. (2018). Validación de una Escala de Mandatos de Género en universitarios de
México. CienciaUAT, 12(2), 67-77. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582018000100067&lng=es&tlng=es
Mederos, L. (2021). El diario como
material educativo para la promoción de una sexualidad saludable (2015-2018). Educación Media Superior, 35(1), 1-12. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412021000100010&lng=es&nrm=iso
Mellgren, C., y Ivert, A. (2019). Is Women’s Fear of Crime Fear of Sexual Assault? A
Test of the Shadow of Sexual Assault Hypothesis in a Sample of Swedish
University Students. Violence Against
Women, 25(5), 511–527. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/1077801218793226
Miller, L. R. (2021). Single women’s sexualities across
the life course: The role of major events, transitions, and turning points. Sexualities,
24(1–2), 226-251. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/1363460720922754
Miranda, A., y Urban, A.L. (2022). Algunas reflexiones sobre invasiones al
cuerpo: el delito de violación en México. Cámara de Diputados. Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Molina, M. (2020). El discurso en
torno a la sexualidad: comparación entre 2 libros de orientación para
adolescentes. Diálogos sobre educación,
11(21), 1-19. https://doi.org/10.32870/dse.v0i21.641
Nava, M., y García, G. A. (2021).
Socialización de información y miedo al crimen en universitarios: consecuencias
en la economía nocturna en el Paseo del Ángel, Culiacán, Sinaloa. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 42(166), 119-147. https://doi.org/10.24901/rehs.v42i166.873
Olvera, F. y Martínez, O. (2020).
La percepción de inseguridad: miedo a la victimización en la zona del Valle de
México. Journal
of Behavior, Health & Social Issues, 11(1),
29-38. https://doi.org/10.22201/fesi.20070780.2019.11.1.75651
Penagos, G., Miranda, S., Ramírez,
A. A. y Martínez, J.J. (2021). Construcción de mandatos de género en niñas y
niños de edad preescolar en Zinacatlán, Chiapas. Sociedad e Infancias, 5(2), 99-110. https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/77811/4564456559134
Pi Cholula, A. (2021). El poder
estructurante del género, el amor y la sexualidad: Un análisis del espacio
simbólico de "Feministlán". Revista
Interdisciplinaria de estudios de género de El Colegio de México, 7, e693. https://doi.org/10.24201/reg.v7i1.693
Ruiz-Pérez, J. I. (2019).
Percepciones sobre la policía en un grupo de países iberoamericanos: relaciones
directas y mediadoras con el miedo al crimen, la victimización y la eficacia
colectiva. Logos, Ciencia &
Tecnología, 11(3), 1-17. https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rlct/article/view/968/pdf
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública [SESNSP]. (2025). Datos abiertos de incidencia delictiva. Gobierno de México. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
Segato, R. (2017). La estructura de
género y el mandato de violación. En A. De Santiago, E. Caballero y G. González
(Coords.). Mujeres intelectuales:
feminismos y liberación en América Latina y el Caribe (pp. 299-332).
Editorial Pablo Gentili.
Sojo-Mora, B. L. (2020). El
significado de la feminidad: estudio basado en relatos de vida de mujeres. Revista Espiga 19(39), 46-62. https://doi.org/10.22458/re.v19i39.2843
Supo, J. (2013). Cómo validar un instrumento. Aprende a crear y validar instrumentos
como un experto. Biblioteca Nacional del Perú. https://www.udocz.com/apuntes/53524/como-validar-un-instrumento-jose-supo-1
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. (2020) Protocolo para juzgar con
perspectiva de género. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
Tarancón, P. (2020). Análisis de la
legislación con perspectiva de género: aspectos jurídicos de la relación uso o
abuso de drogas, violencia y género en delitos sexuales por sumisión y
vulnerabilidad química. Revista española
de drogodependencia. 45(1) 86-100. https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/aaa6bb3f-135a-4dce-b885-fdd1bfaef023/content
Universidad Nacional Autónoma de
México. (2021). Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM. Gaceta UNAM. https://www.transparencia.unam.mx/files/documentos/reglamento_transparencia.PDF
Verdú, A. D., Sinche, N.J. y
Paladines, X.A. (2021). Percepciones e impactos de la cosificación sexual de
las mujeres en estudiantes universitarias ecuatorianas. Cuestionarios de género: de la Igualdad y la diferencia, 1(16),
633-650. https://doi.org/10.18002/cg.v0i16.6964
Villasmil, M.C. (1997).
Representación social de la sexualidad femenina: una interpretación a partir de
la perspectiva de género. Sociológica, 33(12),159-182.https://sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/612
Weeks, J. (2012). Lenguajes de la sexualidad. Nueva
visión.
Contribución de los autores
ALRM: concepción y diseño del artículo, asesoría
estadística, análisis e interpretación de datos, asesoría técnica y académica
de resultados, discusión, conclusiones, redacción del artículo y aprobación de
la versión final.
CVDD: concepción y diseño del artículo, recolección de
datos análisis e interpretación de datos redacción del artículo,
actualizaciones y modificaciones del artículo.
TERS: redacción del artículo, discusión y revisión final
del artículo.
ZGC: redacción del artículo, discusión y revisión final
del artículo.
Fuentes de financiamiento
La investigación fue realizada con recursos propios.
Conflictos de interés
Las autoras declaran no tener conflictos de interés.
