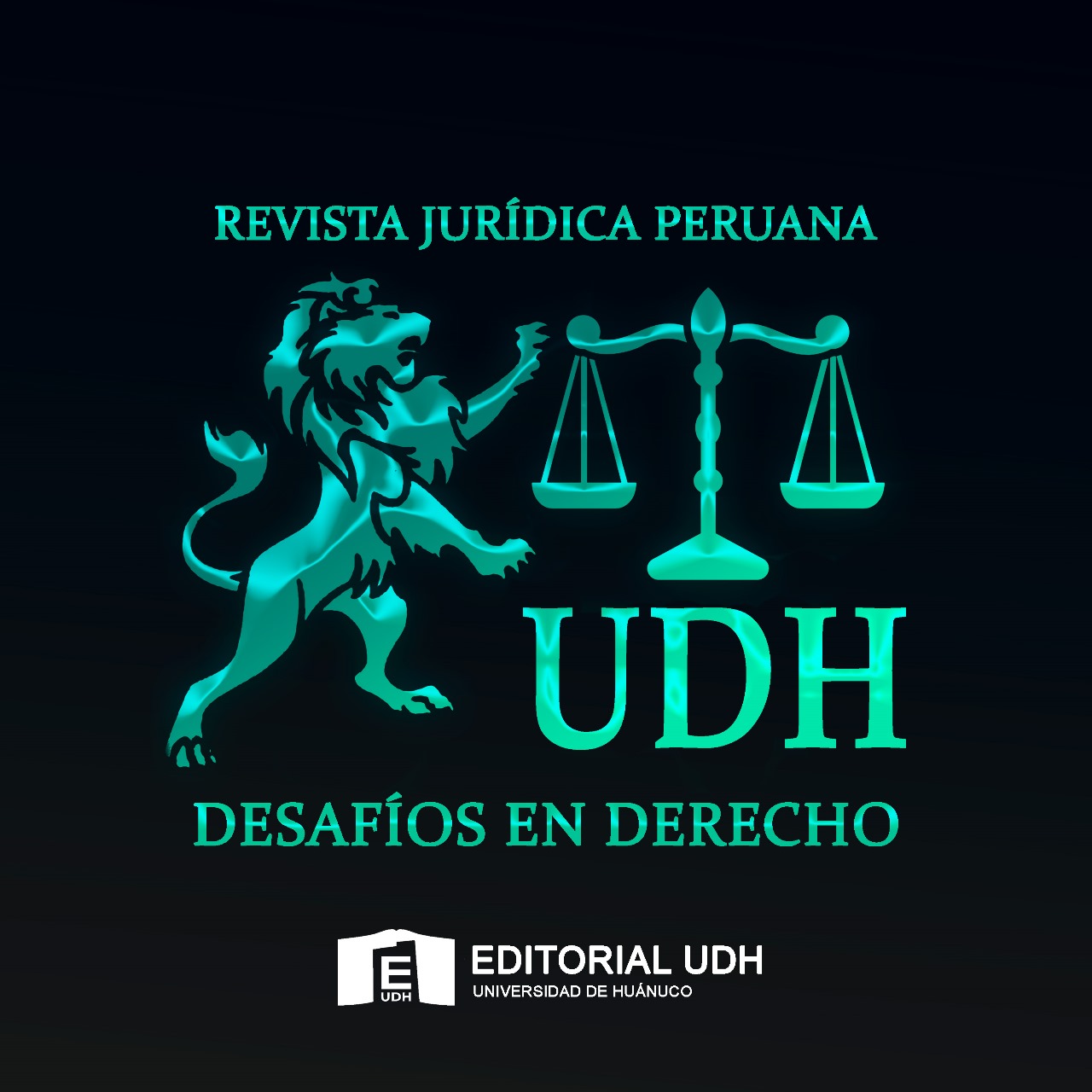
Sentencias y protección familiar bajo la Ley N.º 30710 en
Huánuco, Perú
Judgments and Family Protection
under Law No. 30710 in Huanuco, Peru
Daniel Gustavo Gobea Dolores 1,a
1. Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú.
a. Magister en Derecho Penal.
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3230-2270
Correo: dgobeadolores@gmail.com
Celular: 964579181
Conflictos
de interés
Contribuir
al análisis crítico de la Ley N.º 30 710 en Perú, particularmente su
implementación en los Juzgados Unipersonales de Huánuco, así como también el
interés por generar conocimiento o propuestas para mejorar la administración de
justicia también pueden ser un incentivo profesional.
Citar como: Gobea Dolores, D. (2023). Sentencias
condenatorias en la Ley N° 30710, y protección de la mujer e integrantes del
grupo familiar, Juzgados Unipersonales de Huánuco. Revista Jurídica Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), xx–xx.
https://doi.org/XXXXXX
RESUMEN
Objetivo. Describir la influencia de la sentencia
condenatoria según Ley N.° 30 710 en la protección de la salud e integridad del
grupo familiar en los Juzgados Unipersonales de Huánuco, 2017-2018. Método. Se empleó un enfoque mixto,
básico, deductivo, del nivel descriptivo-explicativo, bajo un diseño no
experimental. La muestra correspondió a 28 sentencias condenatorias y 4 jueces
unipersonales. La técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación
fue el análisis documental, el análisis de casos y la entrevista. Los
instrumentos empleados fueron la guía de análisis y observación documental,
guía de análisis de casos y el cuestionario, validados por expertos. Resultados. La aplicación de la Ley N.º
30 710 en la sentencia condenatoria genera desprotección en la salud e
integridad de la mujer e integrantes del grupo familiar en los Juzgados
Unipersonales de Huánuco, 2017-2018, verificando una correlación positiva alta
con un “r” = 0,920. Conclusión. La
referida ley, al impedir la imposición de una medida restrictiva de carácter
suspendida por el delito de lesiones leves en agravio de la mujer e integrantes
del grupo familiar, resulta sancionadora y no preventiva; en consecuencia, no
salvaguarda la integridad física ni la identidad de la víctima.
Palabras clave:
sentencias; pena efectiva; suspensión de pena; protección ;víctima.
ABSTRACT
Objective. To describe the influence of the conviction sentence according to Law
No. 30 710 on the protection of the health and integrity of the family group in
the Unipersonal Courts of Huánuco, 2017-2018. Method. A mixed, basic, deductive, descriptive-explanatory approach
was used, under a non-experimental design. The sample corresponded to 28
convictions and 4 unipersonal judges. The technique used for the development of
the research was documentary analysis, case analysis and interview. The
instruments used were the documentary analysis and observation guide, the case
analysis guide and the questionnaire, validated by experts. Results. The application of Law No. 30
710 in the conviction sentence generates unprotection in the health and
integrity of women and members of the family group in the Unipersonal Courts of
Huánuco, 2017-2018, verifying a high positive correlation with an “r” = 0.920. Conclusion. The referred law, by
preventing the imposition of a restrictive measure of a suspended nature for
the crime of minor injuries to the detriment of the woman and members of the
family group, is punitive and not preventive; consequently, it does not
safeguard the physical integrity or the identity of the victim.
Key words: sentences; effective penalty; suspended sentence; protection; victim.
INTRODUCCIÓN
La
violencia de género y las agresiones contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar constituyen un problema social pendiente en el Perú. Ante ello,
se ha emitido una serie de disposiciones legales, como señala el Congreso de la República del Perú (1993)
en la Ley N.º 26 260 vigente por más de 20 años y que ha sido derogada por la
Ley N.º 30 364 de 6 de noviembre del 2015, la cual significa un gran avance
respecto a la celeridad procesal y la protección a la víctima, promulgándose en
el 2016 su reglamento y la Guía Integral de Atención en los Centro de Emergencia
Mujer (CEM) (Tristán, 2014).
La Ley N.º 30 364 recoge las
conclusiones arribadas en la CEDAW de 1979 pero, sobre todo, lo señalado en la
Convención Belem do Pará de 1994, donde se plasma como finalidad el derecho de
las mujeres a poder vivir libre de violencia, proponiéndose además el
desarrollo de una serie de mecanismos de protección y defensa de los derechos
de las mujeres; todo ello en el marco de la lucha contra el fenómeno de
violencia contra la integridad física, sexual y psicológica de la mujer y su
reivindicación dentro de la sociedad (Organización de las Naciones Unidad, [ONU],
1994).
El concepto de la violencia
por la condición de mujer es plasmado por la Corte Suprema de Justicia del Perú
(2019), en su fundamento 20, como la agresión perpetrada por el agente ante el
incumplimiento de la imposición del estereotipo de género, que se entiende como
el comportamiento social impuesto a la mujer de subordinación; todo ello en
concordancia con la definición prevista en el numeral 3 del artículo 4 del
Reglamento de la Ley N.º 30 364.
Por su parte, el artículo 2
de la Ley N.º 30 364 establece sus principios rectores: igualdad y no
discriminación entre hombres y mujeres; el interés superior del niño; la debida
diligencia; la intervención inmediata y oportuna; la sencillez y oralidad; así
como la razonabilidad y proporcionalidad (Aybar, 2019).
Es dentro de este contexto
jurídico que se desarrolla un proceso de tutela frente a la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar ante el Poder Judicial, con la
finalidad de proteger a la víctima, siendo la primera vez que se crea este proceso
especial, cuando se trata de violencia familiar (Chávez Burga y Lazo Huaylinos,
2015).
Así pues, ante una denuncia
interpuesta por la víctima u otra persona a su favor, sea esta oral o escrita,
se activa el aparato jurisdiccional, mediando el principio de sencillez y
oralidad, evitándose la formalidad, toda vez que las denuncias tienen que ser
recibidas de modo inmediato y actuarse de inmediato, siendo plazos muy cortos
(Sevilla, 2015). Ante ello, el Juzgado de Familia o su equivalente evalúa el caso
para la emisión de las medidas de protección pertinentes dentro del plazo
máximo de 72 horas en aplicación de los artículos 16 y 22 de la Ley N.º 30364,
evidenciándose la aplicación del principio de atención inmediata y oportuna,
prestando atención a la víctima de modo primordial e inmediato, para evitar que
se agrave la situación y protegiéndola cuando se encuentre en situación de
riesgo, debiendo resguardar su vida y salud (Reyna Alfaro, 2019).
La Ley N.º 30 364 ha establecido una serie de enfoques para que los
operadores que administran justicia puedan entender a través de ellos y
establecer de manera correcta si en el caso denunciado se ha cometido delito.
Todo esto se evidencia a través de la creación y modificación de tipos penales
o modalidades delictivas, como es el caso de los artículos 121 B y 122 B, 122 B
del Código Penal (C. P.), produciéndose un agravamiento de las penas previstas
para estos ilícitos penales. Dicha circunstancia también se advierte respecto
al delito de feminicidio en el art. 108 B, y de agresiones sexuales, 176 A ,170
A, 171 A, 173 A, 173 A, 173 A, 174 A y 177 A, entre otros, agravándose cuando
ocurre violencia de género entre integrantes del grupo familiar.
Sin embargo, también existe
la diferenciación entre faltas y delitos, pues en el Código Penal se ha
establecido faltas cometidas dentro del contexto de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar, en los artículos 441 y 442, las faltas por
humillación reiterada que no impliquen daños psicológicos, o daño leve, así
mismo faltas en la persona.
Es en el marco punitivo de
aplicación de la Ley N.º 30 364 para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y atendiendo
al incremento preocupante de agresiones que vulnera el bien jurídico tutelado que protege la citada
norma legal, donde se produce la dación de la Ley N.º 30 710 publicada el 29 de
diciembre del 2017, modificando el último párrafo del artículo 57 del Código Penal,
que impone la aplicación de pena privativa de la libertad efectiva, cuando se
condena por el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar previsto en el artículo 122 B y por el delito de lesiones leves
previsto en el artículo 122 literal c), d) y e), numeral 3 del Código Penal
(Caro, 2018).
Esta modificatoria implica
que toda lesión que requiera desde un día de asistencia médica o cause alguna
afectación psicológica, cognitiva o conductual, en alguno de los contextos
previstos en el primer párrafo del artículo 108-B revierte gravedad al delito.
Con ello, el Estado orienta su protección a la salud e integridad física de la
mujer e integrantes del grupo familiar (Caro, 2018).
La ley antes citada es un
complemento del Decreto Legislativo N.º 1323 de fecha 06 de enero del 2017, que
modificó el contenido del artículo 122 del Código Penal, incorporando
circunstancias agravantes al delito de lesiones leves cuya sanción es no menor
de tres ni mayor de seis años de privativa de la libertad, y a la vez se añade
el artículo 122 B para sancionar actos de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, considerándolos delitos y no faltas,
prescribiendo una sanción no menor de uno ni mayor de tres años.
La Ley N.º 30 710 es
restrictiva en la utilización de la pena suspendida, consagrando de manera
expresa su inaplicación frente a condenas emitidas por la comisión de lesiones
leves previstas en los literales c), d) y e) del numeral 3 del artículo 122 del
Código Penal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del
artículo 108 B de la norma legal acotada. Sin embargo, dicha norma legal no
plasma la prohibición de una posible conversión de pena que evite privar de la
libertad al condenado, tanto más si se tiene en cuenta que la imposición de una
pena debe ser valorada en atención a otras circunstancias o razones al amparo
además del principio de discrecionalidad con el que cuenta un juez, y
considerando que el derecho penal viene a ser la última ratio.
Esta norma legal estando a su
naturaleza no sólo interfiere con la actividad jurisdiccional, sino que,
además, genera un problema mayor de índole criminológico al no existir un
análisis adecuado y riguroso en los proyectos de ley penal para erradicar los delitos
de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar.
La Ley N.º 30 710, como se ha
indicado, obliga la aplicación de la pena prevista en el artículo 29 del Código
Penal, limitando la libertad ambulatoria del sujeto de manera estricta; sin
embargo, la pena privativa de la libertad tiene carácter temporal, puesto que
cuenta con una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco
años, mientras que la pena de cadena perpetua es ilimitada. En el primer caso
el condenado cumple la pena impuesta y recupera su libertad al haberse cumplido
la función resocializadora de la pena, mientras que en el segundo caso el
condenado no recupera su libertad; por tanto, la función de la pena no se
cumple, demostrándose que nuestro sistema penal acepta la existencia de
personas que no son aptas para la resocialización, constatándose así la
ineficacia del artículo IX del Título Preliminar del Código Penal
(Villavicencio Terreos, 2017).
La ejecución de la pena
privativa de la libertad compete al Instituto Nacional Penitenciario,
debiendo ubicar al interno en el
respectivo establecimiento, donde debe recibir el tratamiento penitenciario a
efectos de modificar o reorientar su conducta criminal, lo cual viene a ser un
sistema progresivo a base de métodos interdisciplinarios en orden a la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad,
conforme lo prevé el artículo 60 del Código de Ejecución Penal, pudiendo estos
métodos ser de índole personal o grupal, como lo estipula el artículo 61 de la
norma acotada.
Es preciso indicar que el
Código Penal establece otras maneras de imponer pena privativa de libertad de
corta duración en atención al principio de humanidad punitiva. Tenemos así la
suspensión de la ejecución de la pena prevista en el artículo 57 del Código
Penal, cuya aplicación se encuentra sujeta a los siguientes requisitos: a) que
el agente no tenga la condición de reincidente o habitual; b) la pena privativa
de la libertad que se impuso no debe ser mayor de cuatro años; y c) la medida
debe asegurarnos que el sujeto no volverá a cometer nuevo delito, ello en
concordancia con las reglas de conducta previstas en el artículo 58 del Código
Penal, con un tiempo de duración no mayor de tres años, y su justificación debe
estar debidamente motivada en la condena, siendo su imposición de oficio o a
petición de parte.
Por otra parte, se encuentran
también las penas limitativas de derechos como otra forma de imponer una pena
privativa de libertad de corta duración, consistiendo la sanción en la
realización de servicios a la comunidad en horas fuera de servicio y sin
remuneración en centros o unidades de acogida y en atención a las aptitudes,
conocimientos y preferencias del sentenciado, desempeñando tareas específicas
en diversas instituciones nacionales o privadas (Jescheck, 1980), estableciendo
el artículo 34 su forma y modo de aplicación de esta pena limitativa de
derechos, encontrándose el Instituto Nacional Penintenciario (INPE) a cargo de
dar cumplimiento y vigilancia de la pena a través de la Dirección de
Tratamiento en el Medio Libre, donde el equipo multidisciplinario, luego de
evaluar al condenado, le asigna una unidad receptora acorde a su edad, salud,
sexo, ocupación, oficio, etc., donde realizará el trabajo debidamente supervisado
por el INPE y, una vez cumplida la pena, se notifica al juez para la
cancelación de los registros generados; en caso de incumplimiento sin causa
justificada por el sentenciado
corresponde al INPE notificar al juez para los fines pertinentes.
Prado Saldarriaga (2023)
afirma que, como alternativas al encarcelamiento por períodos más cortos o
intermedios, estas penas pueden utilizarse como herramientas de
despenalización. Aunado a ello, las penas de trabajos comunitarios no sólo
evitan la estigmatización del condenado, sino que afianzan su proceso de
reinserción social.
Si bien es cierto que la
justificación teleológica de la Ley N.º 30 710 tiene un contexto político
criminal, sin embargo, se ha podido observar que en Huánuco, durante el periodo
2017-2018, dicha norma legal es totalmente represiva, y si bien no existe
prohibición respecto a la posibilidad de conversión de una pena privativa de
libertad por una de prestación de servicios comunitarios, conforme a lo
previsto en el artículo 52 del Código Penal, dicha circunstancia revierte un
porcentaje mínimo no representativo, a pesar de que este tipo de condena
resulta más efectiva y resocializadora para el condenado en concordancia con lo
citado en el artículo IX de Título Preliminar del Código Penal.
Por
ello se planteó como objetivo describir la influencia de la sentencia
condenatoria según Ley N.º 30 710 en la protección de la salud e integridad del
grupo familiar en los Juzgados Unipersonales de Huánuco, Perú, 2017- 2018. Es
importante porque esto nos va a permitir ofrecer una solución al problema que
presenta la aplicación de la norma legal antes referida respecto a que su
efecto no sea únicamente represivo, sino que se oriente a la prevención
especial, buscando la resocialización del sentenciado y fijando reglas de
conducta destinadas a proteger de manera efectiva la salud e integridad de la
mujeres e integrantes del grupo familiar.
MÉTODOS
Tipo
y área de estudio
La investigación fue de enfoque mixto, puesto
que se midieron los indicadores de cada variable a través de la estadística
descriptiva, lo que permitió contrastar la hipótesis general y las específicas,
utilizando además el método deductivo, partiendo de lo general a lo específico
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio, 2014) e interpretar los
significados, experiencias y percepciones detrás de los datos numéricos.
También fue de tipo básica, ya que estuvo enfocada en generar conocimiento
científico o epistemológico con el fin de resolver un problema presente en la
sociedad dentro del campo del derecho (Carrasco, 2009), contando con un nivel
descriptivo-explicativo, al haberse analizado el problema en todo su contexto y
logrando así comprobar las hipótesis planteadas, por tanto, se brinda una
solución al problema en la conclusión debidamente explicado (Cazau, 2006). El
ámbito de la presente investigación fue el de los Juzgados Unipersonales de
Huánuco (Perú) y el estudio fue desarrollado durante los años 2017 y 2018.
Población
y muestra
La población estuvo conformada por 283 sentencias
condenatorias impuestas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 30
710, desde diciembre de 2017 a diciembre del 2018, y cuando se contaba con 4
jueces penales unipersonales que se encargaban de dictar sentencias en estos
casos. La muestra fue obtenida de modo no probabilístico intencional, que
correspondió a 28 sentencias condenatorias y 4 jueces unipersonales.
Variable
e instrumento de recolección de datos
Las variables utilizadas en la investigación
fueron: como variable independiente las sentencias
condenatorias según la Ley N.º 30 710, y como variable dependiente la
protección de la salud e integridad física de la mujer e integrantes del grupo
familiar).
Los instrumentos utilizados fueron la guía de
análisis y observación documental, guía de análisis de casos y el cuestionario.
Sobre la validación se hizo uso de la opinión de expertos, esta entendida como
las opiniones de los profesionales especialistas en el área de investigación
(Romero, 2018).
Técnicas
y procedimientos de recolección de datos
La técnica que se utilizó para el desarrollo de
la investigación fue el análisis documental, el análisis de casos y la
entrevista. La entrevista consistió con 9 preguntas abiertas.
Análisis
de datos
Se utilizó la estadística descriptiva para
analizar el conjunto de datos. Los resultados se presentaron en tablas,
considerando cada variable de investigación, utilizando esta técnica para
ordenar y clasificar la información obtenida.
Aspectos
éticos
El estudio se basó en el Código de Ética de la Universidad de Huánuco.
Así mismo, se garantizó la confidencialidad de los documentos utilizados.
RESULTADOS
Se pudo establecer que, al dictar
una sentencia condenatoria conforme a la ley N.º 30 710, el juez aplicó el
principio de legalidad, sin embargo, no se consideró el principio de
proporcionalidad en razón al daño jurídico en un 67,9 % de casos, puesto que a
pesar de tratarse de un delito de lesiones leves con una pena de corta duración
no se procedió a la conversión a una pena menos gravosa. Del mismo modo, en un
60,7 % de casos se estableció como resultado que la naturaleza de la sentencia
condenatoria era represiva, no cumpliendo con el fin preventivo especial de la
pena.
Por otro lado, se
estableció que pese a no existir la prohibición de conversión de penas en la
Ley N.º 30170, los jueces en un 64,3 % de casos no procedieron a su aplicación,
a pesar de tratarse de un delito de lesiones leves con una pena máxima de 3
años, pudiendo fijarse como pena la prestación de servicios a la comunidad u
otra menos gravosa.
El 71,4 % de los
resultados nos muestra que los montos de reparación civil fijados en las
sentencias condenatorias resultan adecuados con el daño causado, al producirse
un resarcimiento en la víctima. Respecto de las terapias psicológicas
conductuales de los sentenciados, se estableció que el 78 % de los jueces, al
emitir la sentencia condenatoria, no consignan dichas terapias a los agresores,
produciéndose una desprotección de la vida y salud de la mujer e integrantes
del grupo familiar.
Así mismo, se observó que, al realizarse la conversión de penas efectivas en prestación de servicios a la comunidad, en un 75 % de las sentencias condenatorias no se fijó reglas de conducta destinadas a proteger la vida o salud de las víctimas (ver Tabla 1).
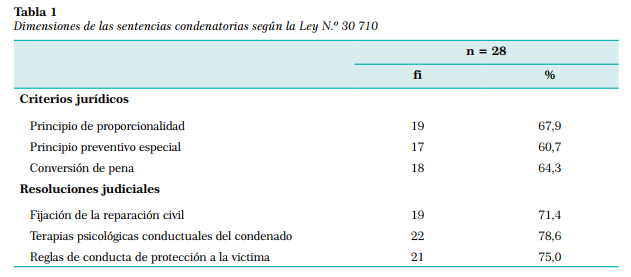
Analizados los
efectos de las sentencias condenatorias, se tuvo como resultado que solo el
17,9 %, además de la pena impuesta y reparación civil, han considerado una
indemnización por daños y perjuicios a la víctima. Por otro lado, el 92,9 % de
las sentencias condenatorias tienen fin represivo y no de prevención especial o
general, al no establecerse reglas de conducta destinadas a la resocialización
del agresor.
Por último, se
determinó que solo un 14,3 % de las sentencias condenatorias han tenido en
cuenta a la víctima, más allá del resarcimiento económico. No se observó
disposiciones para asistencia a terapias psicológicas de ayuda o reglas de
conducta fijas al agresor que permitan establecer una tutela eficaz a la
víctima.
Los resultados permitieron descubrir que la Ley N.º 30 170, que impide la imposición de una pena suspendida por el delito de lesiones leves en agravio de la mujer e integrantes del grupo familiar, es sancionadora más no preventiva, al no proteger la salud e integridad de la víctima, conclusión a la cual se arribó a partir de la comprobación de la hipótesis general (ver Tabla 2).
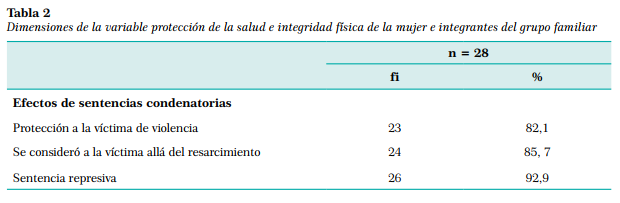
La comisión del
delito previsto en el
artículo 122 B del Código Penal, lesiones leves contra la mujer o miembros del
grupo familiar, prevé una pena que no supera los 3 años. Sin embargo, conforme
a la Ley N.º 30 170, implica imponer pena efectiva en aplicación del principio
de legalidad, sin tener en consideración el principio de proporcionalidad de
acuerdo con el daño causado al bien jurídico, puesto que no se ha logrado
realizar la conversión de penas de la pena pese a no estar limitada en la
citada norme legal, evidenciándose un cumplimiento literal de dicha norma por
parte de la muestra sin realizar un adecuado razonamiento de cada caso
planteado, lo que además permite evidenciar que no existe una aplicación
preventiva especial de la pena, conclusión a la cual se arribó a partir de la
comprobación de la primera hipótesis específica.
Así mismo, se determinó que
las sentencias condenatorias contienen el monto de la reparación civil acorde
al daño causado, produciéndose un resarcimiento en la víctima, sin embargo, no
fijó en las mismas que los agresores asistan a terapias psicológicas
conductuales como tampoco al realizarse la conversión de penas se dispuso
reglas de conducta destinadas a la protección de las víctimas, conclusiones que
se establecieron al comprobarse la segunda hipótesis específica.
Por último, en estas sentencias condenatorias analizadas en sus efectos, si bien se han fijado montos indemnizatorios a las víctimas, sin embargo, dicha circunstancia no las protege de nuevos actos agresión, tanto más si se tiene en cuenta que dichas sentencias revierten contenido represivo y no resocializador o de respeto al bien jurídico tutelado, ya que más allá del resarcimiento económico no se evidencia una preocupación por brindar una tutela adecuada a la mujer e integrantes del grupo familiar objeto de actos de violencia o agresión, conclusión arribada al haberse comprobado la tercera hipótesis específica (ver Tabla 3).
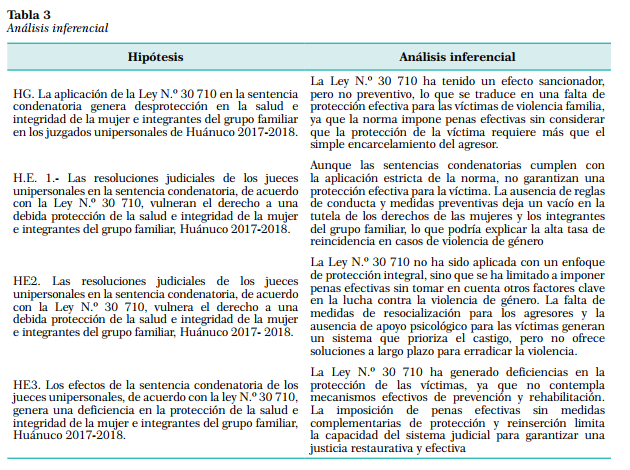
DISCUSIÓN
El presente estudio ha
analizado los efectos de la Ley N.º 30 710 en la protección de la salud e
integridad de las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los Juzgados
Unipersonales de Huánuco durante el período 2017-2018. A partir del análisis de
28 sentencias condenatorias y entrevistas a jueces, se ha evidenciado que la
aplicación de la normativa ha tenido un enfoque predominantemente sancionador,
sin incorporar medidas complementarias que garanticen la tutela efectiva de la
víctima ni la rehabilitación del agresor.
El análisis inferencial
realizado ha permitido establecer que el 92,9 % de las sentencias revisadas
tienen un carácter represivo, sin considerar la prevención especial o general.
Así mismo, el 82,1 % de las resoluciones no establecieron medidas concretas de
protección para las víctimas, limitándose a la imposición de la pena privativa
de libertad. Este hallazgo sugiere que la normativa prioriza la retribución punitiva
sobre la implementación de estrategias de resocialización y prevención de la
reincidencia, lo que podría comprometer su efectividad a largo plazo.
Prado Saldarriaga (2013)
argumenta que las penas alternativas, como los servicios comunitarios y los
programas de rehabilitación, pueden ser más efectivas que la prisión en ciertos
contextos, pues permiten que el agresor asuma su responsabilidad sin ser
excluido del sistema social y económico. En este sentido, los hallazgos del
presente estudio revelan que el 75 % de las sentencias no incluyeron reglas de
conducta destinadas a la protección de la víctima, lo que refuerza la necesidad
de implementar medidas adicionales que garanticen su seguridad.
Por su parte, Caro (2018)
señala que la falta de proporcionalidad en la aplicación de la Ley N.º 30710
podría vulnerar el principio de legalidad y equidad en la administración de
justicia. En este sentido, el presente estudio evidenció que el 67,9 % de las
sentencias no consideraron el principio de proporcionalidad, lo que indica que
la imposición de la pena efectiva no siempre responde a un análisis adecuado de
la gravedad del delito y las circunstancias del caso.
Asimismo, Chávez Burga y Lazo
Huaylinos (2015) defienden la necesidad de establecer penas severas en delitos
de violencia familiar para evitar la impunidad. Según estos autores, permitir
la conversión de la pena o la suspensión de la condena podría debilitar el
impacto de la legislación, al fomentar la percepción de que estos delitos
pueden resolverse sin consecuencias significativas.
No obstante, los resultados
del presente estudio indican que la imposición de penas efectivas no ha
garantizado una protección real de la víctima, ya que el 85,7 % de los casos no
consideró a la víctima más allá de la reparación económica. Esto sugiere que,
si bien la sanción penal es fundamental, su efectividad podría verse limitada
sin un enfoque complementario de prevención y rehabilitación.
El artículo IX del Título
Preliminar del Código Penal al amparo de la Constitución Política del Perú,
precisa que la pena aplicada dentro del marco de impartición de justicia en el
país no es retributiva, sino que busca una finalidad preventiva, de carácter
especial, dirigida a lograr la reinserción del condenado a la sociedad, es
decir, se impone un castigo al condenado para que durante el cumplimiento de la
pena aprenda a revalorar y respetar el bien jurídico tutelado y no vuelva a
cometer otro ilícito penal.
Así pues, la norma sustantiva nos brinda un
abanico de medidas que va desde la pena privativa de la libertad hasta la pena
de multa, medidas que deben ser impuestas acorde con la proporcionalidad
analizada desde la culpabilidad del autor en concordancia con la vulneración al
bien jurídico. El juez, incluso, dentro de la pena efectiva, cuando se trata de
delitos con una sanción no menor de 4 años, puede suspender de manera temporal
la ejecución de la sentencia, lo que se denomina la condicionalidad, sumándose
a dicha circunstancia la imposición de regla de conducta de cumplimiento obligatorio.
Esta suspensión de la efectividad en la ejecución de la pena no implica un tipo
de pena, sino es la sentencia válida suspendida en su ejecución sujeta a reglas
de comportamiento por un periodo de prueba, a cuyo vencimiento se tiene como no
pronunciada la sentencia; en caso contrario debe procederse conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 del Código Penal.
La Ley N.º 30 710 del 29 de
diciembre del 2017 modifica el artículo 57 del código sustantivo, disponiendo
que, en caso de lesiones leves contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar, previsto en el artículo 122 B del Código Penal, cuya pena máxima es
de 3 años, se imponga una pena efectiva, recluyendo al condenado al
establecimiento penal, a pesar que este se encuentra hacinado por la superpoblación
penitenciaria, La deficiente calidad y el escaso seguimiento de los programas
de reinserción social impiden que estos resulten eficaces para lograr el fin de
prevención especial, ya que no todos tienen acceso a los programas
psicológicos, sociales, educación o trabajo; todo esto sumado a las condiciones infrahumanas en las
cuales se cumple la pena, las cuales vulneran la calidad de vida y la dignidad
humana.
Es cierto que existen casos
donde el juez penal aplica el artículo 52 de la norma penal, en concordancia
con el Decreto Legislativo N.º 1300, e impone pena de servicios comunitarios;
sin embargo, esta conversión basada en un acuerdo entre el fiscal y el imputado
para la conclusión anticipada no resulta aprobada por el juez, precisando que
se encuentra ante un tema netamente jurisdiccional. Por ende, este puede
imponer una pena de corta duración, pero efectiva o convertirla en otra, razón
por la cual este aspecto no es materia de esta investigación, pues ha abarcado
el impedimento de imponer pena condicional o suspendida en su ejecución.
Se verificó de los casos
analizados y de la entrevista a la muestra. De igual manera, a partir de los
casos analizados y de la entrevista a la muestra se pudo verificar que la Ley N.º 30 710 es netamente represiva
y, si bien el juez tiene la posibilidad de convertir la pena en una de
prestación de servicios a la comunidad, de acuerdo con el artículo 52 del Código Penal, y conforme a
los casos observados, esto ocurre únicamente en el 37,5 % de los casos, lo cual
representa un porcentaje no significativo., a pesar que este tipo de condena es
más efectiva para la resocialización y reeducación del condenado.
Así mismo, se constata que la
sentencia condenatoria, respecto a la víctima, se preocupa más en establecer el
resarcimiento económico, por el daño moral o material, tal y como ocurre en el
71,4 % de casos, más no es plasmar prácticas de protección y prevención, puesto
que los sentenciados durante la ejecución de la pena solo en un 21,4 % de casos cumplió la disposición judicial de
sometimiento a terapias psicológicas conductuales, y en el caso de conversión
de pena a servicios comunitarios solo el 25 % de estos impuso reglas de
conducta orientadas a proteger a la víctima.
Contexto
Ana
es una mujer de 35 años que vive con su pareja, Carlos, y su hija de 8 años.
Ana ha sufrido violencia psicológica y física por parte de Carlos durante
varios años, y recientemente la situación ha empeorado, afectando a su salud
emocional y física, así como a la seguridad de su hija. Ana decide buscar ayuda
y denuncia los hechos en una comisaría. Posterior a ello realizan una
evaluación de riesgo, y en caso de que existiera riesgo en aplicación de la ley
se le otorgaría medidas de protección y apoyo por parte del Estado; pero en la
realidad no se realiza el seguimiento de apoyo para las víctimas y en el caso
de los agresores su pena termina siendo mínima, dejando en estado de alerta a
la víctima.
De acuerdo con los resultados
analizados y su correspondiente discusión, se plantea como solución al problema
que la Ley N.º 30 710 no sólo sea represiva, ya que la pena impuesta a los
condenados por el delito previsto en el artículo 122 B del Código Penal, sea
efectiva, suspendida o incluso convertida, debe orientarse al fin de la
prevención especial, buscando la resocialización o reeducación del condenado.;
pero que además implique la imposición de reglas de conducta destinadas a la
protección de la salud e integridad de la mujer o integrantes del grupo familiar.
En análisis comparado con
otras legislaciones, como en el caso de España, que tiene la Ley Integral
contra la Violencia de Género (2004), la cual tiene por objeto actuar contra la
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre
estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia.
En el caso de México su
legislación al respecto, denominada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (2007), tiene como objetivo principal establecer un marco
normativo que garantice la coordinación entre diferentes niveles de gobierno en
México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas.
En Argentina el Congreso de
la Nación Argentina (2009) establece la Ley N.º 26 485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual
tiene como objetivo principal prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones
interpersonales. Estos tres países abordan diferentes formas de violencia hacia
las mujeres, como la violencia física, psicológica, económica, sexual y
patrimonial; así mismo, reconocen que la violencia de género va más allá de la
violencia física y que puede presentarse en diversas formas que afectan
distintos aspectos de la vida de las mujeres. Lo común que presenta estos tres
países es que su sistema judicial no solo castigue al agresor, sino que proteja
a la víctima de manera integral, brindándole asistencia legal, psicológica y
social, y estableciendo un enfoque preventivo en toda la población.
Estas legislaciones son muy
diferentes a la que tiene Nicaragua, en donde que pese a tener la Ley N.º 779,
Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, dicha ley representa un
marco legal importante para abordar la violencia contra las mujeres; sin
embargo, su efectividad se ve comprometida por reformas que limitan su alcance
y por un entorno político que dificulta el acceso a la justicia y la protección
para las víctimas. La lucha por los derechos de las mujeres continúa siendo un
desafío crucial en el Perú.
CONCLUSIONES
La Ley N.º 30 710, aplicada en la
sentencia condenatoria a pena efectiva por el delito de lesiones leves,
artículo 122 B del Código Penal (C. P.), influye en la desprotección de la
salud e integridad de la mujer
e integrantes del grupo familiar, en los juzgados unipersonales
de Huánuco 2017-2018.
Los criterios jurídicos adoptados por los jueces
unipersonales en la sentencia condenatoria, de acuerdo a la Ley. N.º 30 710, no
garantizan la protección de la salud e integridad de la mujer e integrantes del grupo familiar Huánuco, 2017- 2018, porque son desproporcionados respecto
al daño al bien jurídico y carecen del fin preventivo especial, siendo muy
pocos los casos en los que la pena efectiva se convierte en prestación de
servicios a la comunidad.
Las resoluciones
judiciales de los jueces unipersonales en la sentencia condenatoria, de acuerdo
a la Ley. N.º 30 710, vulneran la debida protección de la salud e integridad
física de la mujer e integrantes del grupo familiar, Huánuco 2017-2018, porque además del castigo al autor,
respecto a la víctima en la mayoría de casos sólo ha fijado el monto de la
reparación civil, en muy pocos ha dispuesto que el condenado realice terapias
psicológicas conductuales y en los casos de penas convertidas en prestación de
servicios a la comunidad, en muy pocos han fijado reglas de conducta para
proteger a la víctima.
Los
efectos de la sentencia condenatoria de los jueces unipersonales de acuerdo a
la Ley N.º 30 710, genera deficiencias en la protección de la salud e
integridad física de la mujer e integrantes del grupo familiar, Huánuco
2017-2018, en razón de que las sentencias no se preocupan por la protección a
la víctima, ya que sólo es represiva y en mayor medida, no se tiene en cuenta a
la víctima, más allá del resarcimiento.
La Ley N.º 30 710 ha tenido
un impacto negativo en la protección de las mujeres y su grupo familiar. La
falta de proporcionalidad en las sentencias, la ausencia de medidas preventivas
y la inexistencia de programas de resocialización han generado un sistema
judicial que castiga, pero no protege ni rehabilita.
Recomendaciones
Se recomienda al Congreso de la República la
modificación de la Ley N.º 30 710, a fin de que la imposición de la pena
privativa de libertad en los casos del artículo 122 B del Código Penal no sea de
aplicación automática, sino que quede sujeta a un juicio de proporcionalidad,
garantizando así la observancia del principio de razonabilidad y adecuación de
la pena.
Así mismo, se sugiere la incorporación de
medidas complementarias que trasciendan la sanción penal, tales como reglas de
conducta obligatorias para el condenado y tratamiento psicológico para la
víctima, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales, la prevención de la reincidencia y la resocialización del agresor,
en consonancia con el mandato constitucional de justicia restaurativa y tutela
efectiva de las víctimas.
REFERENCIAS
Aybar,
T. (2019). Violencia intrafamiliar.
Grijley
Caro,
C. (2018). Alcances de la Ley N.º 30 710,
respecto a la pena privativa de la libertad efectiva. Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Carrasco,
M. (2009). Investigación Científica de
las Ciencias Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Cazau,
P. (2006). Investigación de las Ciencias
Sociales. El Psicoasesor.
Chávez
Burga, D., y Lazo Huaylinos, H. (27 de setiembre
de 2015). Violencia familiar. http://monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
Corte
Suprema de Justicia de la República. (2019,10 de septiembre). Acuerdo Plenario
N.º 09-2019/CIJ-116: Violencia contra las mujeres del grupo familiar. Principio
de oportunidad, acuerdo reparatorio y problemática de su punición. Corte
Suprema de Justicia del Perú (XI Pleno Supremo Penal).
Hernández
Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Batista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación científica.
McGraw Hill.
Jescheck,
H. (1980). Rasgos fundamentales del
movimiento internacional de reforma del derecho penal. Civitas.
Ley N.º 26
485: Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales. (2009). Congreso de la Nación Argentina https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26485_violencia_familiar.pdf
Ley
N.º 26 260. Ley de protección frente a la violencia familiar. (1993, 8 de
diciembre). Congreso de la República del Perú. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26260.pdf
Ley Orgánica
de medidas de protección integral contra la violencia de género. (2004, 28 de
diciembre). Boletín Oficial del Estado de España. https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1
Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007, 1 de febrero).
Diario Oficial de la Federación de México, https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (s.f.). Guía de atención de los CEM. https://repositorio.aurora.gob.pe/handle/20.500.12702/101
Organización
de las Naciones Unidas. (1994). Convención Belem do Pará. Nueva York. ONU. https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Prado
Saldariaga, V. (2013). Derecho Penal.
Parte Genera. Grijley.
Reyna
Alfaro, L. (2019). Delitos contra la
familia y violencia doméstica (2a ed.). Jurista Editores.
Romero,
H. (2018). Metodología de la
investigación jurídica. Grijley.
Sevilla,
A. (2015, 27 de septiembre). La historia
de Sevilla. http://www.monografias.com/trabajos/ahije/ahije.shtml?wcodigo=50011
Tristán,
M. M. (2014). Manual sobre violencia
familiar y sexual. Centro Manuela Ramos.
Villavicencio
Terreros, F. A. (2017). Derecho penal
básico. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
