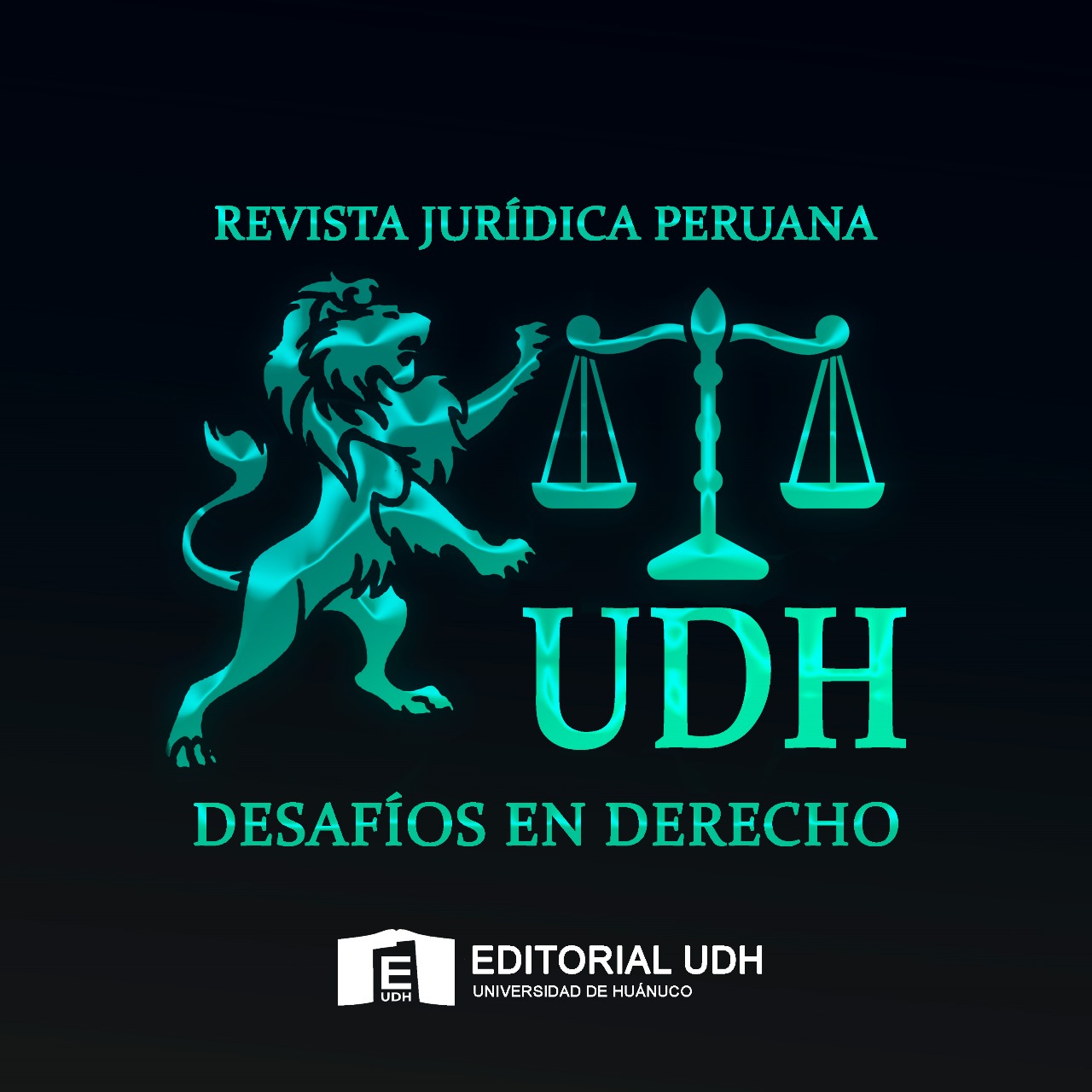
La
investigación como arma para combatir los obstáculos hacia el progreso
Research as a weapon to combat obstacles to
progress
Erik Francesc Obiol Anaya 1,a
- Universidad
de San Martín de
Porres,
Lima, Perú.
- Maestro en Derecho
Constitucional y Administrativo.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3513-5592
Citar como: Obiol
Anaya, E. F. (2025). La investigación como arma para combatir los obstáculos
hacia el progreso. Revista Jurídica
Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), 1–3. doi: http://https.//doi.org/10.37711/RJPDD.2025.2.1.2
Nuestro país, a pesar de los problemas políticos
y sociales que ha venido enfrentando durante los últimos diez años, ha
mantenido un nivel de crecimiento económico estable; eso se debe a que el libre
mercado, sumado a la gran cantidad de oferta que existe en todos los productos
o servicios, ha generado un ecosistema económico que ha permitido la
subsistencia de las economías de escala doméstica.
A pesar de que el
Observatorio Produce (2024) nos muestre resultados bastante desfavorables con
la desaparición de dos mil cuatrocientas pymes del sector manufacturero al
cierre del año 2022, podemos ver que este tipo de pequeñas empresas vuelven a
aparecer una y otra vez generando que los ecosistemas económicos sigan vivos y,
por consiguiente, que la economía siga activa y más o menos sana en comparación
con el resto de países de la región de Hispanoamérica.
Ese fenómeno genera una doble
problemática a analizar. La primera cuestión que salta a nuestras mentes es la
diversidad del sector, es decir, si el nivel de formalización de las pequeñas
empresas en nuestro país es alto y sabemos que nuestro país tiene su economía
basada en pymes, ya que como sabemos según la última medición proporcionada por
el mismo Estado peruano por medio del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI, 2024) por medio de sus páginas oficiales, a julio del año
2024 teníamos más de tres millones de pequeñas empresas registradas en nuestro
país, entonces eso se condice con la data proporcionada por América Economía
(2015), que señala que el 99 % de las empresas formales en el Perú son pymes.
Pero, por otro lado, el
segundo problema lo encontramos también cuando vemos la otra cara de la moneda,
es decir, si ponemos los números al descubierto podremos ver que, tal y como lo
señalan distintos análisis económicos, los porcentajes de quiebra son tan altos
como los de formalización, alcanzando cifras alarmantes en 2023, donde, de
acuerdo con las mediciones, el 75 % de las pequeñas empresas quiebran en su
primer año, lo que genera una alerta que resulta importante para su monitoreo.
Es decir, si tenemos muchas empresas formalizándose, pero quebrando en su
primer año, eso nos va a llevar también a dos posibles escenarios: el primero
es que los pequeños empresarios puedan llegar a sentir que la formalización es
sinónimo de quiebra; y el segundo posible escenario, posiblemente el más
peligroso, es aquel en el que los pequeños empresarios se formalicen para
obtener créditos que, luego de su quiebra, queden impagos.
Sea cual sea el caso, lo
importante es crear una economía sana, y el hecho de que las empresas se creen
masivamente pero también quiebren del mismo modo, puede generar problemas a
mediano o largo plazo, como ha sucedido en Europa con las diversas burbujas
económicas que pudimos ver durante la década pasada.
Y la cuestión es, ¿qué
debemos hacer para poder corregir esos problemas que pueden llevarnos a una
severa crisis del sector comercial? Contestar a esa pregunta ha llevado a
muchos investigadores a probar distintas fórmulas económicas tributarias,
jurídicas y de otras índoles, con la finalidad de corregir o, por lo menos,
disminuir los posibles riesgos que el fenómeno en cuestión representa para
nuestra sociedad.
De entre todas las fórmulas
presentadas en diversos estudios tal vez no podamos elegir una como la más
eficiente, por lo menos no con la certeza necesaria, pero lo que si podemos y
debemos hacer desde la academia es plantear pequeñas soluciones que, en
conjunto, consigan mejorar la situación del sector, porque es nuestro papel,
como miembros de la academia y, por lo tanto, como una de las fuentes mismas
del derecho.
Es en ese escenario que surge
desde hace ya algunos años, la idea de cuál debe ser el papel de los diversos
estamentos públicos y privados que están llamados a participar en la protección
de estas pequeñas empresas para lograr una mayor estabilidad económica, ya que
las sociedades requieren de un trabajo conjunto para su subsistencia común. Y
es así que tanto el Estado como las cámaras de comercio, las universidades, más
aún las públicas, tienen el deber de incorporar políticas de prevención de este
tipo de crisis de las pequeñas empresas, así como de establecer las
herramientas necesarias para poder garantizar su subsistencia.
Está claro que el Estado
peruano, hasta cierto punto, cumple su papel estableciendo beneficios
tributarios, como en el caso de las iniciativas Exporta Fácil e Importa Fácil o
los beneficios para las pequeñas empresas establecidos en la Ley N.º 28015,
también conocida como Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa, además de generar espacios de apoyo por medio de entidades como el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI), que realiza cada año campañas de inscripción
de marcas colectivas que pueden permitir a los pequeños empresarios o algunos
grupos de estos a buscar una mayor apertura internacional para sus productos o
servicios, y obtener así mayores beneficios y mejores condiciones económicas.
Sin embargo, la sociedad
civil muchas veces se queda corta en lo que refiere a su participación
impulsando a las pequeñas empresas. En el caso de las cámaras de comercio,
estas siempre realizan un sinnúmero de cursos de capacitación a los gremios o
pequeños empresarios, generando los espacios para que estos adquieran los
conocimientos necesarios para una mejor administración de sus negocios. Sin
embargo, la realidad nos muestra que la capacitación tradicional no es
interesante para ellos, debido a que ausentarse de sus negocios es no producir;
por lo cual, a pesar de que las cámaras generan los espacios estos no son
realmente aprovechados por los pequeños empresarios, continuando así con el
problema.
Pasa lo mismo, con las
universidades que establecen parámetros de responsabilidad social universitaria
y se concentran, por lo general, en problemas tales como violencia familiar,
filiación o alimentos, dejando de lado la posibilidad de enseñarle además a los
sectores de escasos recursos cómo producir, por ejemplo, yogurt o algún
producto sencillo que genere ingresos económicos permanentes, ayudando así a
los sectores más necesitados a incorporarse a la población económicamente
activa (PEA) y aportar así un granito de arena más a la economía del país.
Es así que, durante los últimos años, todos los miembros de la sociedad
civil han ido abriendo los ojos y empezando a darse cuenta de que no podemos
formar una sociedad mejor si cada quien toma un rumbo distinto. El único modo
de alcanzar una economía realmente sólida es si todos apuntamos en una misma
dirección y caminamos juntos hacia un mejor futuro, donde podamos conseguir una
sociedad con una adecuada calidad de vida, lo cual no es una idea utópica o
descabellada, ya que si nos ponemos a pensar en la lista de los países más
felices del mundo, según Expansión (2024), podremos encontrar que los tres
primeros lugares son Finlandia, Dinamarca e Islandia, los cuales se encuentran,
según el Fondo Monetario Internacional (2024), en los puestos 48, 37 y 108 por
nivel de PBI en el mundo, mientras que el Perú
se encuentra en el puesto 51, es decir, muy por encima de Islandia y bastante
cerca de Dinamarca.
Entonces, ¿por qué en esa
lista de los países más felices nos encontramos en el puesto 68, por detrás de
Honduras (puesto 61), Nicaragua (en el 43) o Guatemala (en el 42)? Y la
respuesta es muy sencilla en realidad; esto se debe a que nuestra sociedad se
ha fragmentado al punto en que la sociedad peruana, como tal, se ha convertido
en una ficción, ya que se han generado pequeños ecosistemas económicos de todo
tipo, adecuándose cada uno a su propio lugar, con sus propias características y
sus propios sistemas. Esto hace que más que una sociedad, entendida como un
Estado único, nos estemos convirtiendo en un conjunto de micro sociedades que
eventualmente interactúan entre ellas.
Debido a eso es que estos
espacios, donde los investigadores pueden dar a conocer sus avances en materia
del estudio de las ciencias sociales, se tornan en un faro que nos puede
iluminar el camino para entender hacia dónde debemos ir y conseguir así un
futuro brillante para nuestro país.
REFERENCIAS
América Economía.
(2015, 5 de noviembre). Más del 99% de
las empresas del Perú son pequeñas y medianas. http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/mas-del-99-de-las-empresas-del-peru-son-pequenas-y-medianas
Expansión.
(2024). Índice Mundial de la Felicidad.
https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-felicidad
Fondo
Monetario Internacional. (2024). Perspectivas
de la economía mundial: Abril de 2024. https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024, 13 de junio). En el Perú se crearon 71 mil 70 empresas entre enero y marzo del año
2024. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/971491-en-el-peru-se-crearon-71-mil-70-empresas-entre-enero-y-marzo-del-ano-2024
Observatorio Produce. (2024). Las MIPYME en el Perú 2023. https://www.producempresarial.pe/wp-content/uploads/2024/10/130-Mipyme_2023_UEF.pdf
