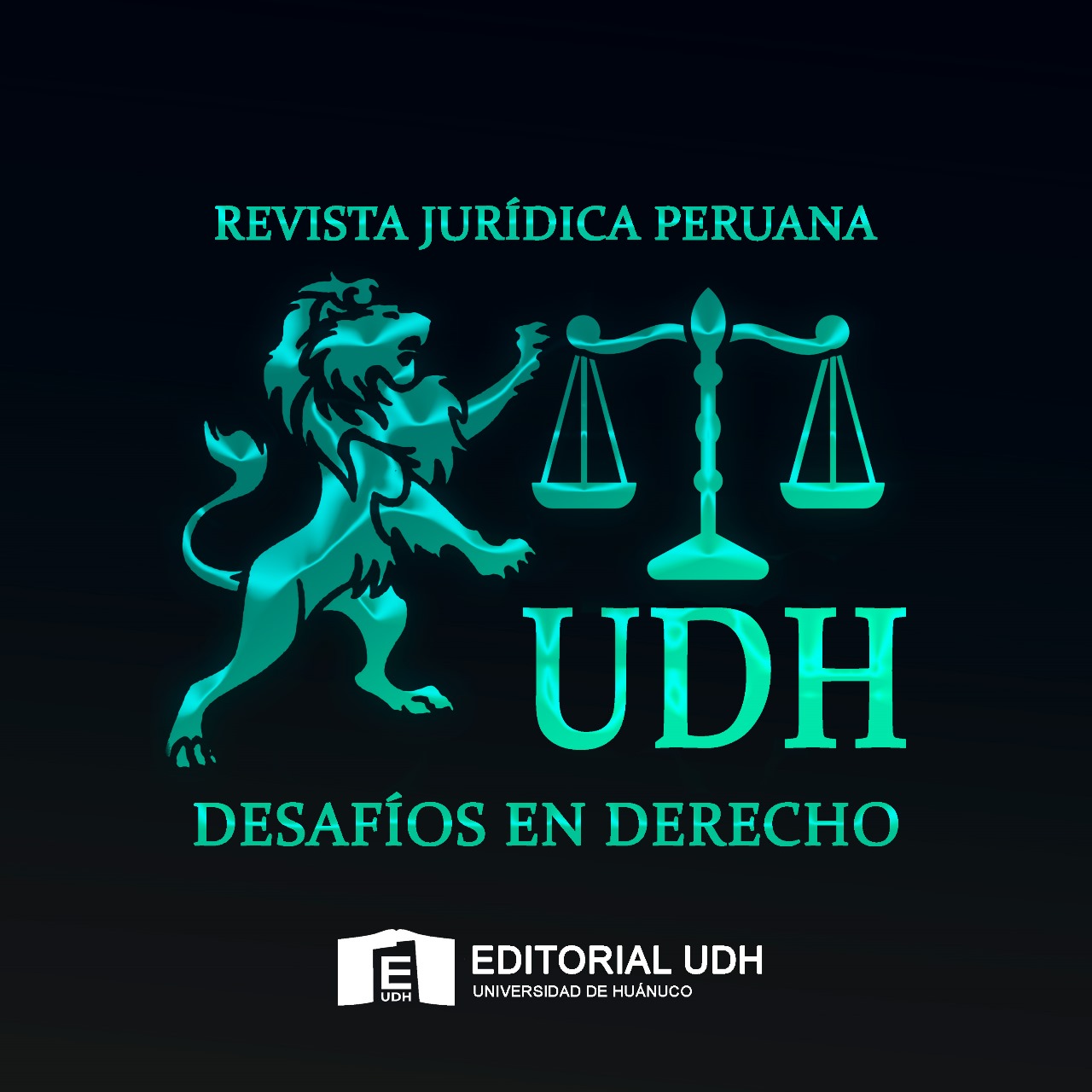
Derecho, democracia y corrupción política desde el enfoque
jurídico-antropológico: un comentario a La
corrupción desde la Antropología Política (2024)
Law, Democracy and Political Corruption
from a Legal-Anthropological: A Commentary on Corruption from Political
Anthropology (2024)
1.
Universidad de Valladolid, Soria, España.
a.
Máster en Antropología Médica
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3107-6337
Contenido
Este
comentario supone un acercamiento y reflexión sobre el libro La corrupción desde la Antropología
Política: un estudio transcultural de España y República Dominicana (2024),
publicado en la Editorial McGraw-Hill por el abogado y antropólogo Marcos Iglesias
Carrera, profesor de la Universidad de Salamanca (España).
Dicha obra se inscribe en un campo aún incipiente dentro de la
antropología política: la comprensión de la corrupción como fenómeno
culturalmente enraizado o, en la terminología polanyiana,
“incrustado” (embeddedness)
(Polanyi, 2001).
Frente a las aproximaciones economicistas y normativas tradicionales,
Iglesias Carrera adopta una mirada emic, que rescata
la experiencia subjetiva de los actores sociales implicados, resaltando cómo
ciertos comportamientos ilegalmente tipificados son interiorizados como
socialmente legítimos o, incluso, necesarios para el normal funcionamiento de
la sociedad.
Con un cimiento teórico robusto y bien documentado, la obra dialoga con
clásicos como Scott (1972), Foster (1965), Ackerman
(1978, 1999), Klitgaard (1988) o Cartier-Bresson (1997), y articula estos aportes con
conceptualizaciones más recientes, como las de Torsello
(2015), sobre la etnografía de la corrupción.
Podríamos decir que un punto fuerte es la incorporación del concepto de
“bien limitado” de Foster (1965), que permite entender la corrupción como un
mecanismo informal de redistribución en sociedades donde los recursos y
oportunidades son percibidos como escasos. Esta lectura culturalista se
entrecruza con reflexiones más críticas sobre el etnocentrismo (Sumner, 1906) y las limitaciones del positivismo legalista.
Además, se destaca el uso de la antropología aplicada como marco
conceptual para proponer líneas de intervención realistas. Esta perspectiva no
solo diagnostica, sino que también propone mecanismos de transformación
cultural, insertándose en la corriente contemporánea de la antropología crítica
orientada a la acción social.
Uno de los hallazgos centrales es la diferencia en la percepción
ciudadana de la corrupción: mientras que en España se mantiene una cierta
expectativa de integridad institucional, en la República Dominicana predomina
una aceptación cultural casi fatalista del fenómeno. Con ello, se argumenta que
estas percepciones están profundamente mediadas por trayectorias históricas,
estructuras institucionales y marcos normativos diferenciados.
Otro de los principales aportes de la obra de Iglesias Carrera al campo
de la cultura política es su capacidad para desnaturalizar las estructuras
simbólicas que legitiman prácticas corruptas como parte del funcionamiento
cotidiano de las instituciones públicas. Desde esta perspectiva, la corrupción no
se limita a un fenómeno administrativo o legal, sino que se configura como un
dispositivo cultural que opera dentro de las lógicas de reciprocidad,
clientelismo y patrimonialismo arraigadas en las subjetividades políticas de la
ciudadanía. El autor muestra, además, cómo determinados comportamientos
ilícitos adquieren una dimensión normativa informal, sostenida por un consenso
implícito que responde más a patrones culturales que a marcos legales. Una
lectura que coincide con aproximaciones que entienden la cultura política como
un sistema de creencias, actitudes y valores compartidos que orientan la
conducta política y que, en contextos de debilidad institucional, pueden tender
hacia la tolerancia de acciones corruptas.
Así mismo, contribuye a enriquecer el debate sobre la cultura política
al demostrar cómo las percepciones ciudadanas respecto a la corrupción se
encuentran condicionadas por procesos históricos, estructuras de poder y
narrativas locales sobre la autoridad y la legalidad. A través de una metodología
etnográfica comparada entre España y la República Dominicana, el autor
evidencia que la legitimidad de las instituciones no depende exclusivamente de
su arquitectura normativa, sino de su capacidad para generar confianza
culturalmente situada. De esta forma, la obra dialoga con enfoques neoinstitucionalistas, los cuales advierten sobre la
necesidad de incorporar variables culturales para explicar las formas
diferenciadas de aceptación o resistencia a la corrupción en marcos
democráticos.
De igual forma, se evidencia cómo la corrupción, lejos de ser un mero
desvío de conducta, puede convertirse en un sistema de interacción informal con
legitimidad social, especialmente cuando las estructuras formales son vistas
como ineficientes o inalcanzables.
Finalmente, la obra concluye que la lucha contra la corrupción requiere
no solo reformas legales e institucionales, sino una transformación de las
culturas políticas locales. Se hace un llamado a la complementariedad entre
enfoques jurídico-políticos y antropológicos, y se reivindica la importancia
del trabajo de campo etnográfico como herramienta para comprender y transformar
las prácticas cotidianas de la gestión pública.
Si bien cabría enriquecer el análisis con una mayor problematización de
la dimensión de género, función de la clase social o el territorio (urbano vs.
rural), el trabajo de Iglesias Carrera —derivado de varios años de
investigación trabajo en estos dos países—, se posiciona como una enorme
contribución, tanto al corpus de estudios sobre el fenómeno sociocultural de la
corrupción como al desarrollo de la antropología política y jurídica aplicadas.
Su enfoque, basado en la lente antropológica (Peacock,
2001) y su capacidad de generar conocimientos aplicables, lo convierten en una
referencia ineludible para investigadores y profesionales de las ciencias
jurídicas y sociales interesados en fenómenos de gran calado, como la
gobernanza, la legitimidad institucional y, sobre todo, la cultura de la
corrupción.
REFERENCIAS
Ackerman, B. A. (1978). Corruption and Government: Understanding Public Sector Corruption.
Yale University Press.
Ackerman, B. A. (1999). Corruption and
Inequality: The Case for a Radical Reform. American
Political Science Review, 93(1),
81-92. https://doi.org/10.2307/2586380
Cartier-Bresson, J. (1997). The economics of
corruption. The World Bank Research
Observer, 12(4), 463–486.
https://doi.org/10.1093/wbro/12.4.463
Foster, G. M. (1965). Peasant Society and the
Image of Limited Good. American
Anthropologist, 67(2), 293-315. https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.2.02a00010
Iglesias Carrera, M. (2024). La corrupción desde la antropología
política: un estudio transcultural de España y República Dominicana. McGraw-Hill.
Klitgaard, R. (1988). Controlling
Corruption. University of California Press.
Peacock, J. L. (2001). The anthropological lens: Harsh light, soft focus. Cambridge
University Press.
Polanyi, K. (2001). The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our
Time. Beacon Press.
Scott, J. C. (1972). Comparative Political Corruption. Prentice Hall.
Sumner, W. G. (1906). Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners,
Customs, Mores, and Morals. Ginn and Co.
Torsello, D. (2015). Corruption through a
Cultural Lens: Cases from Eastern Europe. Palgrave Macmillan.
